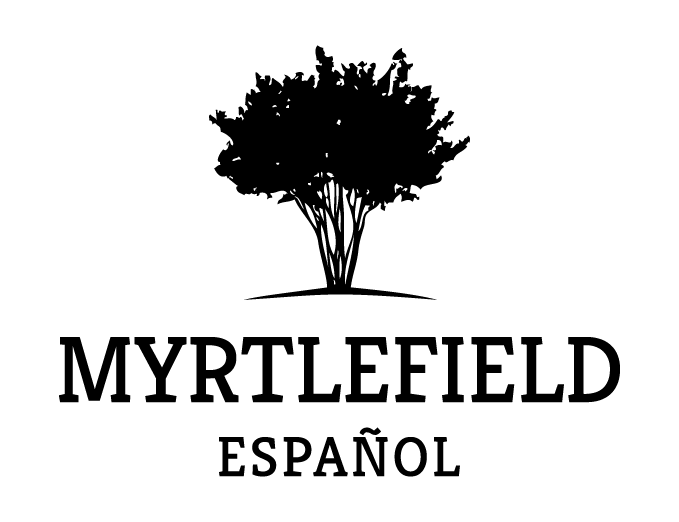EL CRISTIANISMO: ¿OPIO O VERDAD?
Respondiendo a elaboradas objeciones a la fe cristiana
David Gooding
Formatos Disponibles
¿Es el cristianismo solo una creencia que nos ofrece sueños bellos pero falsos que alivian el dolor de nuestra existencia? ¿O es una explicación fiel de la realidad, de la condición humana y de la actitud divina hacia nosotros? En este libro, Gooding y Lennox se enfrentan a temas cruciales que pueden dificultar que la gente pensante acepte el evangelio cristiano. Ellos responden a estas cuestiones y muestran que no están enfrentados la fe personal en Jesucristo y el pensamiento claro.
Leer
Nota: Se han incluido números de página que indican el comienzo de la página equivalente en la edición física más reciente de este libro en todo el texto.
1. El cristianismo: ¿Opio del pueblo?
Sin duda fue auténtica compasión hacia los pobres lo que motivó a Karl Marx cuando declaró que: «La religión es el alivio de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas desalmado. Es el opio del pueblo». Al hablar así, Marx no criticaba solo la religión falsa. La propia Biblia no se muestra menos rigurosa que Marx respecto a denunciar la falsa religión que es cómplice de los capitalistas sin corazón que oprimen a sus trabajadores (véanse, por ejemplo, Santiago 2:6–7; 5:1–6). Marx condenaba a toda la religión sobre la base de que los obreros la tomaban como un narcótico que adormecía su dolor con promesas ilusorias del paraíso y así les hacía tolerar pasivamente la injusticia, en lugar de luchar activamente contra ella. Aunque en gran medida el marxismo ha dejado de estar de moda entre los teóricos del pensamiento económico, y aún más en la práctica económica, vale la [p.2] pena examinar la crítica que hace a la religión. Porque hoy en día muchos todavía están de acuerdo con su juicio básico de que la religión es una especie de enfermedad, una condición debilitante que impide que la humanidad1 alcance su pleno potencial.
El remedio marxista fue primero desechar toda religión y luego iniciar la formación de un «hombre nuevo», partiendo del hombre como hombre, en el espíritu del verdadero humanismo. En 1961, el Partido Comunista de la URSS declaró:
El moldeado del hombre nuevo es un proceso largo y complicado ... La educación comunista presupone la emancipación de la mente de los prejuicios y supersticiones religiosas que todavía impiden a algunos soviéticos desplegar plenamente su capacidad creativa. Es necesario un sistema más eficaz de propaganda científica atea, que abarque a todos los sectores y grupos de la población, y que impida la difusión de las opiniones religiosas, especialmente entre los niños y los adolescentes. Tampoco se debe olvidar que hay que superar la supervivencia del capitalismo en la mente de la gente y educar a un hombre nuevo bajo condiciones de una feroz lucha ideológica.2
Curiosamente, el Nuevo Testamento coincide con el marxismo, al menos en que tanto los ritua-les y las disciplinas [p.3] religiosos como el esfuerzo moral son insuficientes: nada sirve excepto la creación de un «hombre nuevo» (véanse 2 Corintios 5:17; Efesios 2:8-10; 4:22-24). Por supues-to, el marxismo y el cristianismo no se ponen de acuerdo sobre lo que está mal en el «hombre viejo», sobre qué tipo de «hombre nuevo» es deseable y sobre los medios de introducir este «hombre nuevo». De esto hablaremos más adelante. Por el momento, volva-mos a la cuestión del opio.
Si bien es cierto que en algunos siglos y en algunos países la religión ha actuado como un sedante, también es cierto que en los siglos XIX y XX las filosofías humanistas, tanto si son de derecha como si son de izquierda, han actuado como poderosos estimulantes. Sus promesas de una utopía futura han impulsado el sentido innato del bien y del mal de los seres humanos para que éstos actúen y se sacrifiquen heroicamente para ayudar a realizar la utopía prometida. En esta causa han muerto millones de personas durante el siglo XX, pero la utopía prometida sigue sin aparecer y todo parece señalar que está más lejos que antes. Para los millones de personas que han muerto, las esperanzas suscitadas en ellas por estas filosofías humanistas, por las que entregaron sus vidas —o por las que sus vidas fueron robadas—, han resultado ser ilusiones falsas.
¿Qué decir entonces del sentido instintivo del bien y del mal que todos poseemos, que nos hace creer que tenemos derecho a la justicia, y que impele a muchas personas a luchar por obtenerla? Es evidente que la religión no lo implantó en los seres humanos, ya que los ateos también lo tienen y con la misma intensidad que los creyentes en Dios. ¿De dónde viene, entonces? ¿Y qué validez tiene como guía para esperar que algún día la justicia acabe triunfando?
[p.4] La Biblia dice que fue Dios, nuestro Creador, quien lo implantó en nosotros. Toda su autoridad divina la respalda. Y aunque en nosotros y en nuestro mundo a menudo queda suprimida, distorsionada, frustrada y engañada, todo como resultado del pecado y la rebelión de la humanidad contra Dios, algún día será reivindicada. Dios va a juzgar a este mundo en justicia por medio de Jesucristo, y también habrá un juicio final. Se hará justicia para todos los que han vivido en la Tierra (Hechos 17:31; Apocalipsis 20:11–15). He aquí, pues, una gran seguridad. Merece la pena luchar por la justicia y oponerse al pecado, al mal y a todo tipo de corrupción. Nuestro sentido del bien y del mal es válido; no es una ilusión.
«Pero no —dice el humanismo— nuestro sentido del bien y del mal no es tan importante; es el producto del desarrollo evolutivo, nada más.» Si es así, no puede haber ninguna seguridad de que se satisfaga, ¡ni para ningún individuo ni para ninguna generación concreta! Y puesto que no hay Dios, y puesto que no habrá juicio final, los millones de personas que sufrieron injustamente en la Tierra en el pasado no encontrarán justicia ni siquiera en la vida venidera, ya que esta no existe. Además, para los millones de personas que aún viven, la esperanza de justicia en esta vida o en la próxima también acabará siendo un engaño burlón. ¿Qué clase de aliciente es ese para luchar por la justicia ahora, o incluso por alguna utopía futura que, como todas las utopías que se han prometido a lo largo de la historia, podría no llegar nunca? No es un estimulante. Ni siquiera es un calmante. Pero sí un depresor.
Pero consideremos ahora la proposición de que nada sirve excepto la formación de un «hombre nuevo». Aquí [p.5] la Biblia coincide plenamente con Marx, oponiéndose a muchas formas de religión popular. La Biblia enseña que en el fondo el hombre es malo. Nada hay tan engañoso como el corazón humano, y no tiene remedio (Jeremías 17:9). Nada, ni siquiera los mejores rituales o disciplinas religiosos, ni siquiera el esfuerzo moral sincero del hombre, puede curar el corazón malvado y hacer que el hombre sea aceptable para Dios o un ciudadano adecuado para cualquier utopía. Nada, eso es, salvo extirpar el corazón malvado del hombre y reemplazarlo por un corazón nuevo, por un espíritu nuevo; es decir, nada más que la creación de un hombre nuevo mediante el arrepentimiento personal y la fe en el Hijo de Dios crucificado y resucitado que conduce a la reconciliación con Dios, al perdón y a una nueva vida (Ezequiel 36:26; Tito 3:1–7; 2 Corintios 5:17; Efesios 2:8–10).
El marxismo, por el contrario, ha enseñado que en el fondo el hombre no es malo, sino todavía imperfecto, deformado y alienado por la opresión capitalista. Si se elimina esta opresión, el hombre se salvará a sí mismo y a su sociedad con su propio trabajo. Pero una vez más la amarga experiencia ha demostrado que también esta esperanza es una ilusión falsa. En todos los siglos, y hasta el día de hoy, una humanidad continuamente egoísta, envidiosa, celosa, codiciosa, lujuriosa, alcoholizada, ladrona, mentirosa, cruel y asesina ha destrozado, y no deja de destrozar, los mejores planes políticos y económicos. La historia demuestra que, en el fondo, el hombre es pecador y malvado, como dice la Biblia.
¿Cómo será posible que el hombre se salve, entonces? Ciertamente no será por mantenerse independiente de Dios: esa es la causa de su problema, no es la cura. Ni [.p6] tampoco será por medio de los rituales religiosos y las buenas obras. Cuando hablaba con un hombre ya muy religioso, Cristo lo expresó de esta forma: «Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que nacer de nuevo”» (Juan 3:6–7).
Puedes alimentar, cepillar y entrenar a un perro, pero ni por estos medios se convertirá en un ser humano. Para que sea un hombre, tendría que nacer de nuevo. La única manera de convertir a un ser humano caído y pecador en un hijo de Dios es mediante la regeneración por el Espíritu de Dios. Esperar hacerlo por cualquier otro medio es una ilusión falsa.
Notas
1 En este libro se utilizan indistintamente los términos «humanidad» y «hombre» para referirse a toda la raza humana.
2 Documents of 22nd Congress of the CPSU [Documentos del 22o Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética], 1:176–78.
2. La Biblia: ¿Mito o verdad?
A algunos lectores quizás les sorprenda que basemos nuestra defensa del cristianismo directamente en la Biblia. Para algunas personas, la propia Biblia es el problema cuando se trata de tomar en serio las afirmaciones de la verdad del cristianismo. ¿Por qué habría que interesarnos por el cristianismo si la gente seria desconfía tanto del libro con el que está en deuda? Afrontemos esta cuestión juntos directamente.
Según nuestra experiencia, hay diversas razones por las que la gente piensa que no es posible creer en la Biblia. Una de las razones aducidas por muchas personas es que el Nuevo Testamento se copió a mano durante los primeros quince siglos de su existencia, con todos los posibles errores y cambios que eso conlleva, y como resultado, según ellos, cuando lo leemos ahora no podemos estar seguros de estar leyendo lo que escribieron los autores originales.
Por regla general, las personas que hacen esta objeción no conocen la abrumadora solidez de las pruebas que [p.8]avalan el texto original del Nuevo Testamento. En primer lugar, está el número enorme de manuscritos que contienen parte o todo el Nuevo Testamento. Son más de 5.000. Aunque, por supuesto, vemos errores de copia en todos esos manuscritos —pues es prácticamente imposible copiar a mano un documento extenso sin cometer algún error—, no hay dos manuscritos que contengan exactamente los mismos errores. Por tanto, al comparar todos esos manuscritos entre sí es posible reconstruir el texto original hasta donde menos del dos por ciento es incierto, donde gran parte de ese dos por ciento tiene que ver con pequeños rasgos lingüísticos que no repercuten en el significado general. Además, estas pequeñas incertidumbres no ponen en duda ninguna doctrina del Nuevo Testamento, ya que ninguna doctrina del Nuevo Testamento depende únicamente de un solo versículo o un solo pasaje.
Y luego está la gran antigüedad de algunos de los manuscritos del Nuevo Testamento. Un manuscrito escrito alrededor del año 200 d.C. contiene un porcentaje importante del Nuevo Testamento, y el manuscrito más antiguo que se conserva y que incluye la totalidad del Nuevo Testamento se escribió poco después del año 360 d.C., como mucho. Consideremos la importancia de esto: el mismo manuscrito que se escribió alrededor del año 200 d.C. ahora tiene casi 1.800 años de antigüedad. ¿Qué antigüedad tendría el manuscrito del que este se copió originalmente? No lo sabemos, por supuesto; pero fácilmente podría tener 140 años, y si fuera así, se escribía cuando aún vivían muchos de los autores del Nuevo Testamento.
Aquí nos ayudará hacer una comparación, y aquí yo (David Gooding) hablo como uno que ha dedicado su vida [p.9] al estudio de las antiguas literaturas clásicas. Se conservan muy pocas copias manuscritas de algunas de las obras de los más famosos autores griegos y latinos, y estos manuscritos son muy tardíos (es decir, datan de entre los siglos VII y IX).Sin embargo, a ningún especialista en filología clásica se le ocurriría cuestionar la validez de estos manuscritos como representaciones fiables de lo que escribieron los autores originales. En comparación con esto, las pruebas que avalan el texto del Nuevo Testamento son abrumadoras. Por lo tanto, podemos estar muy seguros de que, cuando leemos hoy el Nuevo Testamento, tenemos a todos los efectos prácticos lo que sus autores originales querían que tuviéramos.1
Pero, por supuesto, la mayor dificultad que tiene la gente para creer en la Biblia son las afirmaciones que hace; en particular su afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Creador encarnado, que ha visitado nuestra Tierra para comunicarse con nosotros y revelarnos cómo es Dios. Muchas personas consideran que simplemente sería imposible creer en un libro que hiciera tales afirmaciones. Creen que no existe un Creador de todas formas; por tanto, sin haberlo leído ni estudiado, suponen de antemano que lo que describe el Nuevo Testamento cuando afirma que Jesús era tanto hombre como Dios simplemente no puede reflejar la realidad histórica. Y recurren a la idea de que la figura de Jesucristo, tal como se describe en el Nuevo Testamento, es una invención de los autores de los Evangelios.[p.10]
El carácter de Jesús no es inventado
Entonces, en beneficio del argumento, supongamos por un momento que los autores de los Evangelios no se hubieran limitado a describir a un Jesús que realmente vivió, sino que inventaran estepersonaje, utilizando como materia prima, quizás, algún «sabio» campesino, al que reconstruyeran libremente, añadiendo algunos elementos, dándole forma, exagerando de modo que el resultado fuera un personaje ideal, más que humano, pero ficticio, que como tal nunca existiera. Supongamos que así fuera, y luego elaboremos las implicaciones de nuestra teoría.
Lo primero que habría que decir al respecto es que, si el personaje de Jesús es una ficción literaria, entonces nos enfrentamos a algo casi milagroso. Sabemos mucho sobre los personajes literarios ficticios y lo difícil que es crear personajes realmente convincentes. La literatura mundial está llena de personajes de este tipo, algunos bien dibujados, otros no tanto. Ahora bien, queda muy claro que, si Jesús es una ficción literaria, es un personaje que ha alcanzado la fama mundial. Los autores de los Evangelios deben de haber sido genios literarios de primer orden para poder crear un personaje de ficción tan famoso. Ahora bien, los genios literarios de esa calidad son raros: no se descubren a la vuelta de cada esquina. Pero aquí florecen cuatro a la vez. ¿Quiénes eran? ¿Y qué clase de hombres? Bueno, dos eran pescadores, uno era un funcionario fiscal de bajo nivel y el otro un joven anodino. ¿Es creíble que los cuatro resultaran ser genios literarios de primera categoría?
Pero hay más. Incluso los personajes de ficción más brillantes y verosímiles siguen siendo para sus lectores personajes de ficción, simplemente. No salen de la página, por así decirlo, no adquieren una existencia independiente y no se convierten para sus lectores [p.11] en personas vivas reales, a las que pueden conocer de la misma manera que se conoce a una persona viva, y con las que pueden tener una relación personal. No nos sorprende que no sea así. Y, sin embargo, esto es lo que ha ocurrido con Jesucristo, estepersonaje supuestamente ficticio. Para millones de personas, durante más de veinte siglos, se ha convertido en una persona real, viva, con la que afirman tener una relación personal; una persona a la que aman hasta el punto de estar dispuestos a morir por ella, como lo han hecho miles de personas. Quizás pienses que sentirse así con respecto a Jesús los convierte en idiotas, pero en este momento, no te pido que estés de acuerdo. No hago más que afirmar el hecho innegable. Lo que planteo es que si Jesús fuera de hecho un personaje de ficción inventado por los autores de los Evangelios, entonces al crear un personaje que para millones se ha convertido en una persona viva digna de amor, devoción y sacrificio, esos autores han logrado una hazaña literaria que no tiene precedentes en toda la literatura mundial. No sería ninguna exageración llamarlo un milagro. ¿Quizás, de hecho, deberíamos empezar a adorarlos a ellos?
Hay, por supuesto, algunos —aunque notablemente pocos— personajes en la literatura que nos parecen personas reales a las que podemos conocer y reconocer. Uno de ellos es el Sócrates de Platón. Los diálogos de Platón no son solo obras filosóficas, sino obras de la mejor literatura mundial. Pero para sucesivas generaciones de lectores el Sócrates que aparece en ellas ha parecido ser una persona [p.12] real, cuyos rasgos de carácter reconocerían en cualquier lugar; tanto es así que, si ven una representación de Sócrates en alguna obra apócrifa, de segunda clase, dirán de inmediato: «No, así no habría reaccionado, o hablado, el verdadero Sócrates».2
Pero la razón por la que reaccionamos así ante el Sócrates de los diálogos de Platón es porque Platón no lo inventó. Era una persona real, histórica, que vivió realmente.Aunque Platón dibuja a un Sócrates muy pulido, la persona y el carácter de Sócrates no fueron ningún invento de Platón. Fue al revés. Fue el impacto del carácter de Sócrates el que ayudó a «crear» al filósofo y artista literario, Platón.
Y así es con Jesucristo. Pero aún más. Aunque todo el mundo reconoce que el Sócrates de los diálogos de Platón fue una persona histórica real, solo un insensato pretendería conocerlo ahora como una persona viva real, o tener una relación personal con él. Hoy en día la gente no muere por Sócrates. Pero sí lo hacen por el Jesús del Nuevo Testamento. Porque él no es una ficción literaria o religiosa inventada por los autores de los Evangelios. En los Evangelios se describe a un personaje histórico real que vivió en Palestina durante el reinado del César Tiberio, que murió y, como dirían los cristianos, resucitó de entre los muertos y aún vive.
Jesús: nadie busca un héroe así
Pero no avancemos demasiado rápido. Quedémonos por un momento más con la hipótesis de que alguien inventó el [p.13] personaje de Jesús y presentó esta ficción al mundo, donde inmediatamente atrajo a personas de culturas muy diferentes, que lo asumieron como su ideal religioso.
Pero esta hipótesis cae a la primera de cambio. Cuanto más sabemos sobre las principales culturas de la época, más claro queda que si el personaje de Jesús no hubiera sido una realidad histórica, nadie lo habría inventado, aunque hubiera podido. El Jesús de los Evangelios no encajaba con lo que se esperaba de un héroe. Para griegos, romanos y judíos, todos ellos, era lo contrario a su ideal.
Consideremos primero a los judíos, y no solo a los judíos que eran, y seguían siendo, hostiles a Jesús, sino a los relativamente pocos que al principio eran sus amigos. Ellos mismos nos dicen —y ciertamente no se inventaron esto— que llegó un momento en que lo abandonaron, ya que era todo lo contrario a lo que buscaban en un héroe (Mateo 26:47–56). Para ellos, un héroe tenía que ser una figura mesiánica como fueron los Macabeos. Un tipo fuerte y militar, motivado por ideales religiosos, y preparado para luchar (con la ayuda de los ángeles, según se creía popularmente) contra los imperialistas que habían subyugado el país y que suprimían la religión nacional.
Pero cuando las cosas llegaron a un punto crítico entre Jesús y las autoridades y estas vinieron a arrestarlo, Jesús se negó a luchar, o a dejar que sus discípulos lucharan, y se dejó arrestar intencionadamente. En ese momento, todos sus seguidores le abandonaron indignados: para ellos, no era ningún héroe. Y muchos judíos, incluso hoy en día, especialmente los de Israel, lo ven de un modo muy parecido. Un amigo judío que apenas logró escapar de las cámaras de gas de Hitler dice con franqueza: «Este Jesús tuyo es un [p.14] debilucho. No me vale como mesías. Mi filosofía es que, si alguien te pega en la nariz, le devuelves el golpe». Así pensaban originalmente los primeros discípulos de Jesús; y solo fue la resurrección de Jesús lo que les enseñó lo contrario y cambió radicalmente sus ideas sobre lo que debía ser el Mesías.
Consideremos también a los griegos de aquella época. El tipo de héroe que les atraía, o al menos a los pensadores de entre ellos, era o el epicúreo ideal que evitaba cuidadosamente, en la medida de lo posible, todos los dolores y placeres que pudieran perturbar su tranquilidad, o el estoico ideal que,siguiendo una rígida racionalidad, dominaba sus emociones y se enfrentaba al sufrimiento y a la muerte con imperturbado autocontrol. Recordemos que el Sócrates de Platón también bebió la copa envenenada con una alegría y ecuanimidad inquebrantables.
Qué diferente es el Jesús de los Evangelios, atormentado por la angustia y la agonía en Getsemaní hasta que su sudor cayó como gruesas gotas de sangre mientras suplicaba a Dios que no le hiciera beber la copa que se le presentaba, y gritaba públicamente en la cruz: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Ningún griego lo hubiera reconocido como un héroe, ningún filósofo griego lo hubiera inventado como un ideal al que admirar, de esto no hay duda.
En cuanto a los romanos, el estoicismo era generalmente el credo más favorecido entre los filósofos, mientras que, para los políticos y militares que entraron en contacto con él, Jesús era un estúpido nada práctico. Hablaba de sí mismo como un rey que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. «¿La verdad? ¿Qué es eso?», dijo Pilato. El dios supremo de Pilato era el poder (Juan [p.15] 18:33–38; 19:1–12). Herodes consideraba que las afirmaciones de Jesús eran muy divertidas, y sus soldados creían que un «rey» como Jesús era blanco perfecto de las bromas más burdas (Lucas 23:8–12).
Lo que queda claro es que Jesús, al final, fue todo lo contrario del concepto de héroe ideal de todos, ya sea este político, filosófico o religioso. Nadie lo inventó, y nadie, aunque lo hubiera inventado, habría pensado ni por un momento que esto fuera un ideal que atraería instantáneamente al público. Pablo, el mayor predicador y misionero cristiano, confiesa en sus escritos que la predicación de Jesús, que fue crucificado, constantemente les pareció escandalosa a los judíosy a los griegos una locura total. De no haber sido por el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos, los primeros discípulos habrían abandonado toda fe en él. Los Evangelios nunca se habrían escrito.
Por supuesto, ahora que miramos hacia atrás desde nuestra perspectiva de dos mil años de historia, las cosas parecen muy diferentes. Los romanos que se burlaron de Jesús acabaron perdiendo su gran imperio, y para la mayoría de la gente en Occidente el César Tiberio es ahora una sombra olvidada de la historia. Pero hoy en día muchos millones de personas consideran a Jesús como el rey más grande que jamás haya existido, y viven en obediencia voluntaria a él.
Además, el principio de no represalia ante el mal que él ejemplificó cuando se rindió ante sus enemigos sin luchar, y oró por los que le crucificaron, le ha ganado el respeto del mundo —aunque no su obediencia— y sigue desafiando la agresividad y violencia insanas de los seres humanos. Ha [p.16] hecho que la cruz deje de ser horca de la vergüenza y se convierta en la actitud más noble que puede adoptar una persona.
Y en cuanto al contraste entre la calma de Sócrates y la terrible agonía de Jesús al enfrentarse a la muerte, y la confesión de Jesús en la cruz de que por un tiempo Dios lo abandonó, esto muestra sin duda que Jesús no era de ningún modo un filósofo griego. Pero luego nos señala que, en la cruz de Jesús, estaba ocurriendo algo infinitamente más significativo que la muerte de un filósofo griego. En el lenguaje del Nuevo Testamento, aquí el Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo y, por medio de su sufrimiento, hacía posible la eliminación de nuestra culpa.
Más adelante volveremos a hablar de ello. Por el momento, aquí está mi primer argumento principal: si crees que Jesucristo es unpersonaje inventado, tienes en tus manos un problema insuperable para explicar cómo los autores de los Evangelios se las arreglaran para inventarlo y, lo que es más, qué motivos habrían tenido para inventar un personaje así.
¿La mayor dificultad de todas?
La mayor dificultad que tienen muchas personas para contemplar siquiera la posibilidad de que el Nuevo Testamento pueda ser verdadero es que afirme que Jesús es más que humano, que es Dios encarnado. Seguramente, dicen, esto debe ser una superstición, que surgió porque en el mundo antiguo se creía en muchos dioses y se imaginaba que los dioses visitaban la Tierra con bastante frecuencia en forma de seres humanos excepcionales. [p.17]
Bien, eso se puede pensar, pero los hechos son totalmente diferentes. Por supuesto, es cierto que todas las naciones del mundo antiguo creían que existían muchos dioses, y que esos dioses visitaban la Tierra de vez en cuando; eso es, todas las naciones excepto una. Y esa única excepción era la nación judía a la que pertenecían casi todos los escritores del Nuevo Testamento. Eran monoteístas estrictos. Despreciaban a las demás naciones por su absurdo politeísmo y por convertir en dioses a sus reyes y héroes. Atribuir divinidad a cualquiera que no fuera Dios el Creador era para ellos una blasfemia tan grave que, según su ley, era punible con la muerte. En sus devociones religiosas en todos los hogares del país se les había enseñado durante siglos a recitar diariamente como principio fundamental de su fe: «Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios,es el único Señor» (Deuteronomio 6:4). A gente como esta no se le habría ocurrido ni por un momento creer que Jesús de Nazaret era más que humano, a menos que se les hubiera obligado a hacerlo por el peso de la evidencia.
La principal de esas pruebas era el hecho de que el propio Jesucristo, por sus acciones y las implicaciones de las mismas, y por sus declaraciones explícitas, afirmaba ser igual a Dios. Y a raíz de eso debo confesarte que uno de mis motivos más fuertes para creer que Jesús es el Hijo de Dios es simplemente esto: ¡que él dijo que lo era! Ya sé que esto parece de lo más ingenuo; pero antes de que me taches de simplón crédulo, pido que me des un momento para que me explique.
Supongamos que un día decido que quiero una opinión sobre alguna cuestión relacionada con la música. No consultaría a cualquiera. Ni siquiera consultaría a mi vecino: [p.18] es un buen médico, pero no es músico. No, a quien debería consultar es a los mejores maestros de la música que estén dispuestos a hablar conmigo. Consultaría a Bach o a Beethoven si pudiera resucitarlos. Naturalmente.
Ahora supongamos que no quiero saber sobre música, sino sobre moral. Otra vez, consultaría a los mejores expertos mundiales que pudiera encontrar. Y eso me llevaría a Jesucristo, por supuesto. Nadie enseñó jamás una moralidad más elevada y más pura. Su Sermón del monte sigue siendo una norma sin igual. Compruébalo tú. Intenta vivir el Sermón del monte durante una semana.
Pero con esto llego a lo que realmente quiero señalar. Cuando a través del Nuevo Testamento me encuentro con Jesús de Nazaret, su enseñanza sobre la moralidad y la santidad de su vida hacen que me vea como el pecador que soy. A ese nivel no necesito ninguna prueba externa de que él es verdad; lo sé instintivamenteen el corazón. Pero luego viene el hecho más llamativo: fue este Jesucristo, cuya enseñanza moral era impecable y cuya vida coincidía con su enseñanza, el que afirmó ser igual a Dios.
¿Qué debo hacer con su afirmación, o más bien con el hecho de que fue él quien la hizo? ¿Debo decir que el autor del Sermón del monte mentía intencionadamente? Bueno, si lo hizo, entonces fue el mayor hipócrita, el fraude más despreciable, el impostor más malvado que jamás haya pisado la Tierra. Pero es imposible leer los Evangelios cuidadosamente, y concluir que Jesús se propuso engañar a la gente. Si lo dudas, lee los Evangelios una vez más con esta pregunta en mente. Seguro que sabes juzgar el carácter de las personas; hay que saberlo para encontrar un camino seguro para pasar por este mundo. Aprovecha este [p.19] conocimiento para juzgar a Jesús. Evalúa su carácter tal como lo encuentras en los Evangelios. Sugiero de todo corazón que cualquiera que sea la conclusión a la que llegues sobre otros aspectos de Jesús, no podrás concluir que se propuso engañar a nadie.
Pero pudo haberse equivocado sinceramente, dices, sin haberse propuesto ningún engaño. Pero considera las consecuencias que tiene, si así es. Las personas que se creen Dios por error, son lunáticos megalómanos. ¿Fue Jesucristo un lunático, entonces? Si lo fue, ¡entonces muy pocas personas han estado cuerdas! Y es imposible estudiar el comportamiento y las palabras de Cristo tal y como se describen en el Nuevo Testamento y concluir que fue un megalómano. El Jesús que podía decir con convicción: «Vengan a mí todos aquellos cuyo trabajo es duro, cuya carga es pesada, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mateo 11:28–29, traducción del autor), ¡no fue ni Hitler ni Mussolini! O, si realmente fue un megalómano,¡que Dios nos dé más megalómanos! Porque es un simple hecho que Jesucristo ha sido responsable de más salud mental y estabilidad que cualquier otra persona en el mundo. La lectura de sus palabras ha dado paz a millones de personas. La fe en él y en su sacrificio ha liberado a millones de personas de la tortura de la conciencia culpable. Para millones de personas, la comunión diaria con él les ha quitado el yugo de los hábitos destructivos, y les ha dado un nuevo respeto por sí mismos, un propósito en la vida y la liberación del miedo a la muerte.
Fue Jesucristo, por supuesto, quien nos enseñó que Dios es amor. Si crees en Dios, probablemente des por sentado que es amor. Incluso puede ser que supongas que cualquier [p.20] persona de cualquier siglo podría ver que Dios es amor. Pero en toda mi lectura de los autores griegos y latinos antiguos nunca he encontrado ningún escritor o filósofo que afirmara que Dios era amor. Todopoderoso, sí; bueno en un sentido distante y absoluto, aprobando el buen comportamiento del hombre y desaprobando sus actos malvados. Pero, ¿amor? ¿Amor positivo, cálido, implicado, solidario, amor que se sacrifica por la humanidad? Nadie lo concibió ni lo enseñó como lo hizo Jesucristo, ni con afirmaciones tan directas y conmovedoras como, por ejemplo, «¿No se venden cinco gorriones por dos moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes: aun los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones» (Lucas 12:6–7). ¿Son estas las palabras de un lunático?
Y luego, por supuesto, nadie ha expresado nunca el amor de Dios hacia la humanidad como lo hizo Jesús de manera personal con su autosacrificio en el Calvario. Miles de hombres y mujeres nobles y valientes han soportado la tortura y el sufrimiento y han acabado dando su vida por sus amigos o su país, o en protesta contra algún régimen malvado.Con razón los aclamamos como héroes. Pero no hemos entendido nada si suponemos que el Nuevo Testamento se limita a afirmar que Jesucristo fue un héroe. Lo que afirma sobre él, de hecho lo que él afirmaba sobre sí mismo, es único en la historia tanto de la literatura como de la religión. Al principio de su ministerio público —no después de su crucifixión— Juan el Bautista, su presentador oficial, anunció que Jesús había venido como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo (Juan 1:29); y el término que utilizó, «el Cordero de Dios», indicaba que Jesús había venido para [p.21] morir como sacrificio para quitar el pecado. O, como dijo más tarde el apóstol Pedro:
Ustedes fueron rescatados ... con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto ... Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia ... Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. (1 Pedro 1:18–19; 2:24; 3:18)
Y que esto era lo que el propio Jesucristo consideraba como el principal propósito de su venida al mundo lo demuestra el siguiente hecho. La noche antes de su crucifixión instituyó una ceremonia por la que a partir de aquel momento sus seguidores deberían recordarle; y es muy instructivo observar la naturaleza de esa ceremonia. No pidió que cuando sus seguidores se reunieran recitaran la historia de uno de sus espectaculares milagros. Eso habría sugerido que lo principal de su ministerio era que hacía milagros. Tampoco pidió que seleccionaran una parte de su enseñanza moral y la recitaran. Esohabría sugerido que el objetivo principal de su vida era ser un filósofo-maestro. Pidió que tomaran pan y vino para representar su cuerpo y su sangre, y que los comieran y bebieran en memoria del hecho de que en la cruz entregó su cuerpo y derramó su sangre para conseguir para ellos el perdón de los pecados (Mateo 26:26–28).
El hecho de que, desde el principio, conforme a los textos, los primeros cristianos se reunieran para realizar esta ceremonia demuestra que comprendieron que el propósito principal de la venida de Cristo al mundo era entregarse [p.22] por ellos como sacrificio por sus pecados. Esta ceremonia se encuentra en el mismo centro de todo lo que Cristo afirmó y representó. Y es este amor abnegado de Cristo el que ha roto la resistencia de la gente hacia él, y le ha ganado la gratitud y la devoción personal de sus millones de seguidores. Todos ellos dicen con Pablo, el apóstol cristiano: «Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí» (Gálatas 2:20).
Sin embargo, todo esto nos lleva al meollo del asunto. Hay una razón muy buena y obvia por la que nadie más ha afirmado nunca que él, o ella, vino al mundo para morir como sacrificio por el pecado del mundo. Al afirmar eso, uno no afirma ser un héroe, ni siquiera un mártir, sino ser más que humano, ser Dios encarnado. Sólo quien era el Dios infinito podía ofrecer un sacrificio adecuado por el pecado de todo el mundo.
Lo verás por el simple hecho de que, si uno de tus amigos afirmara seriamente que la razón por la que nació en este mundo era morir por los pecados del mundo, sin duda le buscarías unpsiquiatra. Tomarías su afirmación como un signo de locura. Y, sin embargo, cuando Jesucristo hace esa afirmación —y la hizo: hemos visto que no la inventaron los escritores del Nuevo Testamento— no conlleva la más mínima sugerencia de que fuera un lunático megalómano.
De hecho, esta afirmación suya es una de las cosas que me convencen de que es realmente el Hijo de Dios, porque diagnostica cuál es mi problema fundamental como ser humano y me ofrece la única solución aceptable para ese problema. Me explico.
Todas las demás religiones y filosofías me informan constantemente, cada una a su manera, de que debo ser [p.23] bueno. Eso es útil, supongo, pero no toca mi verdadero problema. Ya sé que debo ser bueno. Para saberlo, no necesito que me ayude ni la religión ni la filosofía. Mi problema no es que no sepa que debo ser bueno, sino que innumerables veces no lo he sido —y mis vecinos, me doy cuenta, están en la misma situación—. Y ese es un problema enorme. ¿Qué puedo decir de mis pecados pasados? He infringido incluso mis propias normas, por no hablar de las de Dios. He comprometido y ensuciado mis propios valores. ¿Cómo puedo entonces encontrar el perdón? Si decido que al fin y al cabo mis pecados pasados no tienen importancia, entonces estoy diciendo que mis valores tampoco tienen importancia. Y si lo que hago no tiene importancia, entonces yo, que soy el responsable de ello, en última instancia yo tampoco tengo ninguna importancia. Pero supongamos que mis valores sí son importantes. Y supongamos que las normas de Dios son importantes y que no las va a rebajar por mí ni por nadie más. Entonces mis pecados sí tienen importancia. ¿Cómo puedo encontrar un perdón para mi pasado, que no conlleve la destrucción de mis propios valores, mi propia importancia, por no hablar de la de todos los demás? Y lo mismo vale tanto para ti como para mí.
Aquí mismo Cristo nos sale al encuentro. Afirma tener la autoridad para concedernos el perdón, pero lo hace sin condonar nuestro pecado, ni rebajar las normas de Dios. No dice que lo que hemos hecho no tenga importancia. Insiste en que se tenga que pagar la pena por ello. Pero entonces, explica que esta es la razón central por la que vino a nuestra Tierra: él es el Dios que estableció e insiste en la pena por el pecado, el Dios cuya ley hemos roto y por eso hemos merecido esa pena. Sin embargo, es el Creador que nos hizo, [p.24] y en amor y lealtad a nosotros asumió la carga de nuestro pecado, pagó su pena con su sufrimiento en el Calvario, manteniendo así su ley y nuestros valores, y haciendo posible que se nos conceda el perdón, si es que lo queremos.
Esto es, por tanto, exactamente lo que yo necesito, y tú también. Cristo ha leído nuestra necesidad y la ha satisfecho como nadie podría hacerlo. En esto es único. Cuando te enfrentes a sus afirmaciones, puedes estar seguro de esto: solo tendrás que decidir esta cuestión una vez en la vida. Nadie más ha venido ni vendrá jamás a decirte que él es el Creador que te hizo y te ama, que vino como Dios encarnado a morir por ti, para que puedas ser perdonado. Jesucristo es el único que lo ha afirmado. Y su afirmación es tan directa y tan personal: dice que murió por ti; lo que significa que tú personalmente debes dar tu respuesta individual a él y a su afirmación.
La validación final de las afirmaciones de Cristo
En última instancia, la validación de las afirmaciones de Cristo se apoya en dos cosas: la evidencia objetiva de su resurrección, y nuestra propia experiencia subjetiva del testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando, después de ser convencidos porla evidencia objetiva, abrimos el corazón a Cristo y lo recibimos personalmente como Salvador.
En primer lugar, su resurrección: todos los escritores del Nuevo Testamento afirman que, al tercer día después de su muerte y entierro, Jesucristo resucitó de entre los muertos literal, corporal, y físicamente.
Tal vez, te digas ahora que quien cree en la resurrección de Cristo ya ha cometido un suicidio intelectual, pues hoy sabemos que los milagros como la resurrección no ocurren, ya que la ciencia ha demostrado que son imposibles.
Pero en realidad no sabemos eso, ni tampoco la ciencia lo ha demostrado. Y si crees que lo ha hecho, no eres tan buen científico como pretendes.
Pero —protestas— las leyes de la ciencia demuestran que es imposible que un cadáver vuelva a la vida.
No, no lo hacen; de hecho, no podrían hacerlo. Las leyes de la ciencia no son leyes absolutas que encontremos escritas en el cielo. Las leyes de la ciencia las han elaborado los científicos —y todo el honor para ellos: yo, por mi parte, aplaudo sus esfuerzos— para describir la forma en que funciona normalmente el universo; o mejor dicho, de esa pequeña parte del universo que hasta ahora han podido estudiar y comprender.
Pero hay dos cosas que debemos considerar a este respecto. En primer lugar, como sabrás, quizá mejor que yo, hay cosmólogos hoy en día que sostienen seriamente que en el universo existen los llamados agujeros negros, y que en esos agujeros negros las leyes de la física se rompen; de modo que, si se siguen las leyes de la física hacia atrás en el tiempo, se llega a un punto en el que ya no es posible averiguar lo que ocurrió antes de ese punto, porque las leyes de la física ya no son válidas. Se ha llegado a lo que se llama una singularidad en el universo.
Ya sé que no todos los cosmólogos aceptan esta teoría, pero lo que quiero decir es que no se acusa a los científicos que han sugerido que existen tales singularidades en el universo de haber cometido un suicidio intelectual. Los científicos auténticos tampoco consideran que las leyes de [p.26] la física demuestren de antemano, antes de que se investiguen las evidencias, que por definición no puede haber ninguna singularidad en el universo. Para poder predecir a priori que nunca podría existir una singularidad en el universo, la ciencia primero tendría que entender el funcionamiento de cada parte de todo el universo en su totalidad. ¡La ciencia difícilmente ya ha logrado esto!
Y, en segundo lugar, debemos recordar siempre que las leyes de la ciencia solo pueden decirnos lo que ocurre normalmente mientras no haya interferencias en nuestro mundo desde el exterior. Pero la ciencia, como ciencia, no puede decirnos si de hecho ha habido tal interferencia en el pasado o si la habrá en el futuro. Debemos acudir a la historia, no a la ciencia, para descubrir si ha habido tales interferencias en el pasado. Por supuesto, todos estamos de acuerdo, cristianos y no cristianos, en que tales interferencias habrán sido extremadamente raras: los milagros son, por definición, raros. Sin embargo, llegar a la historia ya habiendo decidido que ningún milagro puede haber ocurrido, y negarse a investigar las pruebas de que a veces han ocurrido milagros, no es una actitud verdaderamente científica. Es el oscurantismo.
En un capítulo posterior consideraremos más de la evidencia que avala la resurrección. Pero, por ahora, considera este punto: si te niegas a creer en la resurrección, te enfrentarás a un montón de problemas históricos, y uno muy grande en particular. Nadie puede negar la existencia de la iglesia cristiana. Es obvio que no siempre existió: tuvo un comienzo. La cuestión es: ¿Qué le dio vida? ¿Cuál era su propósito? Si consultas el Nuevo Testamento, encontrarás que todos los primeros cristianos decían con una sola voz que [p.27] lo que dio origen a la iglesia fue la resurrección de Cristo; y que se le dio vida con el propósito de dar testimonio de la resurrección de Cristo. En sus primeros sermones se habla de muy poco más (véanse los Hechos de los Apóstoles).
Los primeros cristianos eran judíos de nacimiento y de cultura, todos ellos. Su día santo semanal era el día de reposo, es decir, el último día de la semana, el séptimo. Luego, de repente, conforme a las fuentes textuales, además de reunirse el día de reposo, comenzaron a reunirse el primer día de la semana para comer pan y beber vino en memoria de Jesús. ¿Por qué este cambio, y por qué el primer día de la semana? Porque, según los primeros cristianos, Jesucristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana.
Por su predicación de la resurrección de Jesús, los primeros cristianos fueron duramente perseguidos, algunos de ellos fueron torturados, echados a los leones y ejecutados. Si se hubieran limitado a predicar la ética cristiana, que las personas deben amarse unas a otras, nadie les habría perseguido. Pero no, insistieron en dar testimonio del hecho de que Jesús, ejecutado por las autoridades, había resucitado de entre los muertos. Y muchos de ellos murieron por ello. ¿Supones que murieron por una historia que ellos mismos, los primeros cristianos, habían inventado y que sabían que era falsa?
Independientemente de lo que pienses de la iglesia cristiana, esta existe; y a menos que nos cerremos los ojos ante la historia, debemos encontrar alguna causa lo suficientemente grande como para explicar su nacimiento. Instituciones como la iglesia cristiana no aparecen de la nada sin ninguna causa. Si eliminamos la resurrección, nos [p.28] quedamos con un enorme agujero en la historia: la iglesia cristiana, y ninguna causa adecuada que explique su origen y existencia.3
¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?
Quizá alguno empiece a protestar en voz baja: «¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Soy bioquímico, ingeniera, constructor, madre, padre. No se puede esperar de mí que ande hurgando en la historia antigua de esta manera. Ya tengo bastante con los estudios o con el trabajo».
Pues bien, solo he intentado responder a la pregunta: «¿Es necesario cometer un suicidio intelectual para creer en la Biblia?» Si realmente no tienes tiempo para considerar las pruebas necesarias para responder a la pregunta, es una pena. Aun así, espero haber dicho lo suficiente como para disuadirte de ceder a la tentación de ir por ahí diciendo que las afirmaciones del Nuevo Testamento son claramente estúpidas. Si hicieras eso sin haber estudiado las pruebas, ¡quien cometiera el suicidio intelectual podrías ser tú!
Pero, por supuesto, hay algo más que eso. Si el Nuevo Testamento es correcto, Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestroCreador, y eso sí tiene que ver contigo y conmigo y con todos los demás. Si es el Hijo de Dios, descuidarlo, por el motivo que sea, es diez mil veces peor que un suicidio intelectual: es una indiferencia culpable hacia nuestro [p.29] Creador. Por eso el Nuevo Testamento nos invita a estudiar las pruebas con toda la seriedad de la que seamos capaces. Difícilmente podríamos esperar entender la física del universo sin estudiar seriamente las pruebas que nos proporciona el propio universo. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a conocer y comprender al Creador del universo sin estudiar con la misma seriedad las pruebas que nos ha dado sobre sí mismo?
Lo encuentro bastante común que académicos, físicos, químicos, biólogos, etc., muy inteligentes todos ellos, tienden a descartar la Biblia como un disparate. Cuando, en respuesta, insisto en que digan si han leído la Biblia, responden: «Por supuesto que sí». Cuando les pregunto qué piensan de las pruebas que la Biblia presenta sobre la deidad de Cristo, suelen responder: «¿Qué pruebas?»
Yo les digo: «Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Su autor explica su propósito al escribir: dice que “Estas [señales] se han escrito —como prueba para convencerles— de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida”» (Juan 20:31). Estas son las pruebas a las que me refiero —digo— a ti, ¿qué te parecen?
Y una y otra vez me han respondido: «Ah, el Evangelio de Juan. Pues no, no he leído Juan. En la escuela solo estudiamos Marcos».
Así que aquí los tenemos, doctos profesores en la universidad algunos de ellos, ahora en la mediana edad, y nunca han estudiado la Biblia desde que eran niños en la escuela, y nunca han leído el Evangelio de Juan de principio a fin con una mente adulta y con la seriedad con la que estudian sus materias académicas. Cómo saben que su evidencia no tiene valor, si nunca lo han leído, no lo sé (cómo [p.30] se pueden considerar hombres y mujeres cultos si nunca han leído el Evangelio de Juan con seriedad, tampoco lo sé). Pero mucho más importante es esto: el Evangelio de Juan nos llega con la autoridad de Jesucristo. Si lo que dice es cierto, aquí Dios nuestro Creador intenta comunicarse con nosotros, intenta hablarnos personalmente, intenta revelarse a nosotros, para que por medio de Jesucristo podamos entrar en una relación personal de fe y amor con él. No interesarse por descubrir si es verdad o no; no interesarse por la posibilidad de escuchar a nuestro Creador hablar con nosotros, parece sugerir por nuestra parte una predisposición extraña e irracional.
«Pero mira», me dicen mis colegas, «no sirve de nada decirnos que leamos la Biblia, porque no la creemos. Si la creyéramos, por supuesto que la leeríamos. Usted nos pide que empecemos por creerla, para que así la leamos. Por supuesto, si creemos que es verdadera antes de empezar, creeremos todo lo que dice. Pero no la creemos, y no sirve de nada que la leamos».
Pero hablar así no es sensato. Por supuesto que no les estoy pidiendo, ni a ti tampoco, que crean en la Biblia antes de empezar a leerla. Pero a ellos les pido —y a ti— que la lean y luego decidan si es verdadera o no. Después de todo, así es como se hace con los periódicos, ¿verdad? Sabes antes de empezar a leer que algunas de las cosas quecontienen serán ciertas, y otras no. Ciertamente no decides, antes de leerlos, creer todo lo que dicen. Pero eso no te impide leerlos. Tienes suficiente confianza en su propio juicio para leer lo que dicen, reflexionar sobre ello y decidir por ti mismo si es cierto o no. Te pido que hagas lo mismo con el Nuevo Testamento.
Y si lo haces, Jesucristo te garantiza él mismo, siempre que estés dispuesto a cumplir una condición, que Dios te mostrará personalmente si sus afirmaciones son ciertas o no. Y la condición es esta: «Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios —es decir, cuando descubra cuál es— descubrirá si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta» (Juan 7:17, traducción del autor). Lo descubrirá porque, cuando lea, estudie y piense en lo que Jesús enseñó, Dios le hablará a su corazón y le mostrará, sin lugar a dudas, que lo que Jesús dice es verdad.
Sospecho que el problema radica en la condición: «si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios». Intuimos antes de empezar que, si Dios nos la mostrara, tendría profundas implicaciones para nuestra forma de vida que no querríamos afrontar. Así que preferimos abordar todo el asunto de forma impersonal, igual que abordamos los experimentos en física, sin comprometernos de antemano a ninguna implicación práctica. Pero a Dios no lo podemos tratar así. No podemos acercarnos al Todopoderoso y decirle: «Sí, me gustaría saber si estás ahí o no, y si Jesucristo es tu Hijo o no. Por favor, muéstramelo. Pero quiero que entiendas que, si te revelas a mí, posiblemente todavía no esté dispuesto a hacer cualquier cosa que me digas.» Dios no tiene tiempo para diletantes espirituales.
Pero si vas en serio, y si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios cuando la conozcas, haz el experimento: lee el Evangelio de Juan con seriedad y con la mente abierta; y Jesucristo garantiza que Dios te mostrará cuál es la verdad.
Alguien dirá, quizás, «Mi problema es este: Ni siquiera sé si Dios existe. Si hiciera el experimento que me sugieres, ¿no correría el peligro de imaginar que oigo a Dios hablarme, [p.32] cuando no es más que una autosugestión? ¿Cómo podría reconocer a Dios, aunque me hablara?»
Bien, déjame terminar contándote la historia de un milagro que se dice que hizo Jesús (Juan 9). Posiblemente descartes todas las historias de milagros como estúpidas. Eso no importa en este momento. Lo menciono únicamente como una ilustración.
Cuenta la historia que Jesús se encontró una vez con un hombre que había nacido ciego y le preguntó si quería que se le diera la vista.
Bueno, no sé si alguna vez has intentado explicar a un ciego de nacimiento lo que es la vista, o cómo es el color, o incluso convencerle de que existen cosas como la luz y el color. Es dificilísimo. Por lo tanto, habría sido muy comprensible que el ciego le respondiera a Jesús que no sabía lo que era la vista, y que consideraba que eran estúpidas todas las afirmaciones de que existía tal cosa como la vista. Así, al menos, es como reaccionan muchas personas hoy en día cuando oyen a Jesucristo decir que puede darles la vista espiritual, que puede darles la vida eterna, que es la facultad de conocer a Dios personalmente (Juan 17:3).
Sin embargo, afortunadamente, el ciego dijo que, si existiera tal cosa como la vista, le gustaría tenerla. Así que Jesucristo le sugirió al hombre que había un experimentoque podía realizar, si estaba dispuesto a hacerlo; y le garantizó que, si lo realizara, recibiría la vista.
Ahora bien, el experimento que Cristo estableció parecía un experimento extraño, como descubrirás si lees la historia. Pero el ciego no era ningún oscurantista. Razonó que Jesucristo no era ningún charlatán, ni tampoco un lunático. Si Jesús decía que existía tal cosa como la vista y [p.33]
que podía dársela a quien la quisiera, entonces valía la pena hacer el experimento. No había nada que perder. Había todo por ganar. Por lo tanto, hizo el experimento, comprobó por experiencia personal que funcionaba, y regresó del experimento, ahora viendo.
A ti te recomiendo un experimento similar. Lee el Evangelio de Juan. Y mientras lees, dile a Dios: «Dios, no estoy seguro de que existas. Pero si existes, y si Jesús es tu Hijo y puede darme, como afirma, la vida eterna, sea lo que sea, háblame, revélate a mí, muéstrame que Jesús es tu Hijo. Y si me lo muestras, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, sea cual sea».
Y Cristo garantiza que Dios te lo mostrará.
Notas
1Para examinar más a fondo las pruebas, véase el libro de F. F. Bruce, ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? Para un libro igualmente útil sobre el Antiguo Testamento, véase el libro de K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament [Sobre la fiabilidad del Antiguo Testamento].
2Véase C. S. Lewis, El perdón y otros ensayos, 64.
3Para más información, véase Fe razonable: apologética y veracidad cristiana de William Lane Craig, The Case for the Resurrection of Jesus [El caso de la resurrección of Jesús] de Gary R. Habermas y Michael R. Licona, y Phenomenon of the New Testament [El fenómeno del Nuevo Testamento] de C. F. D. Moule.
3. ¿Pero la ciencia no ha hecho imposible la creencia en Dios?
Uno de los mitos más arraigados que ha conformado el pensamiento de la gente del mundo moderno es la idea de que, para las personas pensadoras, la ciencia ha hecho innecesaria e imposible la creencia en Dios y en lo sobrenatural. Se trata de un mito muy extendido y erróneo que, por desgracia, ha llegado a confundirse con la verdadera ciencia en la mente de muchas personas. Veamos cómo surgió este mito.
Un mito moderno
La noción común es que la creencia en Dios y en lo sobrenatural surgió en una etapa primitiva del desarrollo humano. El hombre antiguo se enfrentaba a todo tipo de procesos y sucesos que no podía comprender. De algunos de ellos, [p.36] como el crecimiento de sus cultivos y la fertilidad de su ganado, dependía su propia vida. Otros, los truenos y los relámpagos, las tormentas y las enfermedades, amenazaban su propia existencia. Al no entender estos procesos, y asombrado por ellos, hizo lo que haría un niño: los personalizó. Cuando la luna entraba en eclipse, imaginaba que algún tipo de demonio intentaba estrangularla y se dedicaba a todo tipo de religión y magia para intentar ahuyentar a ese demonio. Cuando tronaba, creía que hablaba un dios, y si caía un rayo, pensaba que era un espíritu malévolo que quería destruirlo. Incluso pensaba que observando cualquier fenómeno inusual de la naturaleza podía predecir lo que los dioses iban a hacer. Pero debido a que en los últimos siglos hemos desarrollado el método científico con cada vez más sofisticación, hemos llegado a comprender cada vez mejor los procesos de la naturaleza. Ahora vemos que los demonios no causan los eclipses, ni los espíritus malévolos causan los rayos y las enfermedades. Hemos descubierto que los procesos de la naturaleza son impersonales y en principio son completamente predecibles (a nivel no cuántico). Por ello, los ateos sostienen que ya no es necesario recurrir a la idea de Dios y de lo sobrenatural para explicar el funcionamiento de la naturaleza. Ni siquiera es necesario invocar a Dios para llenar las lagunas de nuestro conocimiento, como lo hizo Sir Isaac Newton cuando dijo: «No conozco ningún poder en la naturaleza que pudiera causar este movimiento transversal sin el brazo divino»1. El ateo concluye, por tanto, que Dios se ha vuelto irrelevante y dice que no necesitamos esa hipótesis. Como resultado, el público en general ha llegado a creer [p.37] que la ciencia ha hecho innecesaria e imposible la creencia en un Creador.
Una falacia manifiesta
Pero aquí hay una falacia manifiesta. Consideremos como ejemplo un automóvil de Ford. Podemos imaginar que una persona primitiva que viera uno de estos automóviles por primera vez y no entendiera los principios de un motor de combustión interna, pudiera pensar que había un dios (el señor Ford) dentro del motor, que lo hacía funcionar. Además, podría imaginar que cuando el motor funcionaba bien era porque él gustaba al Sr. Ford que estaba dentro del motor, y que cuando se negaba a funcionar era porque al Sr. Ford no le gustaba. Por supuesto, con el tiempo la persona primitiva se civilizaría, aprendería ingeniería y, al desmontar el motor, descubriría que no había ningún Sr. Ford dentro del motor y que no necesitaba introducir al Sr. Ford como explicación del funcionamiento del motor. Su conocimiento de los principios impersonales de la combustión interna sería suficiente para explicar el funcionamiento del motor. Hasta aquí todo bien. Pero si luego decidiera que su comprensión de los principios del motor de combustión interna hacía imposible creer en la existencia de un Sr. Ford que diseñara el motor, esto sería claramente falso. También es una confusión de categorías suponer que nuestra comprensión de los principios impersonales según los cuales funciona el universo hace innecesario o imposible creer en la existencia de un Creador personal que diseñara, creara y sostenga el gran motor que es el universo. En otras palabras, no debemos confundir los mecanismos [p.38] por los que funciona el universo con su causa. Cada uno de nosotros sabe distinguir entre el movimiento consciente y voluntario de un brazo con un propósito y un movimiento espasmódico involuntario de un brazo inducido por el contacto accidental con una corriente eléctrica.
En este punto, sin embargo, los creyentes en el mito tenderán a responder lo siguiente: «Bueno, cabe la posibilidad de que haya un Dios fuera del universo que lo haya puesto en marcha al principio. Pero, en realidad, no se puede saber nada de él y a la ciencia no le incumbe especular sobre su posible existencia. Por otro lado, sobre la base de lo que sabemos ahora sobre el funcionamiento del universo, podemos afirmar con seguridad que, aunque exista un Dios fuera del universo, no interviene, no puede intervenir y nunca intervendrá en su funcionamiento. Y así, la ciencia hace imposible, en particular, creer en la afirmación cristiana de que Dios ha invadido la naturaleza en la persona de Jesucristo». Investiguemos ahora cómo surge esta parte del mito.
De nuevo, el mito moderno
Uno de los logros magníficos de la ciencia ha sido no solo describir lo que ocurre en el universo, sino descubrir las leyes invariables que rigen su funcionamiento. Es importante entender y aceptar lo que los científicos afirman sobre la naturaleza de estas leyes. No son simples descripciones de lo que ocurre, sino derivaciones de nuestra percepción de cómo operan los procesos esenciales. Nos dicen que, siendo las cosas como son, la naturaleza no solo funciona de esta manera, sino que debe funcionar de esta manera [p.39] y no puede funcionar de otra. Las leyes no solo describen lo que ocurrió en el pasado: siempre que no trabajemos a nivel cuántico, pueden predecir con éxito lo que ocurrirá en el futuro con tal precisión que, por ejemplo, se puede calcular con precisión la órbita de la estación espacial Mir y hacer posible el aterrizaje en Marte. Es comprensible, por tanto, que muchos científicos están resentidos por la idea de que algún dios pueda intervenir arbitrariamente y alterar, suspender o invertir el funcionamiento de la naturaleza. Porque eso parecería contradecir las leyes inmutables y, por tanto, anularía la base de la comprensión científica del universo.
Pero justo aquí acecha otra falacia que C. S. Lewis ilustró con la siguiente analogía. Si esta semana pongo mil libras esterlinas en el cajón de mi escritorio, añado dos mil la semana que viene y otras mil la siguiente, las leyes inmutables de la aritmética me permiten predecir que, la próxima vez que acuda a mi cajón, encontraré cuatro mil libras. Pero supongamos que la próxima vez que abra el cajón solo encuentre mil, ¿qué concluiré? ¿Que las leyes de la aritmética se han roto? Por supuesto que no. Yo podría concluir más razonablemente que algún ladrón ha violado las leyes del Estado y ha robado tres mil libras de mi cajón. Sería ridículo afirmar que las leyes de la aritmética hacen imposible creer en la existencia de tal ladrón o en la posibilidad de su intervención. Por el contrario, es el funcionamiento normal de esas leyes lo que ha puesto al descubierto la existencia y la actividad del ladrón.
Así que las leyes de la naturaleza predicen lo que está destinado a suceder si Dios no interviene; aunque, por supuesto, no es un acto de robo si el Creador interviene [p.40] en su propia creación. Es una falacia clara sostener que las leyes de la naturaleza hacen imposible creer en la existencia de Dios y en la posibilidad de su intervención en el universo. Sería como afirmar que la comprensión de las leyes del motor de combustión interna hace imposible creer que el Sr. Ford o uno de sus mecánicos pudiera intervenir y quitar la culata del cilindro de un automóvil. Por supuesto que podrían intervenir. Además, esta intervención no destruiría esas leyes. Las mismas leyes que explicaban por qué el motor funciona con la culata del cilindro puesta, explicarían ahora por qué no funciona, habiéndola quitado.
De paso, deberíamos observar que la creencia en Dios como Creador, lejos de inhibir el descubrimiento de las leyes de la naturaleza, históricamente ha sido una de las principales motivaciones para su búsqueda. Sir Alfred North Whitehead, reconocido como uno de los más eminentes historiadores de la ciencia, dijo: «La ciencia moderna debe provenir de la insistencia medieval en la racionalidad de Dios».2 Merece la pena mencionar el resumen que hace C. S. Lewis de la opinión de Whitehead: «Los hombres se hicieron científicos porque esperaban encontrar una ley en la naturaleza, y esperaban encontrar una ley porque creían en un Legislador».3 Abundan los ejemplos de tales hombres: basta con pensar en Newton, Kepler, Faraday y Clerk Maxwell. Todos ellos estarían de acuerdo con Einstein en que la ciencia sin religión es ciega y la religión sin ciencia es coja.
Llegados a este punto, los defensores del mito podrían replicar: «Si aceptamos, en beneficio de la discusión, que no es anticientífico conceder la posibilidad teórica de que algún [41] dios pueda haber intervenido en nuestro mundo, ¿qué pruebas reales hay de que tal acontecimiento sobrenatural haya tenido lugar?» Los cristianos responderán, por supuesto, que hay abundantes pruebas en la concepción milagrosa, los milagros y la resurrección de Jesucristo. A esto se objetará: «¿Qué clase de evidencia es esta? ¿Y cómo esperas que la aceptemos? Porque, al fin y al cabo, toda ella proviene del Nuevo Testamento, que fue escrito en una época precientífica en la que la gente no entendía las leyes de la naturaleza y, por esa misma razón, estaba demasiado dispuesta a creer que se había producido un milagro cuando no era así». Aquí hay otra falacia.
Otra falacia
Tomemos por ejemplo la historia del Nuevo Testamento que cuenta que Jesús nació de una virgen sin tener padre humano. Decir que los primeros cristianos creyeron en este milagro porque no entendían las leyes de la naturaleza que rigen la concepción y el nacimiento de los niños es francamente estúpido. Ellos conocían las leyes fijas de la naturaleza según las cuales nacen los niños. Si no hubieran conocido esas leyes, bien podrían haber imaginado que los niños podían nacer sin padre o sin madre, pero en ese caso la historia del nacimiento de Jesús de una virgen no les habría parecido nada milagroso. El mismo hecho de que lo relaten como un milagro demuestra que entendían perfectamente las leyes normales que rigen el parto. De hecho, a menos que uno haya entendido primero que hay leyes que normalmente gobiernan los eventos, ¿cómo podría uno concluir jamás que había tenido lugar un milagro?[p.42]
Tomemos otro incidente: Lucas, que era un médico formado en la ciencia médica de su época, comienza su biografía de Cristo planteando esta misma cuestión (Lucas 1:5–25). Cuenta la historia de un hombre, Zacarías, y su mujer, Elisabet, que durante muchos años habían orado pidiendo un hijo porque ella era estéril. Cuando, en su vejez, se le apareció un ángel a Zacarías y le dijo que sus oraciones anteriores estaban a punto de ser respondidas y que su esposa concebiría y daría a luz un hijo, él se negó a creerlo, educada pero firmemente. La razón que esgrimió fue que él ya era viejo y el cuerpo de su mujer estaba decrépito. Que él y su esposa tuvieran un hijo en esta etapa de su vida iría en contra de todo lo que él conocía de las leyes de la naturaleza. Lo interesante de él es esto: no era ateo, era un sacerdote que creía en Dios, en la existencia de los ángeles y en el valor de la oración. Pero si el cumplimiento prometido de su oración iba a suponer una inversión de las leyes de la naturaleza, él no pensaba creerlo.
La historia dice que el ángel lo dejó mudo por lo ilógico de su incredulidad; pero al menos demuestra esto: los primeros cristianos no eran un grupo crédulo que desconocía las leyes de la naturaleza y, por tanto, estaba dispuesto a creer cualquier historia milagrosa, por absurda que fuera. Sentían la dificultad de creer la historia de un milagro así, como cualquier otra persona. Si al final creyeron, fue porque se vieron obligados a hacerlo por el peso de la evidencia que tenían ante sus ojos de que se había producido un milagro.
Del mismo modo, en su relato del surgimiento del cristianismo (los Hechos de los Apóstoles), Lucas nos muestra que la primera oposición al mensaje cristiano de la resurrección de Jesucristo no provino de los ateos, sino de los [p.43] sumos sacerdotes saduceos del judaísmo. Eran hombres muy religiosos. Creían en Dios. Decían sus oraciones. Pero eso no significaba que la creyeran cuando escucharon por primera vez la afirmación de que Jesús había resucitado de entre los muertos. No la creyeron, porque habían abrazado una visión del mundo que no permitía la posibilidad de tal milagro como la resurrección corporal de Jesucristo (Hechos 23:8).
Suponer, pues, que el cristianismo nació en un mundo crédulo precientífico simplemente no encaja con los hechos. El mundo antiguo conocía tan bien como nosotros la ley de la naturaleza de que los cadáveres no se levantan de las tumbas. El cristianismo se impuso a fuerza del peso de la evidencia de que un hombre realmente había resucitado de entre los muertos a pesar de las leyes de la naturaleza.
Es cierto que hoy en día algunas personas, que tienen una visión del mundo similar a la de los antiguos saduceos, han intentado erróneamente hacer que el mensaje cristiano sea más creíble para la mente científica eliminando por completo el elemento milagroso del Nuevo Testamento y presentando únicamente la enseñanza ética de Jesús. Pero este recurso no va a funcionar. Porque, en primer lugar, el propio Nuevo Testamento declara que la resurrección de Cristo no es una decoración superficial e innecesaria del mensaje cristiano: constituye su mismo corazón. Si se extirpa el corazón, se destruye el mensaje. Y cuando el propio Nuevo Testamento declara que esto es así, es inútil que dos mil años después se argumente que si se elimina lo milagroso el cristianismo seguirá siendo viable (1 Corintios 15).
En segundo lugar, todo el intento está mal planteado. Porque nuestro progreso en la comprensión científica de [p.44] las leyes de la naturaleza ha hecho más fácil y no más difícil creer en la resurrección de Cristo.
La ciencia del lado de la fe
La Segunda Ley de la Termodinámica es una de las leyes básicas de la naturaleza que la ciencia ha descubierto y promulga constantemente; según esta ley el universo en su totalidad se está agotando, y la entropía va en aumento. Pero si el universo se está agotando, es casi imposible creer que lo haya hecho durante un tiempo infinitamente largo. De hecho, la propia ciencia enseña que tuvo que haber un momento en el que el proceso inverso estaba en funcionamiento y al universo se le «dio cuerda», como a un reloj. Entonces si en un momento del pasado al universo se le dio cuerda, no es ni imposible ni anticientífico creer que en la resurrección de Cristo los procesos de la naturaleza volvieran a invertirse y que su cuerpo muerto volviera a la vida y saliera de la tumba. Además, la ciencia enseña que, aunque la entropía del universo, tomada en su totalidad, está en aumento, puede haber situaciones en las que la entropía disminuya localmente. Las semillas se convierten en árboles que dan frutos; y sabemos que esto es posible porque en esta situación local el sol aporta una energía colosal a la tierra. Consecuente con esto, el Nuevo Testamento señala que la resurrección de Cristo se hizo posible gracias a un aporte de energía inimaginablemente grande del propio Creador: «la inconmensurable grandeza de su poder . . . la obra de su gran poder que realizó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos» (Efesios 1:19–20).
A pesar de esto, algunas personas pueden sentir una dificultad continua que expresarán de la siguiente manera:[p.45] «Esta evidencia del Nuevo Testamento es ahora para nosotros muy remota. ¿Cómo podemos tener un acceso directo a ella? Después de todo, los milagros en general y la resurrección de Cristo en particular no son cosas comunes que ocurran todos los días de la semana. No tenemos ninguna experiencia moderna que nos sirva de base de comparación y de criterio para medir su credibilidad. Entonces, ¿se espera que creamos todo lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento solo porque lo dicen?»
La naturaleza de los milagros de Cristo
La respuesta es que hay muchas consideraciones que podemos aplicar a las descripciones de estos milagros con el fin de evaluar su credibilidad. Para empezar, podemos notar la diferencia entre los milagros que hizo Jesús, según el Nuevo Testamento, y las ridículas historias de milagros inventadas por gente crédula en los siglos posteriores de degeneración de la cristiandad. En estas historias posteriores, las imágenes de piedra lloran lágrimas de sangre, los lobos se convierten en seres humanos y los pájaros surgen de terrones de arcilla. No hay nada ni lejanamente parecido en las historias de milagros del Nuevo Testamento. Los milagros de Cristo eran congruentes con el funcionamiento normal de la naturaleza. Cuando Jesús produjo vino milagrosamente, no lo conjuró del aire: pidió agua y la convirtió en vino. Eso es lo que hace la naturaleza todos los años por medio de la vid y la tierra, el sol y la lluvia. Si Cristo, incongruentemente, hubiera hecho aparecer el vino del aire, podríamos haber supuesto que aquí se trataba de un poder mágico y ajeno que no respetaba la naturaleza ni sus leyes. Los milagros de Cristo [p.46] muestran el respeto por la naturaleza que cabría esperar del Creador de esa misma naturaleza. Al mismo tiempo le muestran, comprensiblemente, superior a la naturaleza.
También podemos considerar la calidad moral de sus milagros. No hizo ningún milagro para hacer daño a nadie, ni siquiera para destruir a sus enemigos.
También son instructivos los términos que el Nuevo Testamento utiliza para los milagros de Jesús. A veces los llama por una palabra que denota un acto de poder. En otras ocasiones se refiere a ellos con una palabra que significa una maravilla, o un presagio. En conjunto, estas palabras indican que Cristo realizó deliberadamente actos de poder sobrenatural para centrar la atención enfáticamente en sí mismo. Pero más allá de esto, se pretendía que funcionasen como señales que apuntasen a esos grandes recursos espirituales que Cristo puede poner a disposición de todas las personas de todos los tiempos y lugares.
Este aspecto de los milagros de Cristo lo enfatiza especialmente el escritor del Cuarto Evangelio, que normalmente usa la palabra «señal» para referirse a los milagros —aunque desafortunadamente esto queda oscurecido en muchas traducciones por el uso de la palabra «milagro» en lugar de «señal»—. Así, por ejemplo, Juan nos dice que cuando Cristo multiplicó milagrosamente los panes, lo hizo, no solo para alimentar los estómagos de la gente, sino para llamar la atención sobre el hecho de que él mismo es el Pan de Vida que puede satisfacer el hambre espiritual de los hombres y mujeres, de todas las edades, que por fe le creen y le reciben como Salvador y Señor (Juan 6). Y a este nivel está abierto a cada uno de nosotros el comprobar en nuestra experiencia personal si esto es cierto o no.
Un experimento[p.47]
Y la verificación definitiva es esta. Si Cristo, de hecho, resucitó de entre los muertos al tercer día —y lo hizo—, eso significa que hoy está vivo y listo para entrar en una relación personal con nosotros a través de su Espíritu si nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a entrar en una relación personal con él. Como cualquier relación, no puedes experimentar y demostrar su realidad a menos que estés dispuesto a entrar en ella. Pero la posibilidad de entrar en ella está abierta para todos nosotros. A eso se refiere Juan cuando dice de los milagros de Jesús: «estas [señales] se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida» (Juan 20:31).
He aquí, pues, un experimento que todos pueden hacer. Si Jesús es realmente el Hijo de Dios, el Evangelio de Juan nos llega con su autoridad. Es la forma en que Dios se pone en contacto con nosotros. Millones de personas han testificado que, a través de su lectura del Evangelio de Juan, Dios se les ha dado a conocer personalmente. No podemos tachar de tontos a todos esos millones. Lo único verdaderamente científico que podemos hacer es poner a prueba esta afirmación realizando el experimento y leyendo nosotros mismos el Evangelio.
Notes
1 Turnbull y otros, The Correspondence of Isaac Newton [La correspondencia de Isaac Newton], 3:240.
2 La ciencia y el mundo moderno, 26.
3 Los milagros, 110.
4. Pero, ¿no llevan todas las religiones a Dios?
No parece una exageración afirmar que, para muchas personas hoy en día, el ateísmo ya no es un credo viable. Sin embargo, la dificultad que impide que la gente lo abandone por completo es su incertidumbre sobre qué credo sería satisfactorio poner en su lugar. Para ellos no es evidente que la alternativa obvia al ateísmo sea el cristianismo. Es cierto que la única alternativa al ateísmo es creer en algún tipo de dios, pero ¿por qué, se preguntan, debe ser el Dios del cristianismo? ¿Por qué no Shiva, Vishnu, Rama, Krishna o cualquiera de los multitudinarios dioses del hinduismo? ¿O Alá, el único Dios del Islam? ¿O acaso el budismo Theravãda podría ser la alternativa más atractiva al ateísmo? A diferencia del budismo Mahãyãna, que cree en diez mil y una deidades, el budismo Theravãda no es una religión, estrictamente hablando, sino una filosofía que no cree en ningún dios. No obstante, ofrece a sus adeptos una colección de doctrina (los tres pitakas) y un conjunto de disciplinas [p.50] calculadas para liberarles de la tiranía de sus deseos y conducirles a un modo de vida cada vez más libre de la agitación, la tensión y el miedo y a unas relaciones pacíficas con sus semejantes.
Por otra parte, el objetivo de toda religión, según piensan muchas personas, es producir un comportamiento aceptable. ¿Qué importa, por tanto, —dicen ellos— el sistema que se elija, siempre que se sigan los preceptos de la religión elegida con coherencia y sinceridad? Si el objetivo moral es el mismo, ¿qué importa desde qué dirección y por qué camino se sube a la montaña? Al final se llega a la misma cumbre. ¿Acaso todos los radios de una rueda no conducen al centro? Como dijo George Bernard Shaw: «Hay una sola religión en el mundo, aunque existen cien versiones de ella».1 Entonces, ¿no llevan todas las religiones a Dios?
Lo que las religiones dicen de sí mismas
Sin embargo, no todas las religiones individuales están de acuerdo en que son simplemente rutas alternativas hacia el mismo objetivo. El Buda afirmó que «hay un único camino para la purificación de los seres humanos»2 y que «la verdad es una, no hay una segunda».3 El judaísmo monoteísta nunca estará de acuerdo con el hinduismo en que hay millones de dioses. Y el cristianismo dirá al judaísmo monoteísta y al islam que no hay bajo el cielo [p.51] otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús mediante el cual debamos ser salvos (Hechos 4:12).4 Para muchas personas, estas reivindicaciones de singularidad mutuamente excluyentes parecen arrogantes y peligrosamente fuera de lugar en la aldea global en la que se ha convertido el mundo. ¿No sería entonces mejor para un ex ateo seguir la filosofía ecléctica del Movimiento de la Nueva Era, tomando lo que le gusta de todas las religiones, y combinando elementos del animismo, el culto a la naturaleza, el panteísmo y la moral cristiana en una amalgama pragmática? La Nueva Era, al negar la existencia objetiva de la verdad, puede admitir casi cualquier creencia religiosa, siempre que esta no haga afirmaciones absolutas sobre sí misma.
Sin embargo, por muy convincente que pueda parecer todo esto, debemos estar en guardia para que su propio atractivo no sea una ilusión no respaldada por los hechos.
En primer lugar, consideremos la afirmación de que no importa qué sistema siga una persona, siempre que esa persona sea sincera. En ningún otro ámbito de la vida una persona responsable se contentaría con tomar la sinceridad como garantía de verdad o seguridad. Todas las formas de medicina tienen por definición el mismo objetivo, a saber, la curación de los enfermos. Pero no todos los medicamentos son igual de potentes ni igual de seguros. Algunos medicamentos tienen efectos secundarios ruinosos. Algunos [p.52] son venenosos. No sería prudente tragar indiscriminadamente el contenido de un frasco simplemente porque la etiqueta lleve la palabra «medicina». ¡Todos creemos en la objetividad de la verdad cuando se trata de la medicina!
En segundo lugar, incluso si fuera cierto —y no lo es— que el principal objetivo de todas las religiones es conseguir que las personas se comporten bien entre sí, no sería seguro suponer sin más investigación que comportarse bien entre sí es un objetivo suficiente. En siglos pasados navegaban muchos barcos piratas por los mares del mundo. En algunos de esos barcos, los piratas se comportaban sin duda muy bien entre sí y tenían reglas rigurosas y bien guardadas para asegurar que el botín que capturaban se repartiera de forma justa. En ese sentido, posiblemente estuvieran satisfechos con el nivel de moralidad que habían alcanzado. Pero eso dejaría pasar el hecho fundamental de que eran piratas en rebelión contra el gobierno legítimo en tierra. Si ese gobierno los hubiera capturado, su moralidad no los habría salvado del ahorcamiento. Suponer que el principal objetivo de la religión es conseguir que nos comportemos bien entre nosotros es pasar por alto la cuestión de la existencia de un ser supremo, un Creador que nos hizo, a quien debemos lealtad y que nos pedirá cuentas por nuestra deslealtad y negligencia hacia él. Si existe tal ser supremo y lo hemos ignorado y hemos violado sus leyes, no será excusa, cuando nos pida cuentas, alegar que nos hemos comportado bien con nuestros semejantes. Y aquí hay un abismo insalvable entre, por ejemplo, el budismo Theravada, por un lado, y el cristianismo, por otro. Para los budistas Theravada, el hombre, en su esencia eterna, es la mayor presencia espiritual [p.53] del universo.5 En el judaísmo y el cristianismo, que un hombre adopte esa actitud sobre sí mismo es equivalente a una blasfemia. Para ellos, el hombre está ciertamente hecho a imagen de Dios; pero el hombre no es Dios. Dios sigue siendo la mayor realidad espiritual; y que el hombre usurpe su lugar es el colmo de la rebelión contra el Altísimo.
Además, hay otra diferencia irreconciliable entre las religiones como el hinduismo y el budismo, por un lado, y el judaísmo y el cristianismo, por otro. Los primeros sostienen que el mundo material es una ilusión (maya) y que el verdadero objetivo del sabio es escapar del mundo material hacia un nirvana inmaterial. Esto, el judaísmo y el cristianismo lo niegan rotundamente. Afirman que la creación material tal y como salió de la mano del Creador era buena, que nuestros cuerpos materiales eran asimismo buenos; y aunque arruinados por el pecado, un día serán resucitados físicamente. He aquí, pues, dos visiones del mundo irreconciliablemente opuestas. Demostraría un pensamiento muy superficial el suponer que se puede tomar lo mejor de ambas visiones y simplemente juntarlo. Y es obvio que la actitud de un hombre hacia el mundo que le rodea e incluso hacia su propio cuerpo quedará muy marcada según cuál de estas dos visiones adopte.
Las religiones y el problema de la culpa
Es cierto, por supuesto, que cuando se trata de los preceptos básicos de la moralidad —honrar a los padres, no asesinar, etc.— todas las religiones enseñan más o menos [p.54] lo mismo. Compara, por ejemplo, los cinco preceptos del budismo con los Diez Mandamientos del judaísmo. En una palabra, las religiones nos enseñan que deberíamos ser buenos. Pero nuestro problema es que no hemos sido buenos. Hemos pecado contra Dios, hemos roto sus leyes y hemos incurrido en sus castigos. Hemos pecado contra nuestros semejantes y les hemos hecho daño. Hemos pecado contra nosotros mismos; y si somos realmente criaturas de Dios, entonces pecar contra nuestros semejantes y contra nosotros mismos es también un grave pecado contra Dios. El ser humano está hecho de tal manera que, cuando peca contra Dios y contra sus semejantes, desarrolla una conciencia culpable que arruina su tranquilidad y le persigue como un esqueleto en el armario. Para entrar en paz, para afrontar el futuro con confianza, el ser humano debe ser capaz de deshacerse de esa conciencia culpable. Por lo tanto, toda religión digna de ese nombre debe tratar esta cuestión de la culpa. ¿Pero cómo? Es más que inútil intentar deshacerse de la culpa de la conciencia diciéndoles a los hombres y mujeres que su pecado y culpa pasados no importan. Porque al final eso significaría que las personas contra las que han pecado no tienen importancia, que el daño que han hecho no tiene importancia, y que la conciencia es una mera debilidad de carácter que cómodamente puede suprimirse con impunidad. Ningún paraíso podría construirse sobre una teoría como ésta, que implica que al final los seres humanos no tienen importancia; aunque, tristemente, se ha hecho el intento más de una vez.
Por tanto, todo hombre y toda mujer necesita urgentemente una solución a este problema que pueda mantener sus normas morales y sentido de la justicia y, al mismo [p.55] tiempo, traerle el perdón y liberarle justamente de las cadenas de la culpa pasada.
Aquí, por supuesto, las grandes religiones difieren y es inútil ocultar este hecho. Algunas formas de budismo niegan la existencia de tal cosa como el perdón. Los hombres y las mujeres simplemente tienen que sufrir el inevitable karma de demérito que cada individuo acumula para sí mismo a lo largo de sus vidas presentes y pasadas, hasta que ese karma se agote y sean liberados en su esperado nirvana. No pueden esperar ninguna ayuda externa. «Nadie puede purificar a otro».6 Solo existe la operación inexorable de la ley de causa y efecto, y cualquier exceso de demérito sobre el mérito debe ser eliminado en una sucesión posiblemente interminable de reencarnaciones.
Algunas de las primeras formas de hinduismo sugerían que el perdón podía obtenerse mediante el ofrecimiento de regalos y sacrificios ceremoniales a los dioses. El judaísmo también contaba con un elaborado sistema de sacrificios que permitía obtener el perdón de Dios. Pero el propio judaísmo tuvo cuidado de señalar que el sacrificio de bueyes y vacas no podía considerarse una solución adecuada al problema de la culpa humana (Salmo 40:6). Después de todo, ¿qué saben las vacas sobre el pecado? No es que se acuesten cada noche atormentadas por una conciencia culpable. Las consideraciones morales ni entran en sus cabezas. Pero la gloria y la carga de los seres humanos es tener conciencia de las exigencias de la moralidad.
Por lo tanto, en el mejor de los casos, los sacrificios de animales no eran más que una forma simbólica de [p.56] reconocer que la pena del pecado debe ser pagada para que a través del perdón la conciencia tenga descanso. Hoy en día el judaísmo ha perdido incluso ese sistema de símbolos y no tiene nada que poner en su lugar. En esto se parece al islam, que enseña a la gente a encomendarse a la misericordia del Todopoderoso, pero no puede señalar ningún sacrificio que pueda pagar adecuadamente el precio del pecado.
La incuestionable singularidad de Cristo
En este sentido, el cristianismo es único. Porque, aunque enseña a la gente a ser buena, ese no es el eje principal de su mensaje. El núcleo de su mensaje es que Dios el juez, contra quien todos hemos pecado, ha asumido la tarea de mantener el honor de su ley y de la justicia pública proporcionando a su Hijo como sacrificio para quitar el pecado del mundo. En esto Cristo es único. De todos los grandes fundadores y líderes de las religiones, él es el único que viene junto a nosotros afirmando ser nuestro Creador encarnado, venido para tratar el problema de la culpa de nuestro pecado por medio de su sacrificio en el Calvario para que podamos recibir el perdón y la paz con Dios. Por ejemplo, como afirma H. D. Lewis « ... y el propio Buda, según el famoso texto que describe su enfermedad, renegó en el momento de su muerte de cualquier afirmación peculiar que se hiciera en su nombre para presentarlo como instrumento de salvación».7 Preguntar por qué debemos pensar que Cristo es el único camino hacia Dios es errar por [p.57] completo. Nadie más ofrece tratar este problema fundamental. Cristo es el único que se presenta. No es estrechez de miras aceptar de Cristo lo que nadie más ofrece.
Además, es importante entender claramente la condición básica en la que se basa la oferta de Cristo, ya que aquí, una vez más, se trata de un aspecto en el que el cristianismo es único.
Puesto que no todos los que profesan el cristianismo han visto esta distinción, la subrayamos considerando la conocida metáfora que representa la religión como un camino o una senda. En el budismo es el «Sendero Óctuple», o el «Camino Medio»; y desde muy temprano el cristianismo se conoció como «el Camino ». En este esquema suele haber una puerta al principio por la que hay que entrar, algún ritual o experiencia por la que hay que pasar para emprender el camino. En muchos de ellos hay también una puerta al final que conduce al cielo o al nirvana, etc., aunque los budistas zen afirman que la iluminación (satori) es posible en esta vida presente. La idea común a todos ellos es que el hecho de atravesar la puerta final o no —o de alcanzar la iluminación a lo largo del Camino o no— depende de cómo se progrese en el camino: el principio básico es el mérito. La gente suele pensar en ello de la misma manera que en un título universitario. Si deseas obtener un título universitario, debes pasar el examen de ingreso necesario para garantizar la entrada en la universidad. A menos que pases por esa puerta, no puedes ni siquiera empezar el curso universitario que esperas que te lleve a obtener un título. Pero entrar por esa puerta al principio no es garantía de que vayas a obtener un título al final del curso. Porque hay otra puerta al final del curso, a saber, el examen final. La [p.58] posibilidad de pasar por esa puerta dependerá de lo bien que hayas actuado tanto en el curso como en el examen final. Los profesores harán lo mejor que pueden para ayudarte, pero ni siquiera ellos pueden garantizarte que vayas a aprobar. Al final todo depende de tus méritos. Tienes que ganarte el título, y no se puede decidir hasta el examen final si has hecho lo suficiente para ganártelo.
En la creencia popular, el propio cristianismo es una religión de este tipo. Para obtener la salvación y la aceptación por parte de Dios, primero hay que entrar por la puerta del principio del camino, es decir, el ritual del bautismo. Entrar por esa puerta te pone en la carrera por la salvación; pero por supuesto no significa que ya estés salvado. El que alcances la salvación y la aceptación de Dios depende de que pases el examen al final del camino, es decir, el juicio final; y pasar ese juicio final debe depender del progreso que hayas hecho y del mérito que hayas alcanzado durante la vida. Por supuesto, la iglesia está ahí para ayudarte en todo lo que pueda; pero ni siquiera ella puede garantizar que pases el juicio final. Por lo tanto, la cuestión de si al final serás aceptado por Dios debe quedar abierta hasta la evaluación final, por la muy buena razón de que se piensa que la aceptación con Dios depende de las obras, el progreso y el mérito que uno tenga.
Ahora bien, esto, por muy plausible que suene, es todo lo contrario de lo que el Nuevo Testamento enseña realmente sobre la aceptación con Dios, pues en este asunto el cristianismo va directamente en contra de toda religión. Dice tajantemente que la salvación no es por obras ni por méritos. Es el regalo de Dios (Efesios 2:8–9). Por lo tanto, al ser un regalo gratuito, no se puede hacer que dependa de [p.58] lo bien que se haya progresado en el camino. Entonces, la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿En qué momento del camino se recibe este regalo? ¿En qué momento Dios nos da la seguridad de que nos ha aceptado? ¿Al final del camino? ¡No! Es al principio del camino, como explicó el Señor Jesús a sus contemporáneos: «Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida» (Juan 5:24). O, como dice Pablo: «En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios» (Romanos 5:1–2). Es más, vemos en ambas afirmaciones la seguridad de que, sobre la base de que hemos sido justificados al principio del camino, Dios nos asegura que también ’aprobaremos’ la puerta al final del camino. Como dice el apóstol Pablo: «Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios!» (Romanos 5:9).
¿Demasiado bueno para ser verdad?
A primera vista, esto parece tan contrario a lo que la mayoría de la gente siempre ha pensado, que se inclinan a descartarlo de plano y a considerar que no puede ser una interpretación verdadera del cristianismo. Y, sin embargo, esta seguridad básica y el sentido de aceptación con Dios fueron centrales en la enseñanza de Jesús:[p.60]
Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. (Juan 10:27–29)
Pero, en el caso de que todavía nos cueste aceptar que un creyente en Cristo pueda disfrutar en esta vida de la paz de la aceptación completa con Dios, consideremos por analogía la más profunda de las relaciones humanas, la que existe entre un hombre y su esposa. Para asegurar un matrimonio feliz, ¿sería prudente que el marido esperara el mayor tiempo posible después de la boda para decirle a su esposa que la ha aceptado? La respuesta es obvia, con solo formular la pregunta. Que una mujer pase toda su vida de casada sin estar segura de haber hecho lo suficiente para ser aceptada por su marido transformaría su vida matrimonial en una especie de esclavitud. En los matrimonios normales, el marido asegura a su mujer que la acepta y que se compromete con ella de por vida desde el principio. La confianza de la mujer en el amor y la aceptación de su marido desde el principio es lo que hace que ella se dedique a él y él a ella.
La analogía no es inverosímil. Según el cristianismo, la salvación no es un plan para acumular méritos que compren la aceptación de Dios. Se trata de entrar ahora en una relación personal con nuestro Creador que la Biblia describe en términos del amor de un marido por su mujer (Efesios 5:22–33). Esa relación no debe dejarse en la incertidumbre hasta el final de la vida. De hecho, si alguna vez ha de formarse, debe formarse ahora en esta vida. Pero una vez formada, durará eternamente.[p.61]
Una vez más, a mucha gente le parece que esto simplemente no puede ser cierto, porque si lo fuera, piensan ellos, sería muy peligroso. «Si en esta vida pudiéramos estar seguros de ser aceptados por Dios, —dicen— ¿no nos llevaría a abusar de su amor y de su gracia con una vida indigna?»
La pregunta parece bastante razonable, sobre todo para las personas que nunca han experimentado lo que ocurre cuando uno responde a la invitación de Cristo y entra en esta relación personal con él. Pero la respuesta a la pregunta es No, decididamente, No. Y es No, por la naturaleza de la puerta por la que debemos entrar para iniciar el sendero cristiano. La puerta no es el rito del bautismo infantil realizado en un bebé que no es consciente de lo que está sucediendo. Es el auténtico nuevo nacimiento producido en una persona por el poder regenerador del Espíritu Santo (Tito 3:3–7; Juan 3:5–16). No se consigue por el esfuerzo y las obras de una persona; es un regalo que se da a todo aquel que se arrepiente personalmente y recibe personalmente a Cristo como Señor y Salvador (Juan 1:12–13; Efesios 2:8–10). Pero como el regalo es el de una nueva vida espiritual, con nuevas fuerzas, nuevos deseos, nuevas metas y, sobre todo, una nueva relación con Dios, naturalmente lleva a las buenas obras, de hecho a un estilo de vida totalmente nuevo. Esto no significa que el creyente sea perfecto y sin pecado, pero cuando peca un verdadero creyente se arrepiente, confiesa sus pecados y recibe el perdón prometido por Dios (1 Juan 1:9).
Esta es, pues, la gloria del evangelio cristiano. Pero conlleva un grave corolario. Cuando no hay evidencia de un cambio en el estilo de vida, hay muchas razones para[p.62] dudar si este nuevo nacimiento ha tenido lugar, si la persona en cuestión ha entrado personalmente por la puerta. La Escritura dice: «Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta» (Santiago 2:26). Un bebé no obtiene la vida llorando; pero un recién nacido que no llora, probablemente haya nacido muerto.
La afirmación de verdad de Cristo no es tiránica
Aparece un último punto en relación con la afirmación de Cristo de ser el único Salvador. Por ejemplo, dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí» (Juan 14:6). Del mismo modo, sus apóstoles proclamaron su singularidad: «En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos» (Hechos 4:12). Ahora, en un mundo cada vez más pluralista, muchas personas se sienten muy incómodas cuando oyen tales afirmaciones. Comparten el temor expresado por Karl Popper en su famoso libro La sociedad abierta, de que la creencia de que uno tiene la verdad es siempre implícitamente totalitaria. Popper señala que solo hay un paso corto desde la confianza que dice: «Estoy seguro ...» hasta la tiranía que dice: « ... por lo tanto, debo ser obedecido». Esto lleva a Popper a opinar que todas las afirmaciones de verdad absolutas deben ser rechazadas para salvaguardar la sociedad.8 Dado que la historia nos proporciona demasiados ejemplos de la realización de este temor, es de vital importancia que [p.63]
veamos que Cristo, que sí hizo tales afirmaciones, repudió la violencia y la tiranía. De hecho, una de las glorias del mensaje cristiano es que Cristo no se abrió paso en la vida de las personas mediante demostraciones de poder crudo, y no es que le faltara poder. Quería que los hombres y las mujeres confiaran en Dios y lo amaran, y la confianza y el amor no se pueden forzar, solo se pueden ganar. En cambio, Cristo demostró su amor y preocupación por las personas, como describen los Evangelios con gran detalle. Y cuando, a pesar de todo, algunas personas le rechazaron y le pidieron que se marchara, no les obligó violentamente a someterse a él, sino que aceptó su veredicto y se marchó tristemente (Mateo 8:34–9:1). Cuando sus discípulos tomaron la espada para defenderlo, los detuvo enseguida al pronunciar las famosas palabras: «Guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren» (Mateo 26:52). Al procurador romano Pilato, ante el que había sido procesado como posible líder insurrecto, le dijo: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran ...» (Juan 18:36). En respuesta a esta declaración, respaldado por toda la autoridad del Imperio Romana, Pilato pronunció: «Yo no encuentro que este sea culpable de nada» (Juan 18:38). El contexto es la declaración de Cristo a Pilato de que era un rey venido al mundo «para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz» (Juan 18:37). Así, el veredicto de Pilato demuestra que no vio ninguna amenaza política en la afirmación de Cristo. Además, Cristo incluso oró por los soldados que fueron enviados a crucificarle. Por lo tanto, no se le puede responsabilizar de aquellos de sus seguidores profesos que, en desobediencia [p.64] directa a su mandamiento explícito, han utilizado la fuerza y la violencia para tiranizar a otros. Tal comportamiento simplemente no es cristiano, independientemente de lo que se sostenga en contrario. Las afirmaciones de Cristo, si se aceptan genuinamente, llevan a las personas a obedecer sus enseñanzas y, en particular, a amar incluso a sus enemigos. Es injusto criticar a Cristo por el comportamiento de aquellos que a lo largo de los siglos y aún hoy rechazan sus enseñanzas y convierten el cristianismo en una tiranía.
Notas
1Cita tomada del prefacio a la versión inglesa de Comedias agradables, Vol. II, (1898) [Plays Pleasant and Unpleasant (Obras agradables y desagradables)].
2Zaehner, The Concise Encyclopaedia of Living Faiths [La enciclopedia concisa de creencias vivas], 265.
3Zaehner, 275.
4Nota del traductor: en el texto en inglés, Gooding y Lennox dicen aquí: « ...por el que debamos ser salvos», reflejando así la gran mayoría de las traducciones de la Biblia en inglés (que dicen que «debamos ser salvos»). En cambio, las traducciones al español mayoritariamente traducen este versículo por «podamos ser salvos». En nuestra traducción, hemos modificado la expresión de la idea de Gooding y Lennox para reflejar la realidad de las Biblias en español.
5Zaehner, 409.
6Zaehner, 265.
7The Study of Religions [El estudio de las religiones], 168.
8Véase La sociedad abierta y sus enemigos.
5. Pero si Dios existe, ¿por qué sufre tanta gente?
El dar respuestas satisfactorias a este problema es necesariamente una tarea complicada. Cuando la gente está comparativamente libre de sufrimiento y puede adoptar una visión objetiva y desapasionada del asunto, busca explicaciones racionales que puedan satisfacer su intelecto. En cambio, cuando la gente ha sufrido, o sigue sufriendo, angustias mentales y físicas, o se siente herida por un sentimiento de injusticia masiva, las explicaciones meramente racionales no son suficientes. Buscan respuestas que satisfagan no solo la cabeza, sino también el corazón; respuestas que calmen la angustia, fortalezcan la fe y les den esperanza, fuerza y valor para resistir.
Permítanme ilustrar esta idea. Supongamos que ustedes son los padres de una niña de doce años, a quien se le diagnostica defectos en la columna vertebral. Los médicos dicen que necesita una larga serie de complicadas operaciones [p.66] de trasplante de huesos para reconstruir y reforzar sus vértebras. Si no empieza a operarse ahora, será demasiado tarde cuando sea mayor, y en la madurez sufrirá una curvatura de la columna vertebral anormal y muy dolorosa. La pregunta es: ¿Debe operarse o no? No se puede dejar que la niña tome la decisión por sí misma: es demasiado joven para entender y prever todas las cuestiones que conlleva. Al final, ustedes, los padres, tendrán que tomar la decisión por ella. ¿Qué le dirán?
Seguramente, empezarán por explicarle en términos que pueda entender las razones fisiológicas por las que estas operaciones son necesarias y por qué no hay otra forma de que se ponga mejor. Le dirán con sinceridad que le va a doler, pero que los cirujanos son expertos y muy buenas personas, y que al final el resultado será tan bueno que se alegrará de haberse operado. En otras palabras, a ustedes les parecerá muy importante prepararla intelectualmente para afrontar la prueba.
Sin embargo, el problema es que en este momento ella no sufre mucho dolor; pero, si sigue el tratamiento, cada vez que se despierte de la larga serie de operaciones a las que ustedes la han sometido, y durante los meses siguientes, sufrirá un dolor insoportable. ¿Cómo responderán ustedes cuando ella solloce: «¿Por qué me han dejado sufrir este terrible dolor?»? Las explicaciones meramente intelectuales no serán suficientes. Ustedes ya tendrán que asegurarle su amor, hacerle sentir que están con ella en su sufrimiento y darle la esperanza de que al final todo saldrá bien. Y mientras tanto, harán todo lo posible para fortalecer su fe en ustedes, en su amor, en su sabiduría y en los médicos; porque si pierde esa fe, su batalla [p.67] contra el dolor será infinitamente más difícil e incluso podría perderse.
Lo mismo ocurre con nosotros, los adultos, cuando nos enfrentamos primero al problema intelectual del sufrimiento y luego a la misma experiencia del sufrimiento. Necesitaremos respuestas de más de un solo tipo. Pero empecemos por el problema intelectual.
El problema intelectual
En realidad, se trata de un problema doble, porque el sufrimiento nos llega de dos fuentes lógicamente distintas (aunque en la práctica las dos fuentes a veces se entrelazan tanto que es imposible separarlas). Una fuente es el mal del que el mismo hombre tiene la responsabilidad directa, es decir, la injusticia comercial, política y civil, la explotación, la agresión, la tortura, el asesinato, la violación, el abuso de los niños, el adulterio, la traición, la esclavitud, el genocidio, las guerras y cosas similares; y, también, todos aquellos males que, aunque quizás en menor escala, representan la miseria más extendida en nuestro mundo, a saber, las cosas hirientes y perjudiciales que todos nos hacemos unos a otros. Por convención llamamos esto el problema del mal.
La otra fuente de sufrimiento son las catástrofes naturales: terremotos, volcanes, maremotos, inundaciones, corrimientos de tierra, avalanchas, rayos ultravioleta, sequías, hambrunas, plagas —por ejemplo, de langostas o mosquitos de la malaria—, de los que el hombre no es inmediatamente responsable —aunque pueda contribuir indirectamente a algunos de ellos al dañar irresponsablemente el ecosistema— y otras cosas como las malformaciones congénitas y las [p.68] enfermedades que destruyen la personalidad, de las que el hombre tampoco es inmediatamente responsable —aunque pueda contribuir a algunas de ellas tanto directa como indirectamente—. Solemos llamar a esto el problema del dolor.
Ya sea de una u otra fuente, el sufrimiento supone un fuerte desafío para la fe en Dios. El problema del dolor dice: «¿Cómo podemos creer que un Dios personal, omnipotente y omnisciente que ama a todas las personas ha creado un mundo en el que hay tantas catástrofes naturales?» El problema del mal añade: «¿Cómo podemos conciliar la existencia de una enorme maldad y el hecho de que se permita que continúe, con la existencia de un Dios omnipotente y santo que se supone que se preocupa por la justicia?» Pues, el problema intelectual es sin duda grave: sería insensato negarlo, o incluso subestimarlo.
Una solución que empeora las cosas
En realidad, existe una única forma sencilla de eliminar enseguida este problema intelectual: ¡abrazar el ateísmo! Negar la existencia de Dios. Entonces no hay ningún problema para explicar el mal y el dolor. Porque si no hay un Creador inteligente, debemos suponer que nuestro mundo, y nosotros mismos dentro de él, fuimos creados por fuerzas ciegas e impersonales, que produjeron y desarrollaron inconscientemente la materia también ciega. Luego, tras millones de años de permutaciones aleatorias, esta materia ciega dio lugar a mentes inteligentes que podían protestar contra el sufrimiento. Pero lo hizo por accidente. No tenía intención de hacerlo y, una vez hecho, no se dio cuenta de lo que había hecho. Simplemente continuó avanzando [p.69] a su manera ciega y no planificada, sin tener a la vista ningún objetivo final, y sin preocuparse por si el resultado era bueno o malo, o si podía aceptarse intelectualmente o no. Bajo este supuesto, por tanto, no se presentaría ninguna dificultadpara explicar la existencia del mal y del dolor. ¿Qué otra cosa podría esperarse de este procedimiento ciego sino un enorme dolor a cada paso? (Pero entonces, por supuesto, habría una dificultad insuperable para explicar el diseño detallado y sofisticado y la gran belleza que observamos por todas partes del universo).
Pues, innegablemente el ateísmo elimina el problema intelectual del sufrimiento, pero no elimina el dolor, ni nos ayuda a soportarlo. De hecho, puede hacer que el dolor sea más difícil de llevar. Porque si es verdad que existe un Dios personal y que nos ha creado, entonces tenemos una base sólida para creer que al final el sufrimiento no simplemente destruye y carece de significado, sino que Dios puede utilizarlo para nuestro bien eterno. Y el razonamiento que justifica esta deducción es bastante sencillo. Los padres humanos normales aceptan la responsabilidad moral por los hijos que han traído al mundo, los aman y buscan su bien. Además, estos padres consideran que esta preocupación por los hijos es inherente a su propio carácter. Por tanto, no es nada probable que el mismo Dios que los creó y puso esta preocupación en sus corazones, sea totalmente indiferente a sus criaturas y no acepte ninguna responsabilidad moral por haberlas creado (Lucas 11:13). Aquí tenemos, pues, una base sólida para la esperanza; y cuando las personas se encuentran en medio del dolor o la injusticia, tal esperanza es a menudo lo único que puede consolarlas, apoyarlas y ayudarlas a resistir. Es en contextos como [p.70] este que la Biblia comenta:
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero, si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. (Romanos 8:23–25)
Pero el ateísmo elimina por completo tal esperanza. Abandona a la gente en su dolor, en sus heridas y en su pena, sin consuelo, ni emocional ni espiritual, mientras su intelecto tiene que someterse a la tiránica irracionalidad de un sufrimiento sin sentido y desesperado, impuesto a ellos por fuerzas ciegas e insensibles que, por desgracia, son sus dueños.
Tomemos como ejemplo a una joven madre de treinta y tres años, a quien le han diagnosticado un cáncer terminal, y cuyo marido acaba de ser asesinado por unos criminales. ¿Qué puede decirle un ateo? Su sentido de la justicia ha sido ultrajado por el asesinato de su marido. Pero el ateo, si es honesto, tendrá que decir que su sentido de la justicia no es garantía de que exista una justicia objetiva en el mundo o en el universo. Su marido no obtuvo justicia en esta vida; y tampoco la obtendrá en la vida venidera, porque no hay vida venidera, ni ningún Dios que se encargue de que finalmente se haga justicia. La esperanza de justicia ha resultado ser para él un sueño vacío. Y en cuanto a esta madre joven, el ateo tendrá que decir que, de todos [p.71] modos, su existencia nunca tuvo ningún propósito superior; ni hay ningún objetivo más allá de su brevísima vida que pueda anhelar; su sufrimiento y su dolor no tienen ningún valor. Por lo tanto, no hay esperanza. Como dice la Biblia, los ateos «estaban separados de Cristo, ... sin esperanza y sin Dios en el mundo» (Efesios 2:12).
De esta manera, la solución que presenta el ateísmo para el problema del mal y del dolor aumenta el dolor. Las emociones, la moral, el intelecto, el ateísmo no hace más que destruirlos.
Hay otros intentos de resolver el problema que no llegan a ser ateísmo, pero que tampoco llegan a la representación de Dios que vemos en la Biblia. El más común de ellos es el de aceptar que Dios es bueno, pero negar que sea todopoderoso. Sin embargo, esta «solución» no es una solución real porque, una vez más resuelve el problema intelectual hasta cierto punto, pero no nos proporciona a nadie que sea capaz de ayudarnos a afrontar nuestro sufrimiento, que es lo mismo que hace el ateísmo.
Pues, esto nos lleva a una pregunta clave: ¿Existe alguna base para pensar que el sufrimiento, sea cual sea su origen, es compatible con la existencia de un Creador omnipotente y sabio que nos ama y que, a pesar del sufrimiento que permite, sea leal a sus criaturas, tenga un destino glorioso para nosotros, si lo queremos, y pueda utilizar el dolor para prepararnos mejor para ese destino?
Una respuesta al problema del mal
Empecemos por el problema del mal, ya que el mal perpetrado por el hombre contra el hombre es en realidad [p.72] responsable de mucho más sufrimiento que las catástrofes naturales. Consideremos el siglo XX y hasta el momento presente. Las millones de personas que han perecido en las catástrofes naturales han sido pocos comparados con los miles de millones masacrados en dos guerras mundiales y en otras guerras innumerables; por los dictadores de derecha e izquierda, por Hitler y Stalin, Pol Pot y los señores de la guerra en la RD del Congo y otros países de África; por las persecuciones religiosas y políticas; por las organizaciones mafiosas y terroristas; por la sofisticada violencia de Hiroshima y Nagasaki, y por el salvajismo infrahumano de Yugoslaviay Ruanda; por las naciones democráticas que impulsan su economía fabricando armas y vendiéndolas a gobiernos represivos que no respetan los derechos humanos; por los industriales que hacen fortunas fabricando millones de minas terrestres que luego venden a Afganistán y Angola, donde volarán las piernas de miles de civiles inocentes, incluidos niños; por la explotación de los países más pobres por parte de los países más ricos y por la corrupción en los países pobres, que pone millones de dólares de ayuda internacional en los bolsillos de sus dictadores mientras dejan a su propio pueblo en la miseria y la pobreza. En comparación con toda esta maldad deliberada, un desastre natural como un volcán parece inocente.
La reacción comprensible de muchas personas ante esta avalancha interminable de maldad, es decir: «¿No se suponía que Dios se preocupaba por la justicia? ¿Y no se suponía que era todopoderoso? Entonces, si hay un Dios, ¿por qué no pone fin a tanta maldad?»
Pues bien, la Biblia dice que Dios ciertamente pondrá fin a todo esto algún día. Dios «ha fijado un día en que [p.73] juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos» (Hechos 17:31).
«Pero, ¿de qué nos sirve —dicen muchos— la promesa de que un día lejano, en el fin del mundo, Dios pondrá fin a todo el mal? Si Dios existe realmente, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no interviene y destruye, por qué de algún modo no pone fuera de combate a toda la gente mala y perversa? Se supone que es el Todopoderoso, ¿no es así? Podría hacerlo. ¿Por qué no lo hace?»
Bueno, ciertamente podría hacerlo, y en algunos casos extremos lo hace. La Biblia documenta que en un momento de la historia Dios borró a toda la raza humana —excepto a ocho personas— con un gigantesco diluvio (Génesis 6–8), como finalmente volverá a hacer, solo que esta vez no será con agua sino con lo que, por su descripción (2 Pedro 3), parece una fusión atómica.1 Asimismo, cuando la extrema inmoralidad de Sodoma y Gomorra se hizo intolerable, Dios juzgó a estas ciudades incinerándolas (Génesis 19).
El problema del juicio indiscriminado
Pero hay un problema, que la propia Biblia menciona explícitamente en relación con Sodoma y Gomorra. Cuando el pecado flagrante y el mal infectan a una sociedad entera, ¿cómo puede un Dios justo destruir a los comparativamente inocentes junto con los extremadamente culpables? En una ciudad pequeña como Sodoma era medianamente [p.74] fácil hacer que las pocas personas comparativamente inocentes escaparan de la destrucción general. Pero a veces la maldad flagrante infecta naciones enteras, países, imperios; y entonces millones de personas se ven atrapadas a mayor o menor grado en las políticas crueles y arrogantes de sus gobernantes. Los maestros de escuela se ven obligados a inyectar a las mentes de sus alumnos, por ejemplo, el fascismo rabioso y el odio genocida a las minorías —como en la Alemania de Hitler—, o el ateísmo que desafía a Dios —como en los países marxistas—. Los hombres se ven obligados, por un falso patriotismo, a participar en crueles guerras ideológicas de expansión imperial. Se presiona a los profesores universitarios para que reinterpreten la historia —y a veces incluso la ciencia— de acuerdo con la política del gobierno, sin tener en cuenta lo quesaben que es la verdad. Y en ese caso, ¿cómo podría un Dios justo destruir naciones enteras sin destruir simultáneamente masas de personas comparativamente inocentes —aunque todavía pecadoras— junto con los culpables?
«Pero esa es la cuestión —dice alguien—. Si además de omnipotente Dios es omnisciente, podría llevar a cabo un juicio selectivo de todos individualmente, eliminar a los malos y dejar a los buenos. Entonces, ¿por qué no lo hace?»
Pues bien, supongamos que lo hiciera. Supongamos que interviniera hoy y destruyera a todos los individuos malos y pecadores en todo el mundo sin excepción. ¿Dónde sería justo que se detuviera? ¿Y cuántos quedarían? ¿Dónde pondría los límites entre los malos y los buenos? ¿Y, de todos modos, quiénes son los malos y quiénes los buenos? «Líbrate de los capitalistas —dicen los comunistas—, y tendrás un mundo bueno con gente buena». Los capitalistas, [p.75] por supuesto, dicen lo contrario. Y si lo aplicamos a nivel del individuo, ¿qué tendría que decir Dios a cada uno de nosotros?
Y hay otras consideraciones también. Imaginemos a dos hombres egoístas, crueles, dados al mal humor y a la violencia, a las mentiras y a la traición. Uno de ellos es un ciudadano privado y tiene poco poder; pero su comportamiento malvado arruina la vida de su esposa, rompe su matrimonio y causa a sus hijos un daño psicológico grave, si no irreparable. El otro hombre es el dictador de su país. Tiene un poder inmenso y, por ello, su comportamiento malvado provoca el sufrimiento y la muerte de miles de personas. ¿Qué habría hecho el primer hombre si hubiera tenido el mismo poder que el segundo? Por tanto, ¿cuál de ellos es en el fondo el peor hombre?
Según la Biblia, el veredicto de Dios sobre nosotros como individuos es, de hecho, que todos hemos pecado, yo, tú y todoslos demás. Juzgados por las normas absolutas de Dios, todos somos malos; no todos en el mismo grado, pero en algún grado todos. Ninguno de nosotros está libre de culpa (Romanos 3:10–20, 23).
Pero Dios no solo es justo, es también compasivo y misericordioso. Los habitantes de la antigua ciudad de Nínive, sobre todo sus gobernantes, eran notorios por su crueldad, y para fortalecer su poder imperialista se dedicaban a la deportación masiva de los pueblos que conquistaban. Por ello Dios les amenazó con la destrucción, pero estaba dispuesto a aplazar la ejecución de su juicio con tal de darles la oportunidad de arrepentirse; y reprendió al profeta israelita Jonás por exigir su destrucción inmediata (Jonás 1:1–2; 3:1–4:11).[p.76]
Por motivos similares, el Nuevo Testamento explica por qué Dios está dispuesto a esperar lo que para nosotros parece mucho tiempo antes de acabar con el mundo y poner fin al mal: «El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor [= Día del Juicio] vendrá» (2 Pedro 3:9–10).
«Pero si Dios nos va a acusar a todos de ser malos y pecadores —dice alguien— se supone que nos ha creado, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos creó de manera que no pudiéramos pecar y hacer el mal?»
La gloria y el coste inevitable de ser humano
Bueno, podría haberlo hecho, pero eso habría significado negarnos todo libre albedrío y toda elección verdaderamente libre. En ese caso no habríamos sido seres humanos moralmente responsables, sino más bien robots humanoides preprogramados. Y no conozco a ningún ser humano que prefiera ser un robot.
Para que uno sea genuinamente moral tiene que ser capaz de entender la diferencia entre el bien y el mal, y después ser capaz de elegir libremente entre hacer el bien o hacer el mal. Un ordenador puede tener un enorme «conocimiento» almacenado en su interior, pero no tiene ninguna comprensión de ese «conocimiento», ni ninguna elección moral. Un ordenador sólo puede elegir hacer lo que está programado para hacer. Si toma una decisión equivocada o se estropea, no se le puede culpar por ello. No tiene ninguna responsabilidad por ello. No se siente [p.77] culpable. No entiende lo que es la culpa, ni lo que se siente al ser culpable. Ni siquiera puede decir lo que se siente al ser un ordenador, y mucho menos un ordenador culpable —ni tampoco un ordenador feliz, para el caso—. Los seres humanos, como todos podemos observar, no están programados por su Creador, en ese sentido. Tienen la capacidad de elegir y generalmente están orgullos de ello. Cuando un hombre elige, por ejemplo, enfrentarse al peligro en lugar de tomar la salida cobarde, le gusta que le consideren responsable de su elección y que le elogien por ello. La mayoría de la gente consideraría un insulto que le trataran como un bebé, o como un incompetente mental o como una máquina que no fuese responsable de sus actos. Sólo cuando hemos hecho algo muy malo tenemos la tentación de negar la responsabilidad y decir: «No pude evitarlo».
Por tanto, Dios ciertamente podría habernos creado como robots; pero en ese caso, de nuevo, habríamos sido incapaces de dar y recibir libremente un amor verdadero y maduro. Si estuvieras sentado en su habitación y entrara un robot, te echara los brazos al cuello y te dijera «Te quiero», te reirías de lo absurdo que es o lo apartarías con asco, o ambas cosas. En primer lugar, un robot no tiene ninguna idea de lo que es el amor y, aunque lo tuviera, no sería libre de decidir por sí mismo si te quiere o no te quiere: solo podría hacer lo que otra persona le programara para hacer. No tiene una personalidad independiente.
He aquí, entonces, la gloria de pertenecer a la raza humana. Dios ha creado al hombre como un ser moral, capaz de percibir la belleza de la santidad de su Creador y el esplendor moral de su carácter. Dios también le ha dotado [p.78] del libre albedrío y de la capacidad de amar para que pueda elegir libremente amar, confiar, adorar y obedecer a su Creador, y disfrutar de una verdadera amistad y comunión con Dios tanto aquí en la Tierra como, finalmente, en el cielo de Dios (Juan 4:22–24).
Pero, por supuesto, la elección que Dios le dio al hombre no fue, ni pudo ser, una elección entre dos alternativas igualmente buenas. Dios es la totalidad del bien, y no puede haber un bien permanente aparte de él. El decir no a Dios, la fuente de la vida, es por definición decir sí al desastre final y a la muerte. No hay, ni puede haber, dos paraísos, uno con el Creador y otro sin él. Por lo tanto, desde el mismo principio, Dios advirtió al hombre de las consecuencias fatales que inevitablemente se producirían si el hombre decidía no creer y no obedecer a Dios y así seguir su propio camino. Sin embargo, la Biblia dice que el primer hombre, Adán, hizo precisamente eso: eligió desobedecer a Dios, seguir su propio camino, tomar la opción que le parecía mejor (Génesis 2, 3; Romanos 5:12). Y, en mayor o menor medida, todos hemos hecho lo mismo (Isaías 53:6; Romanos 3:23), con las consecuencias malvadas que hoy nos rodean por todas partes, y que vemos dentro de nosotros. Así,según la Biblia, el mal es malvado porque es una rebelión contra Dios. ¿Pero de quién es la culpa?
Pero una vez más, alguien protesta: «¿No se suponía que Dios era omnisciente y podía prever todas las posibles eventualidades?».
Sí, por supuesto.
«Entonces, ¿no previó que, si le daba al hombre el libre albedrío, el hombre abusaría de él, elegiría el mal y traería el desastre sobre sí mismo y sobre el mundo entero?»[p.79]
Sí, Dios lo previó.
«¿Cómo, en ese caso, pudo Dios justificar el seguir adelante y darle al hombre el libre albedrío?»
La red de seguridad de Dios
Porque ya antes de crear a la humanidad había decidido proporcionar una red de seguridad, a disposición de todos, para que, a pesar de su rebeldía, extravío, pecado y maldad, ninguno de ellos tuviera que perecer definitivamente. De hecho, aprovechó la ocasión del pecado del hombre para demostrar, con las acciones y no solo con palabras, que con un corazón de Creador amaba a todas sus criaturas incluso cuando todavía eran pecadoras. En la Biblia lo dice de esta manera:
Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. (Romanos 5:7–8)
Se haría un camino para que el hombre, cuando descubriera los resultados ruinosos del pecado, se arrepintiera, volviera a Dios y fuera perdonado, reconciliado y restaurado en la comunióncon él. Dios mismo, a través de su Hijo, Jesucristo, pagaría el castigo del pecado del hombre por él, y en su nombre. Y él mismo asumiría el coste de todas las reparaciones que serían necesarias debido al daño causado por el pecado del hombre, y que los recursos propios del hombre nunca podrían pagar. Además, se garantizaría que, cuando llegue el día del juicio final y Dios se levante para [p.80] castigar a los impenitentes y poner fin al mal para siempre, los que se hayan arrepentido y hayan puesto su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo no serían condenados, sino que disfrutarían de la vida eterna con Dios (Juan 5:24). Es más, una vez reconciliado con Dios, se introduciría al hombre incluso aquí en la Tierra en el majestuoso propósito que Dios tenía originalmente en mente cuando creó el universo.
Volveremos a hablar de ese propósito más adelante; pero por el momento vamos a detenernos para concentrarnos en el eje central de la actividad salvadora de Dios para la humanidad en la historia: el sufrimiento, el dolor y la muerte de Cristo mismo en la cruz. Porque, si este es realmente Dios, como afirma el Nuevo Testamento, entonces Dios no ha permanecido apartado del sufrimiento humano, sino que ha participado en él. Y es precisamente este hecho de la cercanía de Dios lo que puede empezar a abrir un camino entre las lágrimas y la angustia y traer al que sufre una verdadera esperanza. No es la esperanza de una solución simplista a su dolor, sino de la posibilidad de llegar, a pesar de ese dolor, a tener la confianza de que Cristo, el Hijo de Dios, comprende su sufrimiento y por eso se puede confiar en él para el futuro.
Antes de dejar el tema del sufrimiento y la muerte de Cristo, deberíamos asegurarnos de que entendemos claramente las condiciones que conlleva la oferta de reconciliación de Dios a través deesa muerte. Todo el paquete de la salvación es un regalo; no hay que ganarlo ni merecerlo de ninguna manera. Pero las condiciones para recibirlo son:
Primero, el arrepentimiento hacia Dios (Hechos 20:21). «Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que [p.81] es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia» (Isaías 55:7).
Segundo, la fe en el Señor Jesucristo (Hechos 20:21). «Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida» (Juan 5:24).
Pero con esto volvemos a la cuestión de la libre elección del hombre. Dios no obligará a nadie a creer. No le quitará el libre albedrío a ningún hombre, ni siquiera a fin de salvarlo. Porque si lo hiciera, el producto final no sería un ser humano salvado y glorificado, sino un robot.
Por otro lado, Dios suplica de todo corazón a los hombres y las mujeres que se reconcilien con él. No hay ninguna reticencia a salvar por su parte (1 Timoteo 2:3–6):
En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados ... somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios». Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. (2 Corintios 5:19–21)
Si, a pesar de ello, el hombre utiliza su libre albedrío, en primer lugar no solo para alejarse de Dios, sino también para despuésrechazar el perdón y el amor redentor de Dios, ¿cómo se puede culpar a Dios del desastre resultante?
Pero ahora debemos pasar a esa otra fuente de sufrimiento, a saber, las catástrofes naturales, y a lo que hemos llamado, a grandes rasgos, el problema del dolor.
Notas
1Los escépticos a menudo ridiculizan tales afirmaciones bíblicas; pero luego señalan la evidencia de que de hecho en algún momento de la historia casi toda la vida en este planeta se extinguió.
6. El problema del dolor
[p.83] No es necesario volver a enumerar aquí las numerosas catástrofes naturales a las que de vez en cuando nuestro planeta Tierra está sujeta. Tampoco podemos hacer la vista gorda ante el efecto destructivo que tienen sobre la vida y propiedad humanas. Pensemos en los estragos causados en los últimos años por los terremotos en Japón y Turquía, o por las inundaciones en Bangladesh y Europa del Este, por las hambrunas en Etiopía y los huracanes en Haití y el sur de los Estados Unidos.
Sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que cuanto más descubre la ciencia sobre nuestro planeta, más asombrosa y notable resulta ser esta.
Nuestro planeta asombroso
En primer lugar, ¡sustenta la vida! Y no solo la vida, sino la vida inteligente, las mentes que pueden enfrentarse al universo y empezar a entender cómo funciona, y a preguntarse [p.84] cómo empezó todo, y cuál es el propósito último de su existencia. ¿Por qué existe? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuándo acabará? ¿Y por qué sufre lo que llamamos desastres naturales?
El eminente físico matemático, el profesor Paul Davies, no parece creer en Dios tal y como lo describe la Biblia. Pero la misma existencia de mentes inteligentes en nuestro planeta le mueve a escribir lo siguiente:
No puedo creer que nuestra existencia en este universo sea fortuita, un accidente de la historia, un bache incidental en el gran drama cósmico. Estamos involucrados demasiado íntimamente. Las especies físicas Homo pueden no significar nada, pero la existencia de la mente en algunos organismos sobre algunos planetas del universo es seguramente un hecho de fundamental significado. A través de los seres conscientes el universo ha generado auto conciencia. Esto no puede ser un detalle trivial, un subproducto menor de fuerzas sin propósito y sin sentido. Hay una verdadera razón de que nosotros estemos aquí.1
No es que los planetas capaces de sustentar formas de vida avanzadas sean comunes en el universo. El profesor Carl Sagan creía apasionadamente en la posibilidad de que existieran seres inteligentes en otros planetas del universo. Pero incluso él estimó que en teoría solo el 0,001% de todas las estrellas podría tener un planeta capaz de sustentar la vida avanzada —y ahora parece que esta fue[p.85]
una estimación excesivamente grande—. Después de dedicar toda una vida de investigación y millones de dólares a tratar de encontrar pruebas de la existencia de tales seres inteligentes, no encontró ninguna.2
De hecho, ninguno de los otros planetas de nuestro sistema solar es capaz de sustentar vida avanzada. Y si tenemos en cuenta la larga —y cada vez más larga— lista de condiciones que ahora sabemos que nuestro planeta debe cumplir —y que cumple— para sustentar la vida, las pruebas de que nuestro planeta ha sido cuidadosamente diseñado y creado con este propósito se hacen abrumadoras.3 De esto también se desprende que, tomando prestada la frase de Paul Davies, «hay una verdadera razón de que nosotros estemos aquí».
Y luego está la fantástica complejidad de la maquinaria bioquímica de cada célula del cuerpo humano. En su libro Cosmic Life Force [Fuerza vital cósmica] el astrónomo de la Universidad de Cambridge Fred Hoyle y el matemático Chandra Wickramasinghe comentan lo siguiente al escribir sobre las enzimas básicas necesarias para la vida:[p.86]
Un simple cálculo muestra entonces que la posibilidad de obtener el total necesario de 2000 enzimas ensamblando aleatoriamente cadenas de aminoácidos es excesivamente diminuta. La probabilidad aleatoria no es de un millón a uno en contra, ni de mil millones a uno, ni siquiera de un billón a uno en contra, sino de p a 1 en contra, siendo p como mínimo un enorme número superastronómico igual a 1040.000 (1 seguido de 40.000 ceros) . . . Si también se tienen en cuenta todas estas otras moléculas relevantes para la vida en nuestro cálculo, la situación . . . se vuelve doblemente peor. Las probabilidades de una entre 1040.000 en contra son suficientemente horrendas, pero habría que aumentarlas en gran medida. Tal número supera el número total de partículas fundamentales en todo el Universo observado en muchos, muchos órdenes de magnitud. Tan grandes son las probabilidades en contra de que la vida se produzca de forma puramente mecánica.4
Una vez más, una evidencia abrumadora señala que nuestra existencia como seres humanos en el planeta Tierra no es el resultado de fuerzas ciegas. El que ocurran de vez en cuando desastres naturales, por lo tanto, no puede borrar esta evidencia masiva —y mucho más— de que tanto nuestro planeta como nosotros mismos hemos sido diseñados a propósito. Y esto plantea la pregunta obvia: ¿Quién es el Diseñador?
La Biblia, por supuesto, dice que es Dios; pero eso nos devuelve de inmediato al problema del dolor: ¿Cómo [p.87] podemos creer que un mundo en el que hay tantas catástrofes naturales ha sido creado por un Dios que nos ama y que es personal, omnipotente y omnisciente?
La actitud de la humanidad ante el dolor
Empecemos, pues, por reflexionar sobre la actitud que, con Dios o sin Dios, adoptan generalmente los hombres y las mujeres ante el dolor. Con esta reflexión no se resolverán todas nuestras preguntas; pero al menos nos ayudará a ver nuestro problema en sus justas proporciones.
Podemos pasar rápidamente por alto el punto obvio de que no consideramos que todos los dolores sean malos. Algunos dolores protegen y, por lo tanto, son buenos. Si rozamos el dedo accidentalmente contra la hoja de un cuchillo afilado, el dolor nos hace retirar involuntariamente el dedo y así evitar un daño mayor.
El miedo al dolor puede ser preventivo. El miedo a quemarse nos impide poner las manos en el fuego. El miedo a contraer el SIDA podría incluso frenar a algunas personas de la inmoralidad. Por tanto, ese miedo es bueno.
El dolor y el sufrimiento evocan constantemente la simpatía, la compasión, la preocupación y la devoción abnegada de las enfermeras, los médicos, los trabajadores sociales y otras personas, y así forman en estas personas solidarias un carácter noble que nunca producirían la mera búsqueda del placer egoísta y la determinación de evitar el dolor y el sacrificio a toda costa. Esto también es bueno; y todos admiramos a esas personas —aunque curiosamente se les paga una miseria cuando a los famosos del cine y la música se les pagan fortunas—.[p.88]
Pero pasemos a considerar la actitud que muchas personas adoptan ante el riesgo de sufrir lesiones graves, dolor e incluso la muerte. Ninguna persona normal está dispuesta a sufrir el dolor o la muerte porque sí. Pero miles de personas normales se arriesgan a sufrir lesiones bastante graves, y a veces la propia muerte, por nada más que practicar deportes como el rugby, las carreras de Fórmula 1, el ala delta, el snowboard y el alpinismo.
Las bailarinas sufren fuertes dolores en los pies; y es notorio el dolor que soportan voluntariamente los gimnastas y los atletas al superar la barrera del dolor en el curso de sus entrenamientos. Pero el espíritu humano les insta a dominar su cuerpo y a alcanzar la perfección, la belleza y la gracia del movimiento, y consideran que el dolor que conlleva merece la pena.
Pero, de nuevo, pasemos a cosas aún más serias. Ninguna nación está obligada a dedicarse a la exploración espacial solo por razones de supervivencia. Sin embargo, las naciones se dedican a ello sabiendo muy bien cuáles son los riesgos colosales; y la gente sigue ofreciéndose como voluntaria para entrenar como astronautas y para ir a misiones espaciales, aunque sean plenamente conscientes de que otros ya han perecido en misiones similares.
Las fuerzas elementales de la naturaleza —el fuego, el viento, las olas, la electricidad, la gravedad, el poder atómico— son todas mucho más poderosas que el hombre; y al ser ciegas e impersonales, lo destruirán sin reparo si las maneja mal. La electricidad puede cocinarte la cena o, si te equivocas, te puede electrocutar. No conoce el perdón. Sin embargo, el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios —lo reconozca o no— y creado para tener dominio [p.89] sobre las obras de las manos de Dios (véanse Génesis 1:26–28; Salmo 8:6) sabe en su espíritu que él, con su mente e inteligencia, es infinitamente más importante que las fuerzas elementales de la naturaleza. Desde los primeros días, ha acometido la tarea de averiguar cómo aprovechar estas fuerzas y hacerlas servir a sus propósitos. Muy pronto se aprovechó del fuego. El viento y las olas ahogarían al hombre, pero con la invención de los barcos y las velas se convirtieron en el medio de transporte que lo llevó en sus viajes de exploración y descubrimiento. Hoy en día, se aprovecha incluso la gravedad de la Tierra para acelerar una sonda espacial hecha por el hombre hacia la Tierra, y luego lanzarla al espacio en su camino hacia algún otro planeta, como una honda con una piedra.
La actitud de la humanidad ante el coste del progreso
Todo el proyecto científico de aprovechar las fuerzas elementales de la naturaleza ha sido una magnífica expresión del espíritu humano. El proceso ha conllevado enormes riesgos, y los logros se han obtenido a costa de un dolor interminable y de innumerables vidas. Pero, a juicio de la mayoría de la gente, los enormes beneficios que han recaído sobre la raza humana como conjunto compensan y justifican el coste en términos de dolor y muerte.
Entonces deberíamos notar otra cosa muy significativa. Aprovechar las fuerzas elementales no significa quitarles su poder esencial de causar el dolor y la muerte. Ni tampoco desearíamos que fuese así. El fuego que perdiera su potencial para arder, ya no sería útil. La electricidad que no te calcinara, ya no podría realizar muchas de las tareas que, [p.90] cuando se aprovecha, sí realiza. Los rayos láser pueden destruir el tejido humano; si no pudieran, no podrían emplearse en la delicada cirugía ocular como hoy en día se hace. Esto significa, por supuesto, que el uso de estas fuerzas elementales siempre conlleva cierto riesgo; pero la mayoría de la gente considera que vale la pena correr el riesgo de lesiones y muerte a la luz de los beneficios que se obtienen.
Los aviones pueden superar la fuerza de la gravedad. Inventar y perfeccionarlos ha costado miles de vidas, pero seguimos volando en ellos, aunque conocemos el riesgo de que, si los motores del avión fallan, la gravedad destruirá tanto al avión como a los pasajeros. Sin embargo, a nadie que yo conozca se le ocurriría argumentar que Dios debería haber creado la Tierra sin la gravedad, o con una gravedad mucho más débil que la que tiene ahora, para que cuando los motores de un avión fallaran, la gravedad no lo hiciera estrellarse. Si la gravedad terrenal fuera mucho más débil de lo que es, el planeta perdería su atmósfera y la vida habría sido imposible desde el principio.
Resumiendo, pues, hasta aquí. En todas las épocas, y sin que nadie les obligara a hacerlo, algunas personas han visto aceptable la posibilidad, y de hecho la realidad, de graves sufrimientos y de cierto número de muertes en el desarrollo de las potencialidades de su planeta —hoy en día también de otros planetas—, debido a las grandes ventajas que pueden obtenerse al asumir los riesgos que necesariamente conlleva este progreso. Por lo general, la gente no admira la actitud que se niega a tender la mano hacia el progreso, por miedo a que este implique sufrimiento y dolor.
Pero eso parece sugerir que, si somos justos, la humanidad no puede quejarse si el propósito de Dios al crear [p.91] nuestro planeta y a nosotros, los seres humanos, en él, suponía inevitablemente que sufriera no solo el hombre sino también Dios mismo, en aras de conferir al hombre un beneficio infinitamente glorioso y eterno.
El propósito de Dios al crear el mundo
Según la Biblia, nuestra Tierra no fue diseñada para existir para siempre; algún día terminará (2 Pedro 3:13–18; 1 Juan 2:17; Apocalipsis 20:11–21:1). Pero el hombre, al ser tanto espíritu como cuerpo, nunca dejará de existir. La muerte física no le pone fin. Existirá en algún lugar y en algún estado, en el cielo o en el infierno, eternamente.
Por lo tanto, la Tierra no fue diseñada para ser el hogar permanente de la humanidad. Fue concebida simplemente como un camino de piedras temporal hacia la consecución de un propósito mucho mayor para el hombre, que Dios tenía en mente incluso antes de crear nuestra Tierra. Ese propósito implicaba dos etapas:
Etapa 1: El hombre nacería en este mundo como una de las criaturas de Dios. Estaría dotado de cuerpo, alma y espíritu; de inteligencia, facultad de lenguaje, sentido moral y conciencia de Dios. Pero para nada de esto sería necesario que Dios buscara el consentimiento previo del hombre o incluso su cooperación. Con el tiempo, el hombre simplemente tomaría conciencia de que había nacido y descubriría gradualmente que tenía estas facultades.
Etapa 2: Más tarde se le ofrecería al hombre la oportunidad de llegar a ser lo que hasta entonces [p.92] no había sido, es decir, un hijo de Dios. Pero para esto sería necesario el consentimiento y la elección voluntaria del hombre.
Para entender la progresión entre estas dos etapas debemos tener la precaución de notar la diferencia en la terminología bíblica entre una criatura de Dios, por un lado, y un hijo de Dios, por el otro. El pensamiento religioso popular a menudo confunde estas dos cosas, y habla como si todos los seres humanos fueran hijos de Dios. Pero eso no es cierto. Ciertamente, Dios ama a todos los seres humanos, pues es su Creador y todos ellos son sus criaturas; y en un lenguaje no técnico podemos decir con razón que cuida de ellos de manera paternal. Pero en el lenguaje bíblico, aunque todos los seres humanos son criaturas de Dios, no todos son hijos de Dios.
La declaración clásica de esta situación se encuentra en Juan 1:10–13. Merece la pena citarla íntegramente:
El que era la luz [es decir, el Hijo de Dios] ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
De este pasaje se desprenden cinco cosas muy claras:
Primero, un ser humano no es automáticamente hijo de Dios, como resultado de haber nacido en este mundo. Para ser hijo de Dios tiene que llegar a serlo; y uno no puede llegar a ser lo que ya es.[p.93]
Segundo, la condición para llegar a ser hijo de Dios es que se reciba a Cristo y se crea en su nombre: es a cuantos lo reciben a quienes les da autoridad para ser hijos de Dios.
Tercero, no todos los seres humanos llegan a ser hijos de Dios, por la sencilla razón de que no todos reciben a Cristo: él vino a los suyos, y los que eran su propio pueblo —es decir, étnicamente; en otras palabras, la mayoría de sus contemporáneos judíos— no lo recibieron. Y muchos hoy, de todas las nacionalidades, no lo reciben.
Cuarto, el proceso por el que uno llega a ser hijo de Dios: lo que no es. No es el mismo proceso por el que nos conciben nuestros padres y luego nacemos en este mundo. Tampoco es una operación que podamos realizar nosotros mismos por nuestra propia fuerza de voluntad.
Quinto, el proceso por el que uno llega a ser hijo de Dios: en qué consiste. Es ser engendrado por Dios, Dios pone su propia vida en nosotros.
Esta última descripción, «engendrado por Dios», señala claramente la diferencia entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Las criaturas de Dios son hechas por él, los hijos de Dios son engendrados por él. Utilicemos una analogía. Un ingeniero electrónico no puede conseguir un hijo por el mismo proceso que utiliza para conseguir un ordenador. Hace, o crea, el ordenador; pero tiene que engendrar a un hijo. Y, por supuesto, hay una gran diferencia de categoría entre su ordenador y su hijo. El ordenador puede ser muy sofisticado y capaz de realizar operaciones maravillosamente complicadas, muy por encima de la capacidad del niño. Pero el ordenador no poseería la vida del ingeniero; el niño sí. Y con esa vida, el niño crecería para disfrutar de una relación con su padre, y un disfrute de la vida, el amor [p.94] y el compañerismo de su padre, que el ordenador nunca podría disfrutar.
Este fue, pues, el magnífico propósito que Dios concibió en su corazón incluso antes de crear el mundo: deseó tener hijos e hijas que participaran de su propia vida, hijos e hijas que le entendieran, y que disfrutaran de él y él de ellos, en una comunión que solo es posible en una relación de vida compartida entre padre e hijo/hija. Escuchemos como se expresa en el lenguaje bíblico:
Dios nos escogió en él [Cristo] antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. (Efesios 1:4–6)
He aquí, pues, el verdadero progreso de la humanidad que Dios mismo diseñó: desde el nacimiento físico en este mundo temporal como criatura de Dios, hasta llegar a ser hijo de Dios por el nacimiento espiritual mientras todavía está en este mundo, para poder finalmente vivir en comunión con Dios eternamente en su mundo.5
Un Dios sufriente
La amplitud de este proyecto se puede ver, en primer lugar, por el hecho de que su realización implicó un cambio [p.95] en la Deidad misma. Aquel que los cristianos llaman la segunda persona de la Trinidad no siempre fue humano. El Verbo, como se le llama, no siempre fue carne. Pero se hizo carne, se hizo humano, para que los hombres y mujeres redimidos pudieran incorporarse espiritualmente a él, de la misma manera que un cuerpo humano físico y sus miembros son parte los unos de los otros, (véanse Juan 1:1–2, 14; 17:20–26; 1 Corintios 12:12–14). Y al convertirse en un verdadero ser humano, sufrió igual que nosotros, a pesar de no tener pecado; y por ese mismo sufrimiento fue equipado para convertirse en nuestro líder espiritual en nuestro camino hacia la gloria eterna (Hebreos 2:17–18; 4:14–16; 5:7–9; 12:1–3). Dios no es un Dios inmóvil ni insensible.
«Pero —dice alguien—, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema del dolor y el sufrimiento del que estábamos hablando?»
Pues, ¡esto! El que una persona se convierta en hijo de Dios depende de que acepte voluntariamente recibir a Cristo. Por esta razón —además de las otras razones que hemos discutido anteriormente— el hombre tuvo que ser creado, en lo que hemos llamado la primera etapa, con una voluntad genuinamente libre. Sin embargo, como ya hemos observado, Dios, en su omnisciencia, previó que el hombre, desde el principio, utilizaría su libre albedrío para oponer su propia voluntad a la de Dios, para desobedecer a Dios, y para conducirse a sí mismo y a toda la raza humana por un camino hacia abajo que les alejaría de Dios. Dios también previó que la única manera de redimir a los seres humanos, de llevarlos de vuelta a él y de hacer posible que se procediera a la segunda etapa del proyecto, era que el Hijo [p.96] de Dios no solo se hiciera humano él mismo, sino que se ofreciera como el Redentor y Salvador representativo de la humanidad, para cargar con el coste colosal, el sufrimiento, el dolor y la pena del pecado humano, y así, como el Cordero de Dios, quitar el pecado del mundo. Dios lo previó, y por su propio bien y por el de la humanidad, la Deidad estaba dispuesta a padecer el sufrimiento que implicaba la realización del proyecto en el que el corazón de Dios estaba decidido. El Cordero fue escogido antes de que se iniciara el proyecto, de hecho, antes de la fundación del mundo (1 Pedro 1:18–21).
De esto se desprenden dos observaciones
En primer lugar, cómo de vastos deben ser el beneficio y la gloria tanto para Dios mismo como para la humanidad redimida, si para lograrlo Dios mismo valoró que merecía la pena que la Deidad participara en la encarnación y luego en el sufrimiento de la cruz.
En segundo lugar, las respuestas intelectuales al problema del dolor son necesarias y útiles. Pero lo que tranquiliza el corazón de los creyentes y les da el valor necesario para afrontar cualquier sufrimiento que Dios les permita conocer, es el hecho de que Dios no ha permanecido distante. Como vimos al considerar el problema del mal en el capítulo anterior, Dios no se ha propuesto lograr su propósito permitiendo que sufran ellos sin sufrir nada él mismo. Es precisamente porque el mismo Hijo de Dios ha sufrido él mismo la tentación, que ahora puede ayudar a los creyentes cuando ellos a su vez son tentados (Hebreos 2:18). Y porque Dios dio a su Hijo para que muriera por ellos, [p.97] el Espíritu de Dios ahora enseña a los creyentes a saber y sentir en lo más profundo de su ser que:
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? . . . Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? . . . Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. (Romanos 8:32–39)
Las consecuencias de la rebelión de la humanidad en la Etapa 1
Ahora debemos volver a pensar en lo que hemos llamado la Etapa 1 en el proyecto de Dios para la humanidad; pues, según la Biblia, fue la rebelión de la humanidad en esta etapa lo que ha provocado gran parte del sufrimiento que ha habido en el mundo desde entonces.
Hemos dicho que la Etapa 1 era solo el primer peldaño necesario para la consecución del propósito mayor de Dios; pero eso no significa que la Etapa 1 en sí misma no tuviera [p.98] ningún valor o importancia particular. Por el contrario, la posición y el papel que Dios otorgó al hombre en relación con el planeta Tierra fue, y continúa siendo, noble y magnífico en extremo. El hombre iba a ser el virrey de Dios, hecho a su imagen, con dominio sobre la Tierra y todo su contenido, como administrador principal de Dios, para desarrollar la Tierra y todas sus potencialidades. La tarea suponía un reto, a la vez que emocionante y responsable, y estaba calculada para desarrollar no solo sus habilidades técnicas, sino también su carácter moral. Sigue siéndolo, a pesar de la rebelión y el alejamiento de la humanidad con respecto a Dios; pero de haberse hecho en comunión constante e ininterrumpida con el Creador y según sus directrices morales, podría haber convertido el mundo entero en un paraíso.
Según el relato bíblico, para iniciar a la humanidad, Dios plantó un jardín en un lugar determinado de la Tierra y puso allí a su recién formado virrey. Sin embargo, esto demuestra que el resto del planeta no era un jardín; y los términos de referencia del hombre le habrían obligado finalmente a él y a sus descendientes a salir del jardín y desarrollar las potencialidades de todo el planeta sobre el que Dios les había dado dominio.
Esta tarea no habría estado completamente exenta de peligros y de posibles dolores, como lo demuestra el hecho de que Dios, en su previsión, hubiera dotado al cuerpo del hombre de diversos mecanismos de defensa y reparación: un sistema inmunitario, por ejemplo, para resistir las enfermedades, y un sistema de coagulación de la sangre para reparar las heridas y detener la pérdida mortal de sangre. Toda la creación era buena, como Dios mismo había [p.99] declarado (Génesis 1:31); pero toda ella no era necesariamente segura, si no se le trataba adecuadamente.
Pero el hombre se rebeló. No es que cayera inmediatamente en el vicio: le ocurrió algo mucho más grave y fundamental. Tuvo la tentación de pensar que la vida podría desarrollarse de forma más inteligente, más bella y más satisfactoria, si se atrevía a ser independiente de Dios. Decidió, como muchos lo hacen todavía, que la advertencia de Dios de que ciertas actitudes y comportamientos llevarían a la muerte, era una estupidez restrictiva; y se salió conscientemente de la dependencia moral y espiritual de Dios.
Al hacer eso, el hombre no fue destituido de su papel de gestor del planeta Tierra; pero se produjeron dos grandes cambios.
Primero, la creación fue sometida por Dios a la frustración (Romanos 8:20).
Se utilizan dos metáforas para describirlo. En primer lugar, la creación se asemeja a una mujer que da a luz: la creación lucha con dolor para producir el espléndido resultado que, bajo la atención de la humanidad, fue diseñada para producir. Pero, hasta ahora, a pesar de su dolor y de los esfuerzos de la humanidad, nunca ha sido capaz de producirlo plenamente. Esto se debe, en segundo lugar, a que la creación está sujeta ahora a la esclavitud de la corrupción (Romanos 8:20–22). La Biblia se apresura a explicar que esta condición, que se ha impuesto a la naturaleza, no ha de durar para siempre. Un día la creación será liberada, y desarrollará todo su potencial y alcanzará su gloriosa meta.
Pero cuando neciamente el hombre se apuró a la independencia de Dios, fue por el bien del hombre que se le hiciera consciente de la locura de su actitud. El mundo, [p.100] después de todo, no era suyo. Él no lo inventó. Pertenecía a su Creador. Si las frustraciones de la creación lo frustraran y le causaran tanto dolor y tristeza que se arrepintiera y se volviera a Dios, eso sería algo bueno y saludable.
Los dolores de pecho en nuestro cuerpo que nos avisan de que nuestro corazón está enfermo y necesita atención son buenos. Y si las frustraciones y los gemidos de la creación recuerdan constantemente al mundo que la humanidad está en rebeldía contra Dios y que necesita reconciliarse con él, eso también es bueno.
Segundo, el hombre mismo fue sometido a la muerte (Génesis 2:17; 3:17–24).
La desobediencia al Creador y el aleja miento de la fuente de la vida cambiaron inevitablemente al propio hombre, su actitud hacia Dios y su actitud hacia la creación. También le trajo la debilidad, el envejecimiento y la muerte final a todos los niveles. Por muy hermosa que siguiera siendo la creación, por muy maravillosa que en su mejor momento siga siendo la vida física, emocional, estética, intelectual y práctica de la humanidad, el hombre tuvo que aprender por experiencia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Deuteronomio 8:3; Mateo 4:1–4). Disfrutar de todas las delicias de un paraíso sin dolor sin tener la comunión personal con Dios, incluso si fuera posible, sería un desastre espiritual.
Pero, por supuesto, no es posible. La alienación de la humanidad del Creador, y nuestra desobediencia a sus mandatos morales, han pervertido a los humanos como administradores y mayordomos de los recursos y las fuerzas elementales de la Tierra. El resultado es que a menudo —aunque no siempre, por supuesto— lo que trae dolor y [p.101] muerte al mayor número de personas no es el peligro inherente de las fuerzas elementales de la Tierra, ni los desastres naturales por sí mismos, sino el uso perverso que la humanidad hace de esas fuerzas y recursos. Veamos algunos ejemplos.
En en siglo XX el hombre descubrió cómo dividir el átomo, y luego cómo inducir la fusión nuclear. Eso fue un brillante logro del intelecto científico de la humanidad. Pero el primer uso que los humanos hicieron de este descubrimiento fue destruir a cientos de miles de nuestros congéneres. A partir de entonces, durante varias décadas, y a un coste enorme y ruinoso para sus economías, Oriente y Occidente construyeron miles de ojivas atómicas con las que se amenazaron mutuamente. Si estas se hubieran utilizado, podrían haber provocado una enorme catástrofe natural a nivel mundial, si no la devastación completa del planeta. Estas ojivas y centrales atómicas ahora están paradas, y se han deteriorado mucho, convirtiéndose en fuentes tanto potenciales como reales de horribles malformaciones humanas, enfermedades y muerte.
En las últimas décadas del siglo XX la hambruna mató a miles de etíopes.6 En Occidente, sin embargo, la aplicación de los métodos científicos avanzados a la agricultura había dado lugar a la producción de grandes montañas de mantequilla, carne y cereales, que no se necesitaban y se almacenaban sin usar en almacenes construidos ex profeso7. Pero cuando la gente moría por millares en Etiopía, los países europeos se negaron durante mucho tiempo a dar algo [p.102] de esas enormes cantidades de alimentos excedentes para salvar a los etíopes de la hambruna, ¡por si eso perturbaba sus economías!
Las principales naciones gastan prodigiosas sumas de dinero en armamento con la esperanza de que la amenaza de utilizarlo disuada la agresión. Si las naciones pudieran confiar unas en otras, podrían invertir este dinero en librar a la Tierra de su pobreza, sus plagas y sus desiertos. Pero no pueden ni se atreven a confiar los unos en los otros. Así que la pobreza, las plagas y los desiertos permanecen, mientras que se siguen empleando enormes sumas de dinero, intelecto y tiempo en producir armas cada vez más sofisticadas.
Los procesos industriales de nuestro mundo moderno producen emisiones nocivas de sustancias químicas que están creando un agujero en la capa de ozono y amenazan con producir un calentamiento global, que si no se controla provocará graves desastres naturales en todo el mundo. A pesar de ello, incluso algunos de los países ricos se niegan a comprometerse a reducir estas emisiones industriales nocivas; el consumismo insaciable de sus pueblos no se lo permite.
No sabemos si, de hecho, es posible tener un planeta como el nuestro sin las fuerzas y procesos internos que provocan el desplazamiento de las placas tectónicas de la Tierra y los terremotos y volcanes ocasionales. Lo que sí podemos ver claramente es que este mundo estaría mucho más cerca del paraíso que podría ser si no se hubieran pervertido tan pecaminosamente la administración y el desarrollo de las fuerzas y recursos elementales de la Tierra por parte de la humanidad.[p.103]
El programa de Dios para la restauración de la creación
¡Pero hay esperanza! ¡Una esperanza real y sólida! La Biblia afirma que el sometimiento de la creación a la frustración es solo temporal: un día «la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza» (Romanos 8:21).
De hecho, la restauración ya ha comenzado. Porque cuando el hombre, en su ceguera, asesinó a Jesucristo, el autor de la vida, el mismo Hijo de Dios, Dios resucitó a Jesucristo corporalmente de entre los muertos. Esa resurrección lleva implicaciones para toda la creación.
El Cristo resucitado, dice la Biblia, constituye las primicias de los que murieron. La cosecha comprenderá a todos los redimidos de cada siglo desde el principio de los tiempos (1 Corintios 15:20–28). La propia creación será liberada de la esclavitud de la corrupción (Romanos 8:21). Al final habrá un cielo nuevo y una tierra nueva (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1). ¿Y quién sabe en cuántos proyectos más se embarcará después el Dios de todo ingenio y poder creador?
«Pero —dice alguien—, ¿por qué tenemos que esperar tantos siglos para que se produzca esta restauración prometida? ¿No es la verdadera razón que la promesa nunca fue más que una ilusión de los religiosos?»
Bueno, ciertamente no es así como la misma Biblia explica el motivo del retraso. Dice que lo que la restauración de la creación espera es «la revelación de los hijos de Dios» (Romanos 8:19). ¿De qué le serviría a Dios restaurar la creación si luego vuelve a ponerla en manos del mismo tipo de seres humanos débiles y pecadores que antes? En [p.104] otras palabras, la creación está esperando que se complete lo que antes hemos llamado la Etapa 2 del proyecto de Dios: la producción de hijos de Dios, y luego su desarrollo hasta convertirse en hijos de Dios plenamente crecidos (Colosenses 1:28; 1 Juan 3:1–2), aptos para asumir y dirigir la administración del nuevo cielo y la nueva tierra como el Cuerpo ejecutivo de Cristo (Colosenses 1:13–20; Efesios 1:9–10, 19–23).8
El primer paso en este proceso es, como hemos visto anteriormente, que los seres humanos, después de ser creados por Dios, se conviertan en hijos de Dios. Cuando esto sucede, no significa que a partir de entonces estén exentos del sufrimiento que normalmente padecen los que no son hijos de Dios. «Y no solo ella [la creación], sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo», dice la Biblia (Romanos 8:23). De hecho, es posible que descubran que convertirse en hijos de Dios implica también sufrir persecución e incluso la muerte por causa de Cristo (Juan 15:18–16:4; 1 Juan 3:13–16), como a lo largo de los siglos ha sucedido tan a menudo a los cristianos en los países totalitarios. Además, existe un problema adicional para los creyentes, a saber, que el sufrimiento se distribuye de manera desproporcionada.
Sufrimiento desproporcionado
Tanto si se trata de un sufrimiento derivado del comportamiento malvado e injusto del hombre hacia sus semejantes, como si se trata de un sufrimiento derivado de un accidente, una enfermedad o una catástrofe natural, algunas personas sufren mucho más que otras. No es solo el sufrimiento en sí mismo lo que les abruma, sino la sensación de que es tremendamente injusto que ellos sufran tanto y otros tan poco. «¿Por qué yo?», dicen.
Por supuesto, la Biblia reconoce el problema y reconoce también que este es un aspecto del sufrimiento que pone a prueba hasta el límite la fe, incluso la fe de los creyentes en Dios. El escritor del Salmo 73, por ejemplo, creía en Dios; pero admite (v. 2 ss.) que su fe en la justicia de Dios casi se derrumbó cuando observó que con demasiada frecuencia los hombres malvados, sin escrúpulos y violentos prosperan, se enriquecen y tienen pocos problemas de salud, mientras que muchas personas buenas sufren enormemente en comparación con ellos (vv. 3–4). De modo similar, el hombre cuya historia se nos cuenta en el libro de Job del Antiguo Testamento era un creyente en Dios y una persona de carácter y preocupación social ejemplares. Sin embargo, sufrió una extraordinaria secuencia de catástrofes naturales, enfermedades repugnantes e insoportables angustias mentales y físicas, más allá de lo que suelen experimentar incluso las personas malvadas. Su fe, tanto en el amor como en la justicia de Dios, quedó casi completamente destruida, aunque al final triunfó.
Ahora bien, la Biblia no llama la atención sobre estos problemas sin tener respuestas que dar. Pero deberíamos [p.106] notar dos cosas. La Biblia no intenta dar ahora una respuesta completa y definitiva a estos problemas. En la naturaleza de las cosas, no puede darse tal respuesta hasta que toda la historia llegue a su fin, con sus casi infinitas complejidades, y hasta que los detalles del caso de cada persona puedan ser considerados a la luz del contexto total de la vida y de sus resultados eternos visibles. Y, en segundo lugar, aunque la Biblia nos dé algunas respuestas que por el momento satisfacen nuestro intelecto, se centra más en dar respuestas que hablan a nuestro corazón; porque el principal objetivo de la Biblia en este contexto es reforzar nuestra fe en Dios y mantener nuestro valor hasta la plena explicación y reivindicación de los caminos de Dios con nosotros en el juicio final. (¿Recuerdas el comienzo del capítulo 5 y lo que tuvieron que hacer los padres por la niña que sufría de una columna vertebral defectuosa?)
Por supuesto, las respuestas que hablan al corazón resultarán eficaces con las personas que ya han experimentado la realidad del amor de Dios en Cristo antes de encontrarse con el sufrimiento severo. No tendrán necesariamente ningún peso con los ateos cuya incredulidad nunca les ha permitido tener ninguna experiencia personal del amor de Cristo. Pero eso no hace más que exponer lo sombrío de la posición de los ateos, la que les obliga a aceptar que la distribución desproporcionada del sufrimiento es simplemente un efecto irracional más de un universo básicamente irracional, amoral y, en última instancia, injusto y sin esperanza.
Para los creyentes es lo contrario. Cuando se trata del sufrimiento injusto que les inflige la gente malvada, se atreven a confiar en la promesa de Dios, garantizada por [p.107] su carácter y afirmada por la resurrección de Cristo, de que habrá un juicio final en el que se corregirán todos los males. Al igual que el escritor del Salmo 73, contemplan el fin último de los malvados y, a pesar de los sufrimientos de los creyentes y de la aparente prosperidad de la gente mala, los creyentes no cambiarían su lugar con ellos por nada, ni siquiera ahora (Salmo 73:17 ss.).
Además, a los cristianos no les sorprende ver que sufren enormemente más a manos de los malvados que los ciudadanos ordinarios, como ocurre todavía en muchos países. Porque los cristianos saben desde el principio que están llamados a seguir el ejemplo de Cristo, que «no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia» (1 Pedro 2:22–23).
Confiando en que en el juicio final Dios se encargaría de hacer justicia, Cristo aceptó el sufrimiento a manos de los malvados; y más aún: oró por sus verdugos y sufrió el castigo del pecado a manos de Dios por ellos para que todos se salvaran, si querían.
Por tanto, los cristianos están llamados, a su vez, a sufrir por Cristo, su Salvador, al declarar con valentía su fe en él, y a sufrir por sus semejantes, al llevar la oferta de paz y perdón de Dios a un mundo que en el fondo es hostil a Dios. Pero los cristianos no encuentran en tal sufrimiento un motivo para dudar del amor de Dios o de su justicia: lo encuentran una confirmación de la advertencia de Cristo (Juan 15:18–16:4) y un honor (Mateo 5:10–12; Hechos 5:40–42; 1 Pedro 4:12–14).
Pero, ¿qué pasa con el otro tipo de sufrimiento que no proviene de gente malvada, sino de causas naturales, [p.108] accidentes, desastres, mala salud, la muerte de un ser querido y cosas por el estilo? La Biblia no explica por qué algunos creyentes sufren desproporcionadamente más que otros. Lo que sí hace es tomar un caso muy extremo, el del sufrimiento de Job, y señalar cómo Dios permitió y utilizó su sufrimiento para demostrar que su fe era genuina, para purificarla y fortalecerla, y luego para ampliarla. La fe, explica la Biblia, es como el oro (1 Pedro 1:6–7). Un valioso trozo de oro genuino puede tener, sin embargo, impurezas; por eso, un orfebre lo somete al calor del crisol para eliminar la escoria. Así, el trozo de oro será aún más valioso. Así pues, la fe debe ser demostrada como auténtica y no fingida (2 Timoteo 1:5). También es necesario purificarla para que amemos y confiemos en Dios por sí mismo y no solo por los beneficios que recibimos de él (Job 1:9). Además, la fe puede variar en cantidad —poca o mucha, véanse Mateo 14:31; 15:28— y en calidad —débil o fuerte, véase Romanos 4:19–20—. Y como los músculos del cuerpo humano, la fe crece y se desarrolla al ser ejercitada y probada en situaciones cada vez más difíciles. Dios no nos explica por qué somete a algunos de los suyos a pruebas que nos parecen desproporcionadamente duras: solo se revelará en la eternidad venidera, cuando se conozcan los resultados de esas pruebas. Cuando Jesucristo se revele en su segunda venida, según nos asegura la Biblia (1 Pedro 1:7), se descubrirá que toda prueba de fe, sea suave o severa, habrá producido aprobación, gloria y honor. Pero cuanto mayor sea la prueba, mayor será la gloria y el honor.
Aquí en la Tierra un socorrista formado y cualificado hace un trabajo muy valioso; pero no se le somete a exámenes tan exigentes como a un estudiante de cirugía. Cada tanto, los pilotos de líneas aéreas vuelven a un simulador [p.109] donde se enfrentan a todo tipo de situaciones de emergencia imaginables para poner a prueba sus habilidades hasta que incluso los hombres más fuertes rompen a llorar. Pero nadie se molesta siquiera en cuestionar por qué sus pruebas tienen que ser tanto mayor que las de un aspirante a conductor de automóvil. Según Cristo, la posición y la responsabilidad en su reino venidero dependerán en parte del sufrimiento del discípulo aquí en la Tierra (Marcos 10:37–39). Cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor será la posición de responsabilidad final.
El mejor enfoque al problema del sufrimiento
En estos dos últimos capítulos hemos dedicado mucho tiempo —demasiado, según algunos— a tratar de afrontar y considerar detenidamente los numerosos problemas relacionados con el sufrimiento. Pero el mejor enfoque no es el de tratar de resolver primero por nosotros mismos todos nuestros problemas y luego acudir a nuestro Creador y poner nuestra fe en él. Más bien deberíamos acudir y poner nuestra fe en nuestro Creador primero, y luego dejar que él nos ayude a analizar bien nuestros problemas.
La Biblia, en una metáfora útil, nos dice que todos somos como ovejas que necesitan un pastor. Y nuestro Creador nos ha dado el Gran y Buen Pastor, que dio su vida por las ovejas. Ahora, resucitado de entre los muertos, él garantiza a todas sus ovejas la seguridad eterna mucho más allá de los pocos años de nuestra vida en la Tierra (Juan 10). Sabe «ungir con perfume nuestras cabezas, conducirnos por valles tenebrosos sin que temamos peligro alguno, y llevarnos por fin a habitar en la casa del Señor [p.110] para siempre» (Salmo 23). Mientras tanto, al acurrucarnos junto a él, encontraremos descanso para nuestros corazones y alivio para nuestras penas, incluso mientras debemos esperar las respuestas definitivas a nuestros problemas.
Un contraste final
Hemos señalado varias veces que el ateísmo no puede ofrecer ninguna esperanza. Pero la posición del ateo es aún peor que eso. Su negativa, o incapacidad, de creer en Dios no significa que Dios no exista. El ateo cree que la muerte acaba con todo para el individuo: que no hay vida después de la muerte. Pero su creencia no hace que sea así. La muerte no significa la extinción. Después de la muerte viene el juicio (Hebreos 9:27–28). Cristo murió para que todos los que se arrepientan y crean puedan salvarse y entrar por fin en el cielo de Dios. Pero no murió inútilmente. Morir sin salvación no es el fin del sufrimiento: es el comienzo de la angustia eterna de ser excluido de la presencia de Dios para siempre. Categóricamente, el suicidio no es la respuesta al sufrimiento. Según el Cristo mismo, para el incrédulo la muerte es la puerta al dolor eterno (Lucas 16:19–31). En la naturaleza de las cosas, no podría ser de otra manera.
En cambio, para el creyente el sufrimiento, sea del tipo que sea, nunca es meramente destructivo: es, como hemos visto, uno de los procesos por los que Dios desarrolla a los que se han convertido en sus hijos para que tengan la madurez moral y espiritual de los hijos de Dios hechos y derechos (Hebreos 12:1–13; Santiago 1:2–4; 1 Pedro 1:6–7). No hay necesidad de pensar que a los creyentes les gusta sufrir; [p.111] más bien aprenden a adoptar la actitud expresada por el apóstol cristiano Pablo:
Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. (2 Corintios 4:16–18)
Además, para un hijo de Dios la muerte física adquiere un aspecto diferente. Los creyentes no disfrutan el proceso de morir, y no necesitan fingir en absoluto que es agradable. Pero no temen la muerte ni adonde nos lleva. Para ellos, Cristo ha roto el miedo a la muerte (Hebreos 2:14–15); para ellos, partir del cuerpo es estar presente con el Señor (2 Corintios 5:1–8).
El creyente, por lo tanto, está en la mejor posición para ver cuáles son los verdaderos valores de la vida y actuar en consecuencia. Hay algunos valores en esta vida que son más importantes que la propia vida física. El más importante de ellos es la lealtad a la verdad, al Creador, al Hijo de Dios, al Espíritu Santo y a todas las implicaciones morales y espirituales que de ello se derivan. El hombre que cree que no hay nada después de la muerte física es el que se verá tentado a comprometer lo que sabe que es verdad en aras de aferrarse a la vida.
Los creyentes en Cristo se toman en serio la realidad de una futura resurrección de sus cuerpos de entre los [p.112] muertos, de igual manera que el cuerpo de Cristo fue resucitado (compárese 1 Corintios 15). Y la resurrección de Cristo, como ya hemos observado en las palabras del apóstol Pablo (Hechos 17) es la garantía de Dios para el mundo de que un día habrá un juicio. Por supuesto, a algunas personas les parece irrisoria la idea misma de la resurrección de Cristo de entre los muertos, mientras que otras personas sienten que no saben lo suficiente al respecto y que les gustaría saber más, igual que en la época de Pablo (Hechos 17:32). Para ambos grupos, y debido a la seriedad de las implicaciones de esta afirmación central del evangelio cristiano, consideraremos ahora algunas de las evidencias de la resurrección de Cristo.
Notas
1La Mente De Dios, texto traducido de la pág. 232 del libro en inglés.
2Para esta información nos hemos basado en la sección «Earth, the Place for Life», del libro de Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, 131–4. [«La tierra, lugar de vida» El Creador y el Cosmos].
3Por ejemplo, para tener la luz y el calor necesarios para la vida, el planeta debe girar alrededor de una estrella (nuestro sol es una estrella); pero no debe estar ni demasiado cerca de la estrella, pues así haría demasiado calor para que sobreviviera la vida humana, ni demasiado lejos, pues así haría demasiado frío. Su velocidad de rotación diaria no debe ser ni demasiado grande, para que no se generen enormes vientos destructivos, como en Júpiter, ni demasiado lenta, para que la temperatura del lado nocturno no sea demasiado fría, y la del lado diurno demasiado caliente. El astrofísico Hugh Ross (pp. 138–45 del libro en inglés) enumera 33 ejemplos parecidos de la exactitud con la que nuestro planeta ha tenido que ser diseñado con el propósito de sustentar la vida humana.
4Pág. 134. Texto traducido de la versión del libro en inglés.
5Esto es muy diferente del miserable progreso propuesto por la evolución darwiniana: ¡desde el protozoo, por medio de cambios ciegos y sin propósito, hasta la vida condenada al olvido final!
6En los años 1970 y 1980 la hambruna mató a miles de etíopes.
7Así se llamaban peyorativamente los almacenamientos de alimentos en el Reino Unido hacia finales de la década de 1970.
8Obsérvese que el apóstol Pablo no utiliza el término «hijos» en un sentido exclusivo de género, sino en un sentido técnico que refleja el estatus que tenían los primogénitos en la sociedad que conocían sus lectores. Aquí seguimos ese uso.
La evidencia de la resurrección de Cristo
Si se quita la dovela central de un arco, este se derrumba. De esta dovela central depende la existencia del arco entero. Del mismo modo, el cristianismo entero depende de la resurrección de Cristo. Si la resurrección no ocurriera, o si se demostrara que la descripción de la resurrección en el Nuevo Testamento es falsa, entonces el cristianismo entero se derrumbaría. No se podría salvar nada de ello que valga la pena tener.
Nosotros mismos podemos ver esto si leemos el Nuevo Testamento y observamos el papel central que tiene la resurrección en su predicación y enseñanza. Pero lo que es más significativo es que los propios primeros cristianos eran conscientes de que si la resurrección de Cristo no era un hecho, entonces no había nada en el cristianismo que valiera la pena tener. Tomemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Escribiendo a sus conversos en Corinto, dice: [p.114] «Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados» (1 Corintios 15:17).
Es fácil ver por qué es así. El centro del cristianismo es el evangelio. El evangelio, dice la Biblia (Romanos 1:16), es el poder de Dios para la salvación. Pero, ¿cómo funciona? Por ofrecer y efectuar el perdón de los pecados, la reconciliación y la paz con Dios, mediante la muerte de Cristo en la cruz. Pero la muerte de un simple hombre no podía expiar los pecados del mundo. Eso, solo uno que era el Hijo de Dios podía hacerlo. Ahora bien, Jesús predijo no solo que moriría por nuestros pecados, sino también que resucitaría de entre los muertos. Su resurrección demostraría finalmente que era el Hijo de Dios. Pero supongamos que de hecho Jesús no resucitó. Se demostraría entonces que su predicción era falsa. Ya no podríamos creer que era el Hijo de Dios. Entonces tendríamos que considerar su muerte simplemente como una muerte cruel más, como la que han sufrido muchos hombres. En ese caso, la muerte de Jesús no podría procurar el perdón de los pecados a la humanidad, nada más que la muerte de cualquier otro hombre. El cristianismo se quedaría sin evangelio que predicar.
Una vez más, Pablo dice esto de sí mismo y de los otros apóstoles y predicadores cristianos:
Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. (1 Corintios 15:14–16)[p.115]
Aquí Pablo nos dice sin rodeos que, si no fuera cierto que Cristo resucitó de entre los muertos, él, Pablo, y los demás apóstoles serían condenados por ser unos mentirosos deliberados y despreciables. Porque en el corazón de su evangelio cristiano estaba su insistencia en que Dios había resucitado a Jesús corporalmente de entre los muertos, que ellos lo habían visto y conocido en persona, y que habían hablado con él después de su resurrección. ¿Cómo podría alguien respetar, y mucho menos tener fe en el cristianismo, si sus primeros propagadores eran unos mentirosos deliberados?
Algunas personas sugieren que si Pablo viviera hoy no insistiría en la resurrección literal y física de Cristo, pues sabría que muchos científicos y filósofos modernos sostienen la teoría de que la resurrección física es imposible. Pero esta sugerencia es falsa. En el pasaje citado anteriormente, Pablo nos dice que muchos filósofos y «científicos» de su época sostenían una teoría similar de que la resurrección —de cualquier persona— es simplemente imposible. Pablo era plenamente consciente de sus opiniones. Pero sostenía que la mera ocurrencia histórica de la resurrección de Cristo y sus posteriores apariciones, presenciadas por muchos testigos oculares responsables, incluido él mismo, superaban —y de hecho destruían— la mera teoría de los filósofos y científicos contemporáneos. Pero si, a sabiendas de sus teorías, Pablo y sus compañeros apóstoles se habían inventado intencionadamente una historia de la resurrección de Cristo, conscientes en sus propios corazones de que no habían visto, tocado y hablado con el Cristo resucitado, y de que se trataba simplemente de un mito que ellos mismos habían fabricado, entonces no eran más que farsantes[p.116] religiosos, y merecían ser muy despreciados. El evangelio cristiano quedaría en ruinas.
A la luz de esto, viene a ser importante saber quién fue el primero en decir al mundo que tres días después de su entierro, la tumba de Cristo se encontró vacía.
No fueron los cristianos sino los fariseos
Observa lo que se documenta en el Evangelio de Mateo:
Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. —Señor —le dijeron—, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: “A los tres días resucitaré”. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. —Llévense una guardia de soldados —les ordenó Pilato—, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, y lo sellaron; y dejaron puesta la guardia ... Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: «Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y, si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros [p.17] responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema». Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. (Mateo 27:62–66; 28:11–15)
De este pasaje se desprende que los primeros en dar a conocer que la tumba de Cristo estaba vacía fueron las autoridades judías. Los cristianos todavía no habían dicho nada a nadie —excepto entre ellos—; y no sería hasta cincuenta días después, en el día de Pentecostés, que proclamaron públicamente que Jesús había resucitado de entre los muertos (véanse Hechos 1 y 2).
Entonces, ¿por qué los judíos actuaron antes que los cristianos y anunciaron el hecho de que la tumba estaba vacía? Porque era un hecho. Y, como nos dice Mateo, tenían razones de peso para no tratar de encubrirlo: ¿Qué habría dicho Pilato si cincuenta días después hubiera descubierto que las autoridades judías habían participado en un encubrimiento? Y tenían razones urgentes para hacer llegar su explicación del hecho a la opinión pública y ganarle credibilidad de inmediato, si era posible. Porque sabían que los cristianos pronto iban a reclamar la tumba vacía como prueba de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Sentían la necesidad de adelantarse a los cristianos: esperaban que la primera explicación en el mercado ganara el mayor crédito.
Ahora bien, la explicación de las autoridades judías es evidentemente falsa. Es imposible creerla. Pero aún queda el hecho de la tumba vacía. ¿Cómo se explicará?[p.118]
Las descripciones de la resurrección fueron escritas por cristianos
¿No sería más convincente, dicen algunos, si algunos de los textos que documentaban la resurrección fueran escritos por no cristianos? Al menos, no estarían sesgados y prejuiciados; y por lo tanto su testimonio independiente sería más impresionante.
Tal vez sea así. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, en aquellos primeros días las personas que se convencían de que Jesús había resucitado de entre los muertos, se convertían en cristianos. Sería difícil encontrar a alguien que estuviera convencido de la resurrección de Cristo y que, sin embargo, no se convirtiera en cristiano y, por lo tanto, pudiera ofrecer una descripción «imparcial» de la evidencia de la resurrección. Lo importante que hay que notar sobre los miles de personas que en esos primeros días se convirtieron en cristianos es que no eran cristianos cuando escucharon por primera vez la afirmación de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Fue la fuerza de la evidencia de su resurrección lo que los convirtió.
La conversión de Saulo de Tarso es un ejemplo de ello:
Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al Camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él [p.119] cayó al suelo y oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? —¿Quién eres, Señor? —preguntó. —Yo soy Jesús, a quien tú persigues —le contestó la voz—. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. (Hechos 9:1–9)
En muchos sentidos, el caso de Saulo de Tarso es especial. Pero de la narración se desprende que no solo no era cristiano: se oponía positiva y violentamente al cristianismo, y se proponía destruir lo que consideraba la historia fraudulenta de la resurrección de Cristo. Pero entonces el Cristo resucitado se le apareció en el camino de Damasco. La realidad del Cristo resucitado fue lo que le convirtió.
No se puede negar la historicidad de su conversión. Fue él quien, como apóstol Pablo, hizo más que ningún otro con sus viajes misioneros, y con su predicación y sus escritos para establecer el cristianismo en Asia y Europa. Fueron sus escritos los que más tarde transformaron Europa en la época de la Reforma protestante. Y todavía hoy sus escritos ejercen una influencia enorme sobre millones de personas. Por lo tanto, no se puede pasar por alto la conversión de Pablo; sus efectos han sido tan vastos y duraderos. ¿Cuál fue, pues, la causa de su conversión? Él dice que fue un encuentro personal con Jesús después de que resucitara de entre los muertos; y no es de extrañar que sus sermones y escritos posteriores estén [p.120] llenos de la realidad, la maravilla y las gloriosas implicaciones de la resurrección de Cristo. Si aquella resurrección no fue de hecho una realidad, ¿qué otra causa adecuada podemos plantear para la conversión de Pablo?
Pero volviendo a la pregunta: ¿Por qué los coetáneos no cristianos de los primeros cristianos no han dejado documentos que apoyen la afirmación de que Jesús resucitó de entre los muertos? Esa pregunta, como acabamos de ver, no es muy útil. Una pregunta mejor sería: ¿Dónde está la evidencia de los oponentes contemporáneos del cristianismo que demuestre que Cristo no había resucitado de entre los muertos? Por supuesto, mucha gente de la época, cuando escuchaba a los cristianos decir que Cristo había resucitado, lo descartaba tal cual como un sinsentido. Muchos todavía lo hacen. Pero las autoridades judías de Jerusalén no podían permitírselo. Habían incitado su asesinato judicial; y en las primeras semanas después de Pentecostés, cuando los cristianos proclamaban a diario en el templo que Jesús había resucitado de entre los muertos, y algunos miles de personas en Jerusalén se estaban convirtiendo, entre ellos muchos sacerdotes, se entiende que las autoridades hicieran denodados esfuerzos por estrangular el cristianismo en su nacimiento (véase Hechos 2–9). Juzgaron a los apóstoles cristianos, los golpearon y encarcelaron, e intentaron suprimir toda predicación en nombre de Jesús, pero sin éxito. Entonces, en esas primeras semanas, ¿por qué no hicieron lo que sí habría detenido al cristianismo en seco? ¿Por qué no presentaron el cuerpo de Jesús y lo expusieron públicamente? Tenían a su disposición toda la panoplia del Estado, incluyendo la tortura y la ayuda del gobernador [p.121] romano, para localizar el cuerpo de Jesús si los cristianos, de hecho, se lo habían llevado subrepticiamente. ¿Por qué, entonces, no presentaron el cuerpo?
«Porque —dijeron los cristianos— no podían. El cuerpo había desaparecido. Porque en realidad Jesús había resucitado de entre los muertos».
Pues la ausencia de esta particular evidencia negativa es sin duda significativa. Pero además debemos preguntarnos: ¿Qué tipo de evidencia positiva presentaron los primeros cristianos para la resurrección? A esta pregunta nos referiremos ahora.
Prueba A: La evidencia física
Primero consideramos la evidencia del caso de Juan, uno de los discípulos de Jesús. Dice que cuando oyó por primera vez que el cuerpo de Jesús había desaparecido de la tumba, fue inmediatamente a examinar la situación. Descubrió que, aunque el cuerpo había desaparecido, la tumba no estaba completamente vacía: las vendas en las que Jesús había sido enterrado todavía seguían allí. Además, la posición y el estado de las vendas le convencieron de que la única explicación convincente era que se había producido un milagro y que Jesús había resucitado.
Ahora bien, muchos de nosotros habremos leído historias de detectives o habremos seguido de cerca las pruebas en el juicio de alguna persona conocida. Aunque no seamos más que aficionados, podemos utilizar nuestras habilidades detectivescas con las pruebas que nos ofrece Juan. Pero primero evaluemos la fiabilidad de Juan como testigo.[p.122]
La fiabilidad de Juan como testigo
La pregunta es: ¿Podemos estar seguros de que, al informar de lo que vio, Juan es honesto y no intenta engañar deliberadamente? Preguntémonos entonces: ¿Qué motivo habría tenido para mentir? Él mismo relata que la noche del día en que encontró que la tumba estaba vacía, él y los otros discípulos se reunieron en una habitación que estaba cerrada con cerrojo por miedo a los judíos (Juan 20:19). Unas semanas más tarde fue encarcelado dos veces y luego golpeado por las autoridades por predicar públicamente que Jesús había resucitado de entre los muertos (Hechos 4:1–21; 5:17–42). Luego, su compañero cristiano, Esteban, fue apedreado hasta la muerte (Hechos 6:8–7:60). Más tarde, su propio hermano, Santiago, fue ejecutado por el rey Herodes por su creencia en el Cristo resucitado; y la persecución general fue tan severa que muchos cristianos se vieron obligados a huir de Jerusalén para salvar sus vidas (Hechos 11:19; 12:1–2). Durante la posterior persecución del emperador Nerón, muchos cristianos sufrieron muertes horribles. Y el propio Juan, en su vejez, fue exiliado a la isla de Patmos (Apocalipsis 1:9). ¿Debemos pensar, por tanto, que después de convencer a mucha gente de la resurrección de Jesús mintiendo sobre lo que vio en la tumba, se quedó quieto y vio cómo se los perseguía y ejecutaba por las mentiras que él había urdido? ¿Y que luego sufrió él mismo el encarcelamiento, el miedo a la muerte y el exilio por lo que sabía que era una mentira?
Además, unas páginas antes en su libro (Juan 18:37), recoge las palabras de Cristo ante Pilato: «Yo para esto nací, y para esto vine al mundo: para dar testimonio de la verdad. [p.123] Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz». ¿Es probable que, poco después de escribir esto, falsificara deliberadamente su descripción de lo que vio en la tumba para reforzar la afirmación de Jesús que era testigo de la verdad? Si lo hizo, fue un charlatán religioso de lo más despreciable. Pero los charlatanes religiosos no escriben libros de poder moral y belleza espiritual como el Evangelio de Juan. Se puede pensar que Juan se equivocó o se autoengañó sobre lo que vio en la tumba; pero es imposible pensar que fuera un mentiroso deliberado.
Así que investiguemos ahora (a) lo que Juan nos dice sobre la forma en que fue enterrado Jesús; (b) lo que vio en la tumba al tercer día después del entierro; y (c) lo que dedujo de lo que vio. Entonces estaremos en condiciones de decidir por nosotros mismos.
La forma en que Jesús fue enterrado
Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos treinta y cuatro kilos de una mezcla de mirra y áloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. (Juan 19:38–42)[p.124]
De estos versículos y de Juan 20:1 —y de Lucas 23:53— sabemos que Jesús no fue enterrado en una tumba excavada en la tierra, sino en un sepulcro tallado en la roca. La entrada al sepulcro y el espacio interior eran lo suficientemente grandes, según descubrimos (Juan 19:40, 42 y 20:6–8), para que entraran al menos dos personas adultas, además del cadáver. Este no habría sido depositado en el suelo, sino en una repisa excavada en la pared del sepulcro. La mezcla de mirra y áloe que trajo Nicodemo habría pesado al menos 25 kg. No se trata de una cifra exagerada ni de cuento de hadas, sino de lo habitual para el entierro de una persona honrada y apreciada en el antiguo Oriente Medio.1 Tanto la mirra —una resina fragante— como el áloe —hecho de sándalo aromático— se habrían utilizado en polvo. El cuerpo de Jesús se había envuelto en tiras de tela de lino, entrelazadas con las especias, con la cabeza (véase Juan 20:7) envuelta con un gran sudario que pasaba por debajo de la mandíbula, luego subía para cubrir la parte superior de la cabeza y después la parte delantera y trasera de la cabeza, y habría impedido que se abriera la mandíbula. A continuación, el cuerpo sería depositado en el banco de piedra, en uno de cuyos extremos habría un escalón muy bajo que serviría de cojín para la cabeza.
Lo que Juan y Pedro vieron en la tumba
El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro [p.125] y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: —¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto! Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero, como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. (Juan 20:1–9)
Está claro que Pedro, Juan y María Magdalena, a pesar de todo lo que Jesús les había dicho, no esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos. De lo contrario, habrían acudido al sepulcro para verlo; y al encontrar el sepulcro vacío, María no habría informado a Juan del hecho con las palabras: «[Unos desconocidos] se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». E incluso cuando Pedro y Juan escucharon el informe de María, no entendieron la implicación de que el Señor había resucitado de entre los muertos, y no se lo explicaron todo a María. Simplemente corrieron a investigar lo que había sucedido. El robo de tumbas era una práctica común en aquella época (el emperador romano Claudio, 41–54 d. C., emitió un decreto —se ha encontrado una copia del mismo [p.125] en Palestina, grabada en piedra— que lo prohibía bajo pena de muerte). Según supieran Pedro y Juan, podría ser que los ladrones de tumbas hubieran quitado la gran piedra que servía para cubrir la entrada del sepulcro una vez que el cuerpo se hubiera colocado en el interior, y lo hubieran robado con la esperanza de encontrar joyas y otros pequeños objetos de valor que se habían enterrado con él (por no hablar de la gran cantidad de especias muy caras entrelazadas con las extensas y también valiosas vendas de lino).
Ahora bien, Juan nos dice que, en cuanto llegó a la tumba, solo miró desde fuera pero no entró. Desde esa posición, aunque el cuerpo había desaparecido, enseguida le saltó a la vista que las vendas seguían allí. Lo que le llamó poderosamente la atención después —lo menciona dos veces, en el v. 5 y de nuevo en el v. 6— fue que las vendas de lino no solo estaban allí, sino que seguían en su sitio. Es decir, no estaban amontonadas, no se habían arrojado alrededor de la tumba —como podría haber ocurrido si los ladrones las hubieran arrancado apresuradamente del cuerpo—; seguían en su sitio, todavía en el estante, tal como habían estado cuando el cuerpo estaba dentro de ellas, pero algo más aplanadas ya que el cuerpo había desaparecido.
Entonces Pedro alcanzó a Juan y, con su característica impetuosidad —fíjense en lo poco elaborada y fiel a la realidad que es la narración—, entró en el sepulcro, y Juan con él. Ahora ambos veían lo que desde fuera de la tumba Juan no podía ver, es decir, la posición del sudario que había estado alrededor de la cabeza de Cristo.
Lo que inmediatamente llamó la atención fue que no estaba junto al resto de las vendas. Estaba enrollado sobre [p.127] sí mismo, tal como lo había estado cuando cubría la cabeza del Señor; y estaba tendido solo en un lugar distinto, presumiblemente en el escalón bajo que había servido de cojín para la cabeza del Señor.
Lo que Juan dedujo de lo que vio
Vio y creyó, dice la narración. ¿Creyó el qué? No creyó simplemente lo que María les había dicho de que el cuerpo había desaparecido. No habrían sido necesarias la presencia, la posición y el estado de las vendas y el sudario para confirmar la historia de María. Juan habría visto fácilmente que el cuerpo había desaparecido, si las vendas hubieran desaparecido también. Pero, según nos dice, lo que vio no le recordó tampoco las Escrituras del Antiguo Testamento que indicaban que el Mesías debía resucitar de entre los muertos, ni le llevó a concluir que esas Escrituras debían haberse cumplido. En aquel momento, dice, ni él ni Pedro se habían dado cuenta de que el Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías debía resucitar. Y lo que es más, aún no había conocido al Señor resucitado, y no lo hizo hasta la tarde de aquel día.
Lo que dedujo de la presencia, la posición y el estado de las vendas de lino y del sudario fue que el cuerpo de Jesús había atravesado las vendas sin desenvolverlos, y los había dejado prácticamente intactos, aunque algo desplomados. En otras palabras, se había producido un milagro. De alguna manera el cuerpo de Cristo se había ido, dejando las vendas detrás de él. Se había producido una resurrección, significara lo que significara esto.[p.128]
Lo razonable de la creencia de Juan
Podemos decir de inmediato que lo que Juan vio demuestra de manera concluyente que el cuerpo no había sido quitado por ladrones de tumbas. Ningún ladrón de tumbas se habría llevado el cuerpo, dejando las vendas de lino y las especias, que valían más que un cadáver. Y si hubieran deshecho todas las vendas y el sudario para sacar el cuerpo, no se habrían demorado para volver a poner las vendas tal y como estaban antes de llevarse el cuerpo; sobre todo cuando fuera hacía guardia un pelotón de soldados que podría inspeccionar la tumba en cualquier momento (véase Mateo 27:62–66).
Pero supongamos lo imposible, que alguien, amigo de Jesús, se las hubiera arreglado delante de las propias narices de los soldados para romper el sello de la tumba y hacer rodar la piedra, con la intención de llevarse el cuerpo de Jesús por razones religiosas o sentimentales. Cabe la posibilidad de que hubiera quitado la vendas para que no se viera tan fácilmente que llevaban un cadáver por las calles. También es concebible que hubiera ordenado las vendas para que a los soldados, en una inspección casual, les pareciera que el cuerpo seguía allí. Pero no habría dejado la tumba abierta de par en par con la piedra quitada. Y sabemos por Mateo que cuando los soldados miraron dentro de la tumba, no se engañaron pensando que el cuerpo todavía estaba allí (Mateo 28:11–15). Pero toda esta especulación inverosímil se encalla en el hecho de que, si algún amigo de Jesús se hubiera llevado el cuerpo y lo hubiera enterrado en otro lugar para guardarlo, al final habría dicho a los demás discípulos dónde estaba.
Así que, a continuación, supongamos que alguien se llevó el cuerpo y arregló a propósito las vendas para que pareciera [p.129] que se había producido un milagro. ¿Quién habría sido ese alguien? Las autoridades de Jerusalén seguramente no habrían hecho tal cosa. Y, por las razones que comentamos al principio de este capítulo, ni Juan, ni ningún otro de los primeros cristianos, habría perpetrado tal engaño; ni podría haberlo hecho cuando había un pelotón de soldados de guardia.
Conclusión final
Lo que Juan y Pedro vieron, pues, cuando fueron al sepulcro a primera hora del primer día de la semana, constituye una firme prueba física de la resurrección de Cristo. Y hubo más cosas. Al atardecer de ese mismo día, Cristo se apareció a sus discípulos en el aposento alto, les mostró las manos y el costado (Juan 20:20); les hizo tocarlo para que vieran que no era un espíritu incorpóreo, sino un cuerpo de carne y hueso; pidió comida y la comió en su presencia (Lucas 24:36–43), y siguió apareciéndoseles de forma similar durante los cuarenta días siguientes. Esta evidencia física acumulativa confirmó la deducción inicial que Juan había hecho a partir de las vendas, e hizo que la resurrección de Cristo no fuera una mera teoría que pudiera deducirse a partir de pruebas físicas inánimes, sino una experiencia personal del Señor vivo.
Prueba B: La evidencia psicológica
Citamos aquí el hecho sorprendente de que en todo el Nuevo Testamento —a diferencia de los siglos decadentes [p.130] posteriores— no hay el menor indicio de que los primeros cristianos veneraran la tumba de Cristo ni que hicieran de su tumba un santuario. Esto es notable, ya que los judíos de aquella época tenían la costumbre de venerar las tumbas de sus famosos profetas muertos (véase Lucas 11:47–48); pero los cristianos no construyeron ningún santuario alrededor de la tumba de Jesús, ni la convirtieron en un lugar especial de peregrinación u oración. No hay en ningún lugar del Nuevo Testamento la menor sugerencia de que la visita a la tumba de Jesús tuviera algún beneficio o eficacia espiritual. Cuando de vez en cuando, en el curso de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo regresaba a Jerusalén, leemos que pasaba a ver a los líderes cristianos, que visitaba el templo judío, que celebraba el Pentecostés, pero nunca que visitaba la tumba de Cristo.
Y esto es aún más notable porque en las horas que siguieron al entierro del Señor, las mujeres cristianas comenzaron a comportarse de una manera que, si no se hubiera controlado, habría llevado naturalmente a convertir la tumba en un santuario de oración y devoción a Cristo. Pero algo las frenó. ¿Qué fue? ¿Qué poder o influencia fue lo suficientemente fuerte como para superar los instintos psicológicos naturales que impulsan a las personas a aferrarse a las reliquias de los seres queridos ya muertos? ¿Y qué fue lo que frenó toda tendencia supersticiosa a imaginar que la tumba de Cristo poseía poderes mágicos?
Una reconstrucción de los hechos
Los cuatro Evangelios son unánimes al afirmar que los primeros cristianos que visitaron la tumba de Cristo al tercer [p.131] día de su entierro fueron un grupo de mujeres de Galilea. Por gratitud a lo que Cristo había hecho por ellas, estas mujeres le habían seguido en su largo y lento viaje a Jerusalén, y lo habían ayudado y apoyado con sus propios recursos. Podían permitírselo, pues eran mujeres relativamente acomodadas. Una de ellas, en efecto, una tal Juana, era la esposa de un hombre llamado Cuza, que era el administrador de la casa del rey Herodes (Lucas 8:3). Cuando Jesús fue crucificado, se quedaron mirando a cierta distancia de la cruz junto con otros conocidos de Cristo (Lucas 23:49). Y cuando fue enterrado por José y Nicodemo, hombres ricos los dos, estas mujeres acomodadas de Galilea no tuvieron miedo de unirse a la pequeña procesión del entierro. Vieron en qué tumba fue enterrado, advirtieron exactamente dónde estaba y cómo estaba colocado el cuerpo en la tumba. Vieron cómo Nicodemo envolvía 25 kg de especias aromáticas con las tiras de lino que rodeaban el cuerpo. Pero por muy grande y cara que fuera esa cantidad de especias, para ellas no era suficiente. Querían expresar su propio amor y devoción a Cristo. Así que volvieron a los distintos lugares de Jerusalén en los que se alojaban durante la Pascua —es sin duda posible que Juana se alojara, con su marido, en el palacio de Herodes en Jerusalén—; y allí prepararon más especias y ungüentos (Lucas 23:55–56). Su intención era volver al sepulcro tan pronto como terminara el día de reposo y ungir aún más el cuerpo de Jesús con reverencia y afecto.
Pero en este punto nos encontramos con una dificultad que ha hecho que mucha gente concluya, tras una lectura superficial de los Evangelios, que sus relatos de la resurrección de Cristo se contradicen. No es así. La dificultad surge simplemente porque ninguno de los escritores de [p.132] los evangelios se propone documentar todo lo que sucedió. Cada escritor selecciona de sus fuentes particulares lo que le interesa particularmente y lo coloca en su particular hilo narrativo; y al hacerlo, es natural que omitan o condensen otros eventos. Pero si reunimos todo lo que los cuatro Evangelios dicen sobre las mujeres de Galilea, con algún cuidado podemos compilar un relato coherente de lo que hicieron y a dónde fueron en el día en cuestión. La historia es la siguiente:
Cuando llegaron al sepulcro, al amanecer el primer día de la semana, se asustaron al encontrar la piedra ya quitada a la entrada (Lucas 24:1–2). Algunas de ellas entraron —apenas cabían todas a la vez— e inmediatamente gritaron a las demás su alarmante descubrimiento de que el cuerpo había desaparecido. María Magdalena no esperó a ver lo que ocurrió después, que era que al cabo de un rato se aparecieron dos ángeles a las mujeres dentro del sepulcro y les dijeron que Cristo había resucitado (Lucas 24:4–8). María corrió enseguida con todas sus fuerzas a la casa donde se alojaban Juan y Pedro. Sin aliento, informó de lo que le parecía la explicación obvia: que alguien había sacado el cuerpo del sepulcro y que ni ella ni las otras mujeres sabían dónde lo habían depositado. Entonces, Pedro y Juan corrieron inmediatamente al sepulcro. Por la presencia, el estado y la posición de las vendas, Juan concluyó que se había producido un milagro: Cristo debía haber resucitado de entre los muertos; y con esto, él y Pedro volvieron —directa o indirectamente— a la casa donde se alojaban, y esperaron a ver qué pasaría después (Juan 20:1–10).
María, sin embargo, volvió al sepulcro. Las otras mujeres, por supuesto, se habían ido. De hecho, se habían [p.133] asustado tanto por la aparición de los ángeles y por el mensaje que los ángeles les ordenaron a llevar a los apóstoles, que durante un tiempo no se lo contaron a nadie (Marcos 16:8). Pero la alegría se impuso al miedo y se pusieron en marcha para ir a ver a los apóstoles, cuando el Señor resucitado salió a su encuentro y les confirmó el mensaje que debían transmitir (Mateo 28:9–10). Entonces se dirigieron, no a la casa donde se alojaban Juan y Pedro, como había hecho María, sino a un pequeño aposento alto en Jerusalén que los apóstoles —que ahora eran once— habían alquilado como lugar de reunión. Allí las mujeres contaron su asombrosa historia a los apóstoles, a los que para entonces se habían unido Juan y Pedro.
Dejémoslos allí por un momento y volvamos con María. Esto es lo que ocurrió cuando ella se quedó mirando la tumba.
Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. —¿Por qué lloras, mujer? —le preguntaron los ángeles. —Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto —les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: —¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: —Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. —María —le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: —¡Raboni! (que en arameo significa: Maestro). [p.134] —Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: “Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes”. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. «¡He visto al Señor!», exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. (Juan 20:11–18)
Considere los siguientes puntos:
- María había acudido aquella mañana al sepulcro con las demás mujeres de Galilea para honrar el cuerpo de Cristo. Aunque este estaba muerto, no quería soltarlo así como así. Ella expresaría su amor al Señor mientras ungía su cuerpo con un costoso ungüento, y sofocaba el olor del cadáver con sus especias fragantes.
- Deshecha al descubrir que el cuerpo había desaparecido, ahora solo pensaba en recuperarlo: aunque para ella seguía siendo «él», no era solo un «cuerpo». Era lo único que aún le quedaba de él. «Dígame —le dijo al hombre que creía que era el hortelano— dónde ha puesto a mi Señor y me lo llevaré». Porque le resultaba insoportable no saber dónde estaba el cuerpo y no tener ni siquiera una reliquia de él, y ni siquiera un sepulcro que pudiera venerar como suyo.
- Supongamos, entonces, que el «hortelano» le hubiera mostrado dónde estaba el cuerpo y ella se lo hubiera llevado. ¿Qué habría hecho con él? No hay duda. Ella y las otras mujeres habrían comprado para el cuerpo, o mejor dicho, para él, la mejor tumba que se pudiera conseguir, sin reparar en gastos. Lo habrían enterrado con amor, y su tumba se habría convertido para ellas en el lugar más sagrado de la Tierra. Habrían hecho de ella un santuario, la [p.135] habrían venerado y la habrían visitado tan a menudo como hubieran podido.
- Pero a María le ocurrió algo aquel día en el huerto, que borró para siempre todas esas ideas de su corazón y de su cabeza. Debió de haber sido algo muy poderoso para desterrar tan completa y repentinamente todos los instintos y reacciones psicológicas anteriores. ¿Qué fue?
- Fue que aquel día, en el huerto, se encontró con el Señor Jesús vivo, resucitado de entre los muertos. ¡No sorprende que ella abandonara el sepulcro! No se venera la tumba de alguien que está vivo y al que se acaba de conocer. ¡No se va a una tumba a orar a alguien con quien se puede conversar directamente en vida!
- Pero había algo más. La experiencia anterior de María con Jesús había sido maravillosa; pero la muerte parecía haberla destruido, dejándole nada más que un cadáver: recuerdos fragantes pero un corazón marchito. Ahora Jesús hizo algo maravilloso. Sustituyó esa experiencia anterior por una relación totalmente nueva, cálida, vibrante y viva entre María y Dios Padre, entre María y él mismo, una relación unida por una vida que ni siquiera la eventual muerte física de María podría destruir. «Ve más bien a mis hermanos —dijo— y diles: “Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes”». A partir de entonces, aunque todavía en la Tierra, María se supo unida a Dios y a Cristo en el cielo por el poder indestructible de la vida eterna que ya poseía, en la que ya había entrado y que ya disfrutaba. Así lo supieron también todos los demás discípulos. Y lo mismo pueden saber hoy todos los que confiesan a Jesús como Señor y creen en su corazón que Dios lo ha levantado de entre los muertos (véase Romanos 10:9). [p.136]
En su nueva vida y en su alegría extasiada, María fue ahora a transmitir el mensaje del Señor resucitado a los demás discípulos. Y esta vez no fue a la casa donde estaban Juan y Pedro, sino al aposento alto. Allí informó a los Once y a todos los demás de que había visto al Señor (Lucas 24:10; Juan 20:18). Por supuesto, eso era más que lo que Pedro o Juan o cualquier otro de los Once había hecho hasta entonces; y Pedro, muy perplejo, se fue a examinar la tumba una vez más (Lucas 24:12). Fue poco después —y antes de que Cristo se apareciera a todos los apóstoles a la vez en el aposento alto— cuando se le apareció a Pedro (1 Corintios 15:5, aquí llamado Cefas). Había que aclarar el doloroso asunto de la reciente negación del Señor por parte de Pedro, y más valía hacerlo en privado.
Después de esto, los primeros cristianos no mostraron más interés por la tumba donde había yacido el cuerpo de Cristo. No tenían ninguna razón para visitarla: sabían que Jesús había resucitado.
Prueba C: La evidencia del Antiguo Testamento
Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen honestamente que cuando en varias ocasiones los discípulos vieron al Señor resucitado, algunos dudaron (Mateo 28:17). A veces la razón por la que dudaban en creer era que parecía demasiado maravilloso, demasiado feliz, demasiado bueno para ser verdad. No querían creerlo acríticamente, para luego descubrir que se desplomaría ante un examen riguroso (Lucas 24:41). Y entonces un milagro del tamaño de una resurrección que, cuando por primera vez escucharon contarlo a las mujeres que afirmaban haberse encontrado con el Señor [p.137] resucitado, parecía más bien el resultado de una imaginación exagerada que un hecho duro y objetivo. Pero ese tipo de reticencia a creer finalmente fue barrido por la evidencia concreta y tangible del Señor resucitado que les invitaba a tocarle, que se sentaba físicamente a su lado y que compartía una comida normal con ellos (Lucas 24:41–42).
Pero había otra forma de incredulidad, cuya causa era más profunda y tenía que ser eliminada por métodos algo diferentes, como veremos ahora:
Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos; pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. —¿Qué vienen discutiendo por el camino? —les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos; y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: —¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? —¿Qué es lo que ha pasado? —les preguntó. —Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte, y lo crucificaron; pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les [p.138] habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. —¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. (Lucas 24:13–27)
La razón de la desilusión de los viajeros
Los dos viajeros que caminaban hacia Emaús estaban desilusionados; y la razón era ésta. En la última visita de nuestro Señor a Jerusalén se habían unido a la gran multitud que había pensado realmente que Jesús era el Mesías, cuya venida Dios había prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, a partir de su conocimiento —probablemente escaso y superficial— del Antiguo Testamento, esperaban que el Mesías, cuando viniera, resultara ser un poderoso líder militar y político que levantara ejércitos y dirigiera a la nación de Israel en un levantamiento exitoso contra las fuerzas imperialistas de la ocupación romana. «Esperábamos —explicaron al extranjero que se les unió en el camino —que fuera él quien liberara a Israel».
Pero, por supuesto, Jesús no había hecho tal cosa. No liberó a las masas de Israel, ni mucho menos; había sido arrestado, juzgado, condenado y crucificado por una combinación de la clase dirigente religiosa judía y el gobernador [p.139] militar romano. Y las burlas que se produjeron en el juicio convirtieron en un hazmerreír público la afirmación de Jesús de que era un rey. De un solo golpe, todo el movimiento se había quedado en nada, como un levantamiento campesino patético, mal organizado e ineficaz. ¿De qué servía un libertador político que ni siquiera podía salvarse de ser crucificado? Así, los dos viajeros volvían a casa profundamente desilusionados.
¿Por qué al principio no pudieron asimilar el hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos? Era porque, a su modo de ver, Jesús no había cumplido las promesas del Antiguo Testamento acerca de la llegada de un Rey Libertador. En cambio, había sido derrotado y crucificado, era un fracasado. Por tanto, no era el Mesías prometido. Y al ser así, el rumor que decía que había resucitado de entre los muertos no solo parecía increíble, sino también irrelevante. Si no era el Mesías, ¿qué sentido tenía que resucitara de entre los muertos?
Entonces, ¿qué había que hacer para que la fe en la resurrección fuera posible para ellos? Obsérvese que al principio de su conversación con ellos, el Señor resucitado no intentó convencerles de que él era Jesús. De hecho, primero les reprendió suavemente porque su lectura del Antiguo Testamento había sido excesivamente selectiva. Habían leído las partes que les llamaban la atención, sobre la venida prometida de un Rey Libertador. Pero habían pasado por alto, o no habían entendido, o por motivos de comodidad habían olvidado las partes que predecían que el Mesías primero tendría que sufrir y morir, y solo después resucitaría de entre los muertos y entraría en su gloria. Así que el forastero los guió a través de todo el Antiguo [p.140] Testamento y les señaló los pasajes que afirmaban esto, o bien lo sugerían claramente. El sentido de la lección era obvio: si el Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías primero debía sufrir y morir, entonces los sufrimientos y la muerte de Jesús, lejos de probar que no era el Mesías, eran una fuerte evidencia de que lo era. Si, además, el Antiguo Testamento profetizaba que, tras su muerte, el Mesías volvería a vivir y liberaría a su pueblo y compartiría con él el botín de una gran victoria, entonces para ello tendría que resucitar de entre los muertos.2 Después de todo, los informes que las mujeres les había contado a los dos viajeros de que Jesús había resucitado y de que lo habían visto, podrían por tanto ser ciertos. Así se eliminaba el obstáculo que les había impedido creer.
La relevancia de este incidente para nosotros
Todavía hoy, una de las pruebas más importantes de la resurrección de Cristo es que el Antiguo Testamento predijo, no solo que el Mesías resucitaría de entre los muertos, sino que lo haría como parte integral del plan de Dios para la redención de la humanidad. Obsérvese el repetido énfasis en este hecho en la gran declaración del evangelio cristiano del apóstol Pablo:
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados [p.141] según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. (1 Corintios 15:3–4)
La noticia de que un individuo corriente y desconocido había sido levantado de entre los muertos de forma inesperada y sin razón aparente bien podría ser difícil de creer. Todos nos preguntaríamos: «¿Por qué él?» y «¿Qué sentido tiene?» y «¿Cómo podemos creer que una excepción tan extraordinaria a las leyes de la naturaleza haya tenido lugar de forma arbitraria y sin razón aparente?». Los ateos, por supuesto, creen que el universo entero ha llegado a existir sin razón aparente. Su existencia no puede explicarse: no es más que un hecho arbitrario, inexplicable y bruto. Sin embargo, a los que creen en un Creador inteligente les resultaría difícil creer que el Creador hubiera anulado las leyes normales de la naturaleza de forma arbitraria para resucitar a un individuo poco conocido de entre los muertos sin razón aparente.
Pero Jesús no era una persona corriente. Era Dios encarnado. Su resurrección tampoco fue un fenómeno aislado. Formaba parte del gigantesco plan del Creador para la redención de la humanidad y para la renovación final del universo. La historia de la resurrección tampoco fue inventada por los discípulos de Cristo. Dios la había hecho anunciar por medio de sus profetas y escribir en el Antiguo Testamento siglos antes de que Jesús naciera en nuestro mundo. Y todavía hoy podemos estudiar el Antiguo Testamento con seriedad y comprobar por nosotros mismos si el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo coinciden con las profecías del Antiguo Testamento dadas por Dios.[p.142]
Cuando Jesús terminó su rápido estudio del Antiguo Testamento, se eliminó la principal dificultad que impedía que los viajeros creyesen. Pero seguían sin reconocer que el forastero era en realidad Jesús resucitado de entre los muertos. ¿Cómo, entonces, llegaron a reconocerlo? Debemos analizar esto en detalle, porque plantea una gran pregunta general.
¿Cómo supieron que era realmente él?
¿Qué pruebas convencieron a los discípulos de que la persona que se les apareció afirmando ser Jesús resucitado de entre los muertos era realmente Jesús y no otra persona que se hacía pasar por él?
Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: —Quédate con nosotros, que está atardeciendo; ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: —¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. «¡Es cierto! —decían—. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. (Lucas 24:28–35)[p.143]
Los dos viajeros invitaron al forastero a pasar la noche con ellos, y a compartir la cena con ellos. Pero todavía no habían reconocido quién era. Entonces él tomó el pan que había en la mesa, dio gracias, lo partió y comenzó a dárselo. Y en aquel instante se les abrieron los ojos y lo reconocieron; y desapareció de su vista. Más tarde, cuando volvieron a Jerusalén y relataron su experiencia, explicaron que reconocieron a Jesús cuando partió el pan.
¿Qué había de especial en el que partiera el pan? En primer lugar, al tomar el pan, partirlo, dar las gracias y ofrecérselo en su propia casa, asumía el papel de anfitrión. Sin duda, eso habría centrado su atención en él. En segundo lugar, en ese momento, al partir el pan, habrían visto las huellas de los clavos en sus manos. Pero había algo más. Ver esas manos partir el pan de la forma en que lo hacía, habría evocado recuerdos de lo que solo los discípulos más cercanos de Jesús podrían haber conocido. Habrían escuchado a los once apóstoles hablar, antes de partir hacia Emaús, de cómo en la cena de Pascua de la noche en que fue traicionado, Jesús tomó el pan, lo partió y pronunció las que entonces debieron parecer palabras muy misteriosas, palabras que nadie les había dicho antes: «Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes». A esto, había seguido la devastadora experiencia —para ellos— de la cruz. Pero ahora habían escuchado al forastero explicar los pasajes del Antiguo Testamento. Estos pasajes no solo profetizaban que el Mesías tendría que morir y resucitar, sino que también explicaban por qué: tendría que morir por los pecados de su pueblo, y de hecho también por los suyos. Ahora bien, al verle partir el pan con las manos atravesadas por los clavos, y dárselo personalmente, su acción tenía profundas connotaciones [p.144] que ningún imitador podría haber conocido o inventado. Su significado era propio de Jesús, total y exclusivamente. Lo reconocieron de inmediato. Era Jesús, inconfundiblemente.
¿Cómo sabemos que era realmente él?
Pero, ¿qué pasa con los millones de personas, como nosotros hoy, que nunca han visto ni pueden ver a Jesús con sus propios ojos?
Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: —¡Hemos visto al Señor! —Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré —repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La paz sea con ustedes! Luego le dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. —¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás. —Porque me has visto, has creído —le dijo Jesús—; dichosos los que no han visto y sin embargo creen. (Juan 20:24–29)
Observa que Jesús no reprendió a Tomás por dudar. Respetó su honestidad. Jesús no reprendió a Tomás por exigir pruebas antes de creer. Y Jesús le dio a Tomás las pruebas que pidió.[p.145]
Esto revela algo interesante e importante. Es evidente que Jesús había oído hablar a Tomás y había escuchado su demanda de pruebas, aunque Tomás no se diera cuenta de su presencia en ese momento; porque cuando Jesús entró en la habitación, sin esperar a que Tomás dijera nada, le ofreció las pruebas que antes había exigido.
Eso nos recuerda que, en este mismo momento, porque Jesús ha resucitado de entre los muertos, oye lo que decimos y sabe lo que pensamos. Y ciertamente podemos expresarnos libremente y decir, si lo decimos de verdad: «Si de verdad Jesús está vivo, que me dé pruebas en las que pueda confiar de verdad; y entonces creeré en él».
Pero antes de hacerlo, reflexionemos profundamente sobre lo que dijo Jesús a Tomás: «Porque me has visto, has creído; dichosos los que no han visto y sin embargo creen». La evidencia que se puede ver con la vista física no es el único tipo de evidencia disponible de que Jesús está vivo. Si lo fuera, los ciegos físicos no podrían verlo. De hecho, no es, por sí misma, la mejor clase de evidencia. La evidencia que es percibida por la conciencia, el corazón y el espíritu, es por lejos la mejor evidencia. Y nadie nos habla al corazón como lo hace Jesús. Él dice que nos ama personalmente y que murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que ha resucitado según las Escrituras; y que, si le abrimos nuestro corazón, él entrará y lo llenará con su presencia y su amor. Si con la conciencia, el corazón y el espíritu le escuchamos hablarnos de la Biblia como lo hizo con los viajeros, y si llegamos a ver que sus manos fueron clavadas en la cruz al entregarse a la muerte por nosotros personalmente, encontraremos que «la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra [p.146] de Cristo» (Romanos 10:17). Y también nosotros encontraremos que nuestro corazón arde dentro de nosotros cuando él nos habla en el camino de la vida y nos abre las Escrituras.
Notas
1Unos 35 kg de especias fueron utilizados por un tal Onkeles en el funeral del rabino Gamaliel un poco más tarde en el siglo I d. C. («Onkelos and Aquila» en Encyclopaedia Judaica, 2007) y, según Josefo, se utilizó una cantidad mucho mayor en el funeral de Herodes el Grande justo antes del comienzo del siglo I (Antigüedades de los Judíos, 17.8.3).
2Véase la implicación en Isaías 53:8–12 de que el Mesías primero sufriría y moriría, y luego resucitaría de entre los muertos. Véase también el Salmo 16 y compárese con Hechos 2:25–32.
8. A búsqueda de la satisfacción espiritual
Todos anhelamos la satisfacción. Estamos hechos así. El apetito físico, el gusto estético, el juicio moral, el amor ... todos clamamos por la satisfacción.
A menudo la obtenemos, pero a menudo no. Y cuando no la obtenemos, nos sentimos frustrados, engañados, defraudados. No podemos reconciliarnos con que la vida no fuese diseñada para tener sentido. La razón no se deja burlar por tales teorías. Tampoco nuestra imaginación consiente en estar perpetuamente desilusionada. La ciencia revela en todas partes la evidencia de un diseño y un propósito racionales. La imaginación puede ver lo magnífica que podría ser la vida si la gente se comportara razonablemente y la vida siguiera según parece que fue diseñada.
Entonces, ¿por qué no va así?[p.148]
La búsqueda de la satisfacción
¿Por qué la gente se comporta tan irracionalmente tan a menudo? ¿Por qué nuestros sueños y expectativas y planes bien trazados se ven tan a menudo frustrados por la enfermedad, o la guerra, o los procesos económicos sin rostro, o la imposición de la ideología de otra persona? Y, por si fuera poco, ¿por qué yo mismo arruino mi propia oportunidad de ser feliz entregándome irracionalmente a lo que sé que me perjudicará y herirá a aquellos de cuyo amor depende mi felicidad? Nuestra propia decepción nos impulsa a buscar una respuesta. No podemos resignarnos a estar constantemente insatisfechos y progresivamente desilusionados. Si no podemos estar satisfechos, entonces buscamos como mínimo alguna explicación satisfactoria de por qué no lo estamos; de por qué la vida, tan aparentemente llena de promesa, tan a menudo se tuerce o se amarga. Queremos saber si hay alguna forma de corregir lo que está mal; si, al final, hay alguna forma de conseguir la satisfacción.
Tarde o temprano recurrimos a la religión. Sabemos, por supuesto, o al menos suponemos que sabemos, lo que va a decir.
Dirá que nuestro problema básico es el pecado.
Eso es perfectamente cierto; pero por sí mismo no es probable que nos ayude mucho. Es como decirle a un hombre con un cáncer que su problema básico es la enfermedad en general.
Todos sabemos que somos pecadores. La pregunta es: ¿Cómo vamos a cambiar, a erradicar el problema, a detener la podredumbre moral que amenaza con devorar nuestra felicidad y frustrar cualquier sentido de satisfacción?[p.149]
De nuevo sabemos, o al menos creemos saber, lo que la religión va a prescribir: esforzarse más por ser bueno; ser más amable, menos egoísta, más puro; orar, negarse a sí mismo, imponerse disciplina. Todo ello es una dura medicina. Pero si de verdad vale la pena vivir la vida, entonces vale la pena tomarla en serio.
Así que intentamos tomarnos la religión en serio, y cumplimos escrupulosamente, tal vez demasiado escrupulosamente, con nuestros deberes religiosos.
Curiosamente, eso tampoco nos satisface siempre. Y la razón probablemente sea que simplemente hemos estado haciendo lo que suponíamos que nuestra religión nos decía que hiciéramos, pero no nos hemos detenido lo suficiente para escuchar por nosotros mismos lo que Jesús nos está diciendo exactamente, personalmente. Ciertamente, él puede darnos satisfacción, una satisfacción profunda y permanente, un pozo de agua viva dentro de nosotros, como una vez lo describió (Juan 4:13–14), de tal manera que cuando la hayamos recibido nunca más nos faltará satisfacción. Pero para obtener esta satisfacción, primero tendremos que aceptar su diagnóstico de nuestro problema, y luego su tratamiento. Ambos son más radicales de lo que podemos haber imaginado.
La satisfacción de estar bien con Dios
La insatisfacción básica que subyace a todas las demás insatisfacciones que puede sentir el corazón humano surge de esto: nuestros pecados son una ofensa a Dios Todopoderoso, nuestro Creador. Van constantemente en contra de sus leyes y provocan su ira (Romanos 1:18; 2:1–3; 3:19). Por eso [p.150] Dios nos niega aquella sensación de paz con él, sin la cual ninguna criatura de Dios puede sentirse verdaderamente a gusto o satisfecha.
De ello se deduce que nuestro primer paso hacia la satisfacción debe ser la reconciliación con Dios. Las exigencias de la ley santa de Dios deben ser plenamente satisfechas. Él debe estar completamente satisfecho de que se ha hecho la justicia, para que nunca más necesite dirigir su santa ira sobre nosotros.
Por nuestra parte, debemos sentirnos totalmente aceptados por parte de Dios, sin reservas ni incertidumbres. De lo contrario, la reconciliación no es una verdadera reconciliación.
Para ilustrar este punto, la Biblia cuenta la historia de una reconciliación a nivel humano que no fue plena y sin reservas, y que por lo tanto fue insatisfactoria.
El hijo del rey David, Absalón, asesinó a su hermanastro, Amnón, y por miedo a la justicia del rey huyó del país. Unos tres años más tarde, los amigos de David le convencieron de que pasara por alto la ofensa y permitiera a Absalón volver del exilio. Al rey, sin embargo, la justicia del asunto no le parecía muy bien; así que probó un compromiso. Se permitió que Absalón regresara, pero no se le permitió acceder a la presencia del rey; no se le permitió ver el rostro del rey, como en el hebreo se expresa tan pintorescamente. Pero una reconciliación a medias como esta no es en absoluto una verdadera reconciliación; y en esta ocasión solo condujo a una mayor simulación, alienación y finalmente al desastre (2 Samuel 13:23–18:33).
Por el contrario, felizmente, cuando Cristo nos reconcilia con Dios, este nos acepta y nos acoge sin reservas. [p.151] Podemos llegar a la presencia de Dios en cualquier momento (Romanos 5:2; Efesios 2:18). No tenemos que esperar a morir para descubrir si seremos admitidos en su presencia o no (Hebreos 10:19–22). Podemos llegar de inmediato, con la seguridad de que la ira de Dios contra nosotros es cosa del pasado (Hebreos 10:14–18; 1 Juan 4:17–19), de que no hay condenación ni rechazo que temer para el futuro (Romanos 5:9; 8:1; Juan 5:24). El amor de Dios echa fuera el temor; la presencia de Dios se convierte en nuestro hogar. Pero las condiciones son estrictas.
Debe haber por nuestra parte un arrepentimiento radical hacia Dios y una fe solo en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nada ni nadie más (Hechos 20:21). El verdadero arrepentimiento no consiste simplemente en admitir que cosas como el orgullo, la mentira y la impureza están mal y son pecaminosas, ni en decidir simplemente renunciar a esas cosas. El verdadero arrepentimiento hacia Dios significa enfrentarnos a nuestra verdadera posición legal a la luz del veredicto que Dios emite sobre nosotros en su Palabra. Y es en este punto donde nos resulta tan fácil adoptar un pensamiento algo menos que radical, y por lo tanto adoptar actitudes algo menos que realistas, y por lo tanto al final intentar remedios superficiales que no pueden traer satisfacción, porque no satisfacen ni a Dios ni a nosotros.
Sabemos que somos pecadores y, como tales, inaceptables para Dios. Por eso, con una intención bastante honesta, hacemos lo que nos parece obvio: nos proponemos mejorarnos a nosotros mismos con la esperanza de ganar finalmente la aceptación de Dios. En realidad, estamos siendo muy poco realistas en dos aspectos.[p.152]
En primer lugar, los pecados que hemos cometido antes son ya suficientes para merecer la muerte y el rechazo de Dios. Ninguna mejora futura puede borrar la culpa del pasado, ni compensarla, ni comprar su merecido castigo.
En segundo lugar, aunque empezáramos a mejorar en este mismo momento —y esperemos que lo hagamos—, la propia experiencia, por no hablar de la Palabra de Dios, nos advierte de que al final de la vida no habremos mejorado lo suficiente como para que Dios nos acepte por nuestros logros. El veredicto de Dios sobre nosotros en aquel momento seguirá siendo el mismo que ahora: todos hemos pecado en el pasado, y en el presente seguimos sin alcanzar la norma de Dios (Romanos 3:23). Y siendo así, Dios, con todo su amor, no va a fingir que no es así; no va a satisfacerse con nuestros esfuerzos inadecuados. Como lo expresa tan claramente la traducción de Ronald Knox «Observar la ley no puede lograr que ninguna criatura humana sea aceptada» (Gálatas 2:16).
Esto es muy sombrío, pero más vale que nos enfrentemos a la realidad. La satisfacción difícilmente puede llegar si metemos la cabeza en un hoyo. Nuestra situación jurídica ante la justicia de Dios es extremadamente grave. Por eso, para lograr una reconciliación satisfactoria, la justicia de Dios tuvo que tomar la medida extrema de entregar al propio Hijo de Dios para que sufriera por nosotros las sanciones de la ley de Dios. No había otro método. Si la aceptación por parte de Dios pudiera obtenerse por medio de nuestra mejora, Cristo nunca habría muerto, nunca habría necesitado hacerlo. Pero no se obtuvo así, y Jesús tuvo que morir (Gálatas 2:20–21; 3:21–22; Romanos 4:25; 8:32).
Pero de su muerte surge la noticia más grande y gloriosa que el hombre haya escuchado jamás. Lo que nosotros [p.153] nunca podríamos haber hecho, la muerte de Cristo lo ha conseguido para nosotros. Él ha satisfecho la justicia de Dios, él ha pagado la pena del pecado (2 Corintios 5:20–21; Gálatas 3:13–14).
Ahora Dios puede aceptar, y con una justicia perfecta y sin concesiones, a todo aquel que ponga su fe en Cristo y se acerque a Dios únicamente sobre la base de ese sacrificio. La aceptación por parte de Dios de cada una de estas personas es sin reservas. De hecho, Dios insiste casi excesivamente en mostrar lo completa y permanentemente que acepta a esa persona. Llama la atención sobre el hecho de que la muerte de Cristo fue seguida de su resurrección, ascensión y entrada en la presencia inmediata de Dios. A continuación, señala que Jesús entró directamente en la presencia de Dios no solo por sí mismo, sino como representante declarado y precursor de los que confían en él. Y finalmente declara que todos aquellos a los que Jesús representa de este modo pueden saber que Dios los acepta tan plena y completa y definitivamente como acepta a su mismo representante (Hebreos 6:17–20; 9:11–14, 24–28; 10:1–18; Efesios 2:1–10).
En ello radica el secreto de la satisfacción profunda y permanente. Saberse aceptado así por Dios, plenamente y para siempre, es tener paz con Dios. Y la paz con Dios es el único fundamento seguro para una satisfacción verdadera y duradera.
La satisfacción de hacernos lo que debíamos ser
Cuando escuchan por primera vez que pueden ser aceptados por Dios únicamente por el sacrificio y la muerte de [p.154] Jesús, a muchas personas les parece demasiado bueno, o más bien demasiado fácil, para que pueda ser verdad.
Suena como si uno pudiera seguir pecando y que no tuviera importancia: podría seguir siendo aceptado por Dios simplemente porque Jesús murió por sus pecados y dice que cree en él. En otras palabras, parece un permiso para seguir pecando con impunidad.
Por supuesto, no es cierto; aunque, curiosamente, es precisamente lo que la gente dijo cuando escuchó por primera vez a los apóstoles predicar el evangelio (Romanos 3:8, 31; 6:1–2, 15), lo que demuestra que vamos por buen camino; y sabemos qué tipo de cosas contestaron los apóstoles.
No es cierto, por lo que implica «creer en» Jesús como Salvador.
Creer en Jesús no significa simplemente asentir al hecho de que Jesús murió por nuestros pecados. Significa comprometernos sin reservas con él como Señor.
Y más. Significa recibir a Jesús como una persona viva (Juan 1:12); significa ser unidos a él por su Espíritu (Romanos 6:5); ser «uno con él» (Juan 17:20–21; Romanos 8:9–11); unirse a él (1 Corintios 6:15–17) en una asociación espiritual viva.
Como hemos considerado antes (cap. 4), la analogía más cercana que vemos en las relaciones normales es cuando el marido y la esposa se convierten en «un solo ser»; ya no son individuos completamente separados e independientes, sino una unión viva (Romanos 7:1–4). Y en esta unión con Cristo está la clave del modo en que Dios nos convierte en lo que debíamos ser.
No puede haber cielo, no puede haber satisfacción final, si no llegamos a ser lo que Dios, nuestro Creador, quiso que fuéramos, y si no nos comportamos en consecuencia. Eso, [p.155] por supuesto, lo comprendemos instintivamente. Pero el modo en que Dios nos convierte en lo que debíamos ser es radicalmente distinto del que normalmente pensamos.
Naturalmente, pensamos en términos de mejorarnos a nosotros mismos. Nos gusta creer que somos sanos básicamente, con algunas pequeñas manchas morales por aquí, tal vez algún toque de maldad por allí, que estropean la manzana que por lo demás es perfecta y decente. Esperamos que, aplicando alguna disciplina religiosa, tal vez incluso alguna cirugía espiritual moderadamente severa, finalmente seamos lo suficientemente mejorados, conformados para poder disfrutar el cielo de Dios, y poderle contribuir algo.
Pero Dios no piensa así en absoluto. El Nuevo Testamento nunca habla de mejorarnos ni a nosotros mismos ni nuestra vieja vida ni nuestra naturaleza caída.
Dios hace algo mucho más radical.
Implanta en el creyente una vida nueva (1 Pedro 1:23–2:3), que lleva consigo una naturaleza nueva (2 Pedro 1:4; Colosenses 1:27; 3:3–4), con poderes e instintos nuevos, y posibilidades nuevas. Por eso, en días pasados, cuando las personas se hacían cristianos, tomaban o recibían un nombre nuevo. Simón, por ejemplo, fue renombrado como Pedro (Juan 1:42). El nombre nuevo no expresaba la esperanza piadosa de que un día pudieran mejorar. Reconocía que Cristo les había dado una vida nueva (Romanos 6:4), un poder nuevo, una naturaleza nueva, que antes no tenían. El «nuevo yo» o la «nueva naturaleza» (Colosenses 3:10) o la «nueva creación» (2 Corintios 5:17) son algunos de los términos que los primeros cristianos utilizaban para referirse al regalo de la nueva vida espiritual que recibían por medio de su unión con Cristo.[p.156] Recibir esta nueva vida no significaba que su vieja naturaleza caída desapareciera y dejara de hacerse sentir. Pero recibir la nueva vida era como echar una bellota a una tumba: no mejoraría el cadáver, pero empezaría a crecer una nueva vida propia que desplazaría al final todo lo demás, pero gradualmente.
Así, el creyente en Jesús ya no tiene una, sino dos naturalezas, la vieja y la nueva. Está llamado a renovar constantemente su decisión y su esfuerzo para «quitarse el ropaje de la vieja naturaleza» (Efesios 4:22–23), para «hacerla morir» (Colosenses 3:5), para no «permitir que reine» (Romanos 6:12), y para «ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, que se renueva constantemente en conocimiento [pues esa es una característica de la vida] según la imagen de Dios su Creador» (Efesios 4:24, traducción del autor).
Por supuesto, desechar constantemente lo viejo y cultivar lo nuevo es la tarea y práctica de toda la vida. Es una lucha (Gálatas 5:16–17), una guerra en la que no ganamos todas las batallas, pero en la que hay perdón por la derrota (1 Juan 1:7–9), y la certeza del triunfo final (Romanos 5:2; 8:29–30). En cada creyente la nueva vida crecerá y se desarrollará hasta conformarse finalmente con el modelo de Cristo mismo.
Podemos preguntar: ¿Qué sucede si, habiendo recibido esta nueva vida, la descuidamos y en su lugar fomentamos y consentimos la vieja? ¿Y qué importancia tiene?
Tiene importancia de verdad.
Si actuamos así, Dios nos disciplinará. Debemos usar nuestros nuevos poderes espirituales para evitar que la vieja naturaleza caída tome el control. Si no, Dios tendrá que tomar medidas más drásticas. Eso puede incluir la [p.157] enfermedad, o incluso la muerte física prematura. El asunto es tan importante que Pablo se extiende largamente sobre él en 1 Corintios 11:23–32. Todo el pasaje es importante.
Las disciplinas de Dios son solemnes y serias. No permitirá, si somos auténticos seguidores de Cristo (Hebreos 12:3–11; Filipenses 3:10–14), que nos volvamos engreídos o cínicos. Tampoco permitirá que estemos satisfechos con nosotros mismos hasta que Dios quede satisfecho con nosotros. Pero nótese que incluso en el caso extremo de que un creyente sea eliminado bajo la disciplina de Dios por medio de la muerte física a causa de su vida descuidada, la Biblia dice explícitamente que no será condenado junto con el mundo (1 Corintios 11:32). La razón de ello es que mientras nuestro disfrute de Dios, y el disfrute de Dios de nosotros, dependen de nuestro cultivo de la nueva vida que hemos recibido por medio de Cristo, nuestra aceptación con Dios nunca ha dependido ni dependerá de nuestro progreso espiritual, sino solo de lo que Cristo ha hecho por nosotros mediante su muerte. Nuestra aceptación, por tanto, permanece eternamente segura.
Esta es, pues, la forma en que Dios nos convierte en lo que debíamos ser. Es el único modo eficaz y satisfactorio (Gálatas 1:8; Colosenses 2:20–23).[p.158]
La satisfacción de ser como debíamos ser
Es lógico que, si Dios nos creó, y si nos creó principalmente —como dice la Biblia— para hacer su voluntad y cumplir su deseo (Apocalipsis 4:11; Colosenses 1:16), nunca podremos encontrar la satisfacción hasta que seamos como él quiso y cumplamos el propósito para el que Dios [p.158] nos creó. Por supuesto, esto significa renunciar a nuestros propios hábitos y pensamientos cuando difieren de los de Dios; significa decir siempre: «No se haga mi voluntad, sino la tuya».
Francamente, a muchos nos parece un modo de vida sombrío y desalentador.
No nos importa ser moderadamente religiosos; pero «[llevar] cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo», como lo expresa Pablo (2 Corintios 10:5), o consultar a Cristo como Señor sobre todo lo que hacemos en la vida, o aceptar su control en todo ... bueno, solo uno que ha nacido santo, nos decimos, podría creer que es posible vivir la vida así; e incluso él, sospechamos, difícilmente podría disfrutarla.
Es bastante natural pensar así, tal vez. Pero muestra cómo, desprevenidos, nos hemos formado ideas bastante calumniosas sobre Dios, como si fuera, si no un tirano, sí un aguafiestas. Pensar lo que queramos sobre Dios, por supuesto, no altera el hecho de que, como criaturas suyas, es nuestro deber servirle. Pero servirle por mero sentido del deber, de nuevo, no es satisfactorio, y aunque logremos hacerlo, tiende a inducir en nosotros un espíritu de mártir, una actitud odiosa del tipo «qué buen chico soy».
El único modo satisfactorio y suficiente de servir a Dios, es servirle de buena gana y con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas; más por amor que por deber.
¿Pero cómo se puede hacer?
Podemos obligarnos a servir a Dios si hacemos el suficiente esfuerzo; pero no podemos obligarnos a amarlo. ¿Cuál es, pues, el secreto para amar y servir a Dios como debíamos amarlo y servirlo?[p.159]
El mismo Pablo nos lo dice. Es una mezcla de amor y lógica. Cuando empezamos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestra gratitud no solo afecta cómo sentimos, sino que también tiene unas consecuencias importantes para cómo vivimos nuestras vidas. Pablo, con su abrumador sentido del amor de Cristo por él personalmente, se ve obligado a ver que:
Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. (Gálatas 2:20)
Y también:
El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. (2 Corintios 5:14–15)
Pablo, según nos dice (Filipenses 3:4–6), siempre había tenido una mentalidad religiosa, pero no siempre había pensado de esa manera. En su juventud había pensado que servir a Dios era una forma de acumular méritos, y que esta era una forma de alcanzar la salvación. Y por eso se había dedicado a servir a Dios con inmensa minuciosidad y determinación. Pero con esto no logró otra cosa —y es él mismo quien lo reconoce— que acumular obras religiosas que no valían absolutamente nada y que a los ojos de Dios eran peor que la nada (Filipenses 3:7–8), y convertirse en un hombre orgulloso, duro y cruel (1 Timoteo 1:13; Hechos 26:9–11).[p.160]
El cambio llegó cuando descubrió quién era Cristo realmente, lo que Cristo realmente había hecho por él, y por qué en cualquier caso era necesario que Cristo lo hiciera por él. Descubrió que lejos de ser el éxito religioso que creía ser, era un miserable y despreciable pecador. Sus supuestos méritos eran basura inaceptable, sus ejercicios religiosos carecían de valor; la ley de Dios que hasta entonces había imaginado que cumplía, solo le condenaba.
Y entonces descubrió a Cristo. Descubrió quién era. Ese Jesús con el que tanto se había ofendido y al que había perseguido en nombre de Dios, no era otro que Dios encarnado.
El descubrimiento fue demoledor.
Puso en evidencia que la religiosidad de Pablo era la expresión de su propia voluntad; el impulso y el servicio a su propio ego bajo la apariencia de la religión, en oposición real —aunque oculta e inconsciente— a Dios.
Entonces descubrió algo más sobre el Hijo de Dios, y el descubrimiento revolucionó la motivación de su vida.
Descubrió que, mientras aún era su enemigo, este Jesús lo había amado personalmente y había muerto voluntariamente por Pablo para que este no tuviera que morir bajo la ira de Dios.
Esto generó en Pablo una gratitud incesante.
Pero no solo gratitud. La pura lógica le hizo ver que, si Cristo no hubiera muerto por él, él mismo habría muerto.
La vida que ahora vivía, por tanto, se la debía enteramente a Cristo. Ya no era suya, sino que pertenecía a Jesús, comprada por la muerte que lo había redimido (1 Corintios 6:19–20). Por tanto, debía vivirla enteramente para Jesús. Y así la vivió de buen grado y con gusto. Sólo así podía quedar satisfecho el amor de Pablo por Jesús.[p.161]
El siguiente descubrimiento que hizo Pablo fue que, cuando con amor y gratitud uno somete su vida al control de Cristo, el «yugo» de este es, de hecho, fácil, como el propio Jesús afirma que es, y su carga es ligera (Mateo 11:28–30).
Después de todo, Cristo es nuestro Creador. Él sabe cómo debíamos ser. Su control y disciplina no son una tiranía que nos obligue a vivir de forma antinatural; es el control necesario para evitar que nos arruinemos con la frustración de vivir perpetuamente en contra del diseño de nuestro Creador para nosotros. Es la única manera de autorrealizarnos verdaderamente, de vivir y ser como debíamos vivir y ser.
Y el otro descubrimiento que hizo Pablo fue que el servir a Cristo ofrece una gran recompensa (1 Corintios 3:11–15). La recompensa no es la salvación, por supuesto, ni la aceptación con Dios. La recompensa es por el trabajo realizado (1 Corintios 3:14), mientras que la salvación nunca es el resultado del trabajo realizado; se da como un regalo gratuito (Efesios 2:8–10).
La recompensa por trabajar para Cristo es, en primer lugar, el puro gozo y la satisfacción de saber que hemos complacido al Señor (Mateo 25:23). En segundo lugar, es la satisfacción de haber logrado algo que vale la pena y es eternamente significativo (1 Corintios 3:14; 1 Pedro 5:4). Y, en tercer lugar, es el descubrir que hemos desarrollado nuestro potencial para hacer trabajo mayor y más significativo (Lucas 19:16–17).
Si Pablo tenía un lema, creo que debía de ser este: «Porque para mí el vivir es Cristo» (Filipenses 1:21). Y cuando le llegó la muerte no hubo el más mínimo arrepentimiento, solo hubo satisfacción (2 Timoteo 4:6–8).[p.162]
Podríamos estar tentados a pensar, por supuesto, que Pablo era tan santo que su experiencia es irrelevante para la nuestra. Pero no es así. Él mismo nos dice que Dios diseñó su conversión como un modelo para la de todos los demás (1 Timoteo 1:16).
La satisfacción de saber lo que está pasando
No saber lo que está pasando puede ser muy frustrante. Que te pidan o te obliguen a trabajar en algún proyecto sin que te digan cuál es el proyecto exactamente; que se espere que luches y hagas sacrificios por él, sin saber si el proyecto está triunfando o no, si los sacrificios merecerán al final la pena, o si el asunto entero fracasará o acabará en un desastre —es una forma tentadora e insatisfactoria de proceder.
Por desgracia, así es como vive, trabaja y muere mucha gente. Con los esquemas y proyectos menores de la vida, con sus propios planes y ambiciones, intentan —con razón— definir sus objetivos, calcular sus posibilidades de éxito, decidir si el éxito, cuando se logre, merecerá el esfuerzo invertido en conseguirlo.
Pero sobre el propósito de la vida misma, y lo que hay más allá de la vida, y si los esfuerzos y sacrificios de la vida al final resultarán haber servido a algún objetivo eterno que merezca la pena, o si la vida entera terminará en un desastre eterno, sobre todo esto solo tienen las ideas más vagas y las esperanzas más inciertas. Algunos incluso suponen que vivir en la incertidumbre es como deberíamos vivir; que eso es lo que significa la fe: vivir valientemente con la incertidumbre. Pero, por supuesto, la fe en el sentido bíblico es [p.163] todo lo contrario a la incertidumbre. «La fe —dice la Biblia— viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo» (Romanos 10:17).
La fe, en otras palabras, es nuestra respuesta a lo que Dios nos dice. Y si Dios nos dice algo, lo último que deberíamos hacer al respecto es dudar. Cuando escuchamos a Cristo, por tanto, él destierra la incertidumbre.
Descubrimos en él no solo a aquel por quien todas las cosas fueron hechas, sino a aquel para quien todas las cosas fueron hechas (Colosenses 1:16). Él heredará todas las cosas: las enormes riquezas de la historia serán suyas; él es el objetivo final de todas las cosas (Hebreos 1:2). Además, no nos oculta sus propósitos, ni para nosotros ni para el mundo en general. Evidentemente, como criaturas finitas, hay muchas cosas sobre el mundo venidero que no se nos puede decir, ya que no podríamos comprenderlas en nuestra condición actual. Pero se nos dice mucho, y ciertamente lo suficiente para satisfacer la fe, y para llenar la vida de significado y propósito.
«Ya no los llamo siervos —dice nuestro Señor— porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes» (Juan 15:15). Así se nos da a conocer que Jesús, que se fue de nosotros en la ascensión, va a volver. «En el hogar de mi Padre —nos dice— hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté» (Juan 14:2–3). Aquí tenemos, pues, esa esperanza segura y cierta de la resurrección en la segunda venida de Cristo, que se nos ofrece para nuestro consuelo y estímulo (1 Tesalonicenses 4:13–18).[p.164]
La muerte no es la última palabra; no tendrá la victoria final (1 Corintios 15:54–58). No reduce la vida a la nada y, por tanto, a la insignificancia final. Cristo vendrá de nuevo; y Maranata —que en arameo significa «el Señor vendrá» (1 Corintios 16:22)— es la consigna de todo cristiano.
Mientras tanto, hasta ese gran acontecimiento, al creyente individual se le dice lo que le ocurrirá personalmente al morir. Al igual que un expatriado que ha estado viviendo fuera de casa por negocios, pero que luego, una vez terminados los negocios, vuelve a casa, así el creyente al morir parte para estar «con Cristo» (Lucas 23:43; Filipenses 1:23; 2 Corintios 5:6–8), para «vivir junto al Señor».
Esto es un consuelo tremendo para el individuo. Pero, por muy maravilloso que sea, Dios planea hacer mucho más que salvar y hacer perfectos a los individuos. Cristo nos dice que toda la creación será restaurada. La naturaleza no quedará encadenada para siempre a la frustración de la corrupción y la decadencia. «La creación misma —nos dice La Biblia— ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Romanos 8:18–21). No se nos dice en términos prácticos y detallados qué significará esto, y sin duda no podríamos entenderlo en nuestro limitado estado actual. Tampoco importa. Lo más importante es que la encarnación y la resurrección corporal del Señor Jesús se combinan para decirnos que la materia es básicamente buena. El mundo de la naturaleza no es una ilusión, no es un ciclo sin sentido del que, si somos sabios, intentaremos escapar.
El mundo material es una buena idea, propia de Dios. Lo ha estropeado temporalmente la rebelión de las criaturas [p.165] inteligentes y moralmente responsables contra el Creador. Pero esa condición no ha de ser permanente. La propia creación será reconciliada y puesta al servicio de la voluntad del Creador (Colosenses 1:20). La materia acabará funcionando perfectamente para la gloria de Dios.
Hay, pues, un propósito dentro de la historia, oculto tal vez, pero realmente allí. Al final, el esfuerzo humano no es en vano. La resurrección de Cristo se describe como las «primicias» de una cosecha. Esa cosecha incluirá la resurrección de los reconciliados con Dios. Si somos creyentes, esto nos dará confianza para vivir y trabajar plenamente. Porque sabemos que lo que hacemos no es inútil (1 Corintios 15:58). He aquí, pues, la satisfacción.
Que nadie diga que es escapismo. Implica que cada decisión, cada acción aquí en esta vida, tiene consecuencias eternas. Para el cristiano, esto ofrece la promesa de una vida actual y de una vida futura (1 Timoteo 4:8). Pero para los incrédulos, lo único importante será lo que hayan decidido en esta vida actual, y esto tiene consecuencias eternas (Juan 3:36; Apocalipsis 21:8; Mateo 12:36–37).
El camino de la satisfacción
En estos capítulos, hemos considerado si el cristianismo es simplemente una droga para reducir el dolor de la existencia o si es la verdad misma de Dios, por medio de la que podemos conocer al autor de la vida. Esa pregunta nos lleva ahora, necesariamente, a otra: Si hay satisfacción espiritual, ¿cómo puedo obtenerla? Nuestro estudio no sería serio si al final no redujéramos todo el asunto a esta cuestión personal y práctica. [p.166]
La respuesta es muy sencilla. «Cree en el Señor Jesús y serás salvo», dice la Escritura (Hechos 16:30–31). Pero la misma simplicidad de esto puede esconder una dificultad frustrante. ¿No creemos todos, o la mayoría de nosotros, en algún sentido, en Jesús?
En algún sentido, sí; pero, obviamente, ese creer que realmente recibe de Jesús la satisfacción que él nos ofrece, debe ser de alguna manera más profundo, más real, más íntimamente personal que una creencia superficial y general en Jesús.
La verdadera fe, dice la Biblia (Romanos 10:17), proviene de oír hablar a Jesús. No, por supuesto, oír voces salir de la nada; sino escuchar a Jesús hablar a través de la Biblia, y permitirle por su Espíritu hacer de su palabra una realidad viva y creativa para nosotros. Por esa misma razón nos ha dejado una conversación grabada que tuvo con una mujer sobre este mismo tema de recibir satisfacción espiritual. Aquí está esa historia. Léela. Léela más de una vez. Y mientras escuchas a Jesús hablar con una mujer hace tantos siglos, pídele que él, por su Espíritu, hable ahora contigo. Y lo hará (Juan 6:37):
Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida.
En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo:
—Dame un poco de agua.
Pero, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió:[p.167]
—¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?
—Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.
—Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; ¿de dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?
—Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
—Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla.
—Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le dijo Jesús.
—No tengo esposo —respondió la mujer.
—Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad.
—Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén.
—Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, [p.168] porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
—Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —respondió la mujer—. Cuando él venga nos explicará todas las cosas.
—Ese soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús. (Juan 4:5–26)
Bibliografía
Nota: en esta Bibliografía se citan primero los libros en inglés en los que se han basado David Gooding y John Lennox para su obra, y después estos mismos libros donde ya se han traducido al español. Un título español entre corchetes indica que el libro aún no se ha traducido al español.
Bruce, F. F. The New Testament Documents: Are They Reliable? Leicester: Inter-Varsity Press, 2000. ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? Trad. de Daniel Hall. Miami: Editorial Caribe, 1957.
Craig, William Lane. Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics. 3a edición. Wheaton: Crossway, 2008. Fe razonable: apologética y veracidad cristiana. Trad. de Jorge Ostos. Salem, Oregon, EEUU: Publicaciones Kerigma, 2017.
Davies, Paul. The Mind of God. London: Simon & Schuster, 1992. La Mente De Dios; La Base Científica Para Un Mundo Racional. Trad. de Alejandro Daniel Bokser Scacchi. Nueva York: McGraw Hill / Interamericana de España, S.A., 1993.
Documents of the 22nd Congress of the Communist Party of the Soviet Union, October 17-31, 1961. New York: Crosscurrents Press, 1961. [Documentos del 22o congreso del Partido comunista de la Unión Soviética, octubre 17–31 de 1961].
Habermas, Gary. The Case for the Resurrection of Jesus. Wheaton: Crossway, 2008. [El caso de la resurrección de Jesús].
Hoyle, Fred and Chandra Wickramasinghe. Cosmic Life Force. London: J. M. Dent, 1988. Fuerza vital cósmica: la energía de la vida por el universo. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
Josefo, Flavio. Antigüedades de los Judíos. Barcelona: Editorial Clie, 2013.
Kitchen, K. A. On the Reliability of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 2003. [Sobre la fiabilidad del Antiguo Testamento].
Knox, Ronald A. The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ. Londres: Burns & Oates, 1945; repr. 1966. [El Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo].
Lewis, C. S. Miracles: A Preliminary Study. 1947; repr. London: Collins, 1974. Los milagros. Trad. de Jorge de la Cueva. Nueva York: Rayo, 2006.
Lewis, C. S. and Walter Hooper (ed.). Fern-Seed and Elephants and Other Essays on Christianity. 1975; repr. Glasgow: Collins, 1982. El perdón y otros ensayos. Trad. de José Liborio Bravo. Barcelona: Andrés Bello, 1999.
Lewis, H. D. and R. L. Slater. The Study of Religions. Harmondsworth: Penguin Books, 1966. [El estudio de las religiones].
Moule, C. F. D. Phenomenon of the New Testament. Grand Rapids: Kregel, 2004. El fenómeno del Nuevo Testamento. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1971.
Popper, Karl. The Open Society and its Enemies. London: Routledge & Kegan Paul, 1966. La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Paidós, 2006.
Ross, Hugh. The Creator and the Cosmos: How the Greatest Scientific Discoveries of the Century Reveal God. Colorado Springs: Navpress, 1995. El creador y el cosmos: Qué revelan los grandes descubrimientos científicos. Trad. de Alejandro Field. El Paso, Tejas, EEUU: Editorial Mundo Hispano, 1999.
Shaw, George Bernard. Plays Pleasant and Unpleasant, Vol. II. 1898. Comedias agradables. Trad. de Floreal Mazía. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1961.
Skolnik, Fred, y Michael Berenbaum, eds. Encyclopaedia Judaica, 22 tomos. 2a edición. Detroit: Macmillan Reference, 2007. [Enciclopedia judaica].
Turnbull, H. W. et al., eds, The Correspondence of Isaac Newton. 7 tomos. Cambridge: Cam-bridge University Press, 1959–77.[La correspondencia de Isaac Newton].
Whitehead, Alfred North. Science and the Modern World. London: Macmillan, 1925. La ciencia y el mundo moderno. Trad. de Marina Ruiz Lago y J. Rovira Armengol. Buenos Aires: Losada, 1949.
Zaehner, R. C. The Concise Encyclopaedia of Living Faiths. London: Hutchinson, 1977. [Enciclopedia concisa de las creencias vivas].