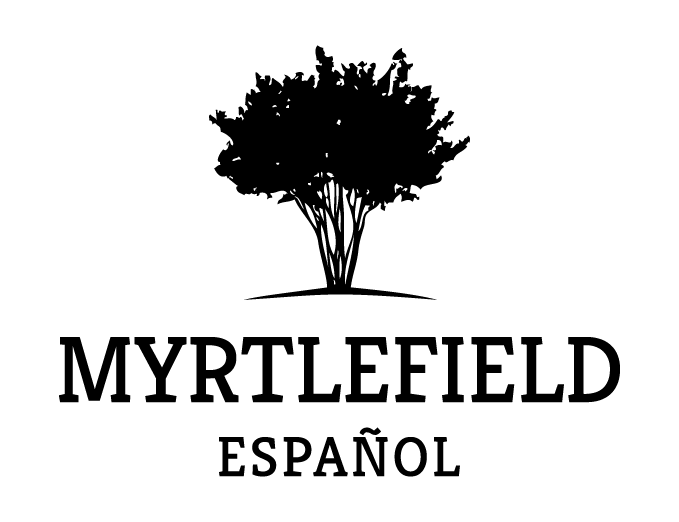Una definición del Cristianismo
Explorando el significado original de la fe cristiana
David Gooding
Formatos Disponibles
¿Quién puede determinar lo que significa el cristianismo? ¿Es posible entender su mensaje original después de siglos de tradición e ideas opuestas? Gooding y Lennox arrojan nueva luz sobre estas preguntas al rastrear el relato histórico del libro de los Hechos acerca del mensaje que resultó ser tan eficaz en los tiempos de los apóstoles de Cristo. El relato que hace Lucas de los enfrentamientos de este mensaje con otros sistemas rivales de filosofía y religión revela la propia definición original y duradera del cristianismo.
Leer
Nota: Se han incluido números de página que indican el comienzo de la página equivalente en la edición física más reciente de este libro en todo el texto.
1. La verdadera revolución
Se le preguntó una vez al famoso filósofo y estadista indio Mahatma Gandhi por qué no se unía a la Iglesia Cristiana. Su respuesta fue: «¿A cuál?» Es innegable que, desde un punto de vista mundial, la cristiandad moderna presenta un dibujo muy confuso y desconcertante.
Esto ha sucedido por varias razones: En primer lugar, en el curso de la historia se han acumulado muchas adiciones supersticiosas acerca del cristianismo, como se acumulan los balanos en el casco de un barco, a veces hasta tal punto que amenazan con hundirlo totalmente bajo el desprecio de la gente pensadora.
La otra razón es más seria —¡Después de todo, un observador entendido fácilmente puede distinguir un barco de un balano!—. Para el de afuera es mucho más difícil distinguir el cristianismo original e histórico de los diversos desarrollos en la doctrina y la práctica que han tenido lugar dentro de la cristiandad a lo largo de los siglos. Es una tremenda lástima, porque a menudo oscurecen [p.2] los hechos históricos básicos, originales e inalterables que constituyen el corazón y la esencia permanentes del cristianismo.
Después de todo, el cristianismo no es esencialmente un sistema moral —como el confucionismo— que tiene que adaptarse a los cambios de los siglos para no quedarse obsoleto. Ni tampoco se trata de un sistema de verdades filosóficas universales abstractas, cuya validez es independiente de los pensadores que las percibieron por primera vez. Ni es, como muchas religiones paganas lo eran, un sistema de rituales que, para ser eficaces, dependen de que se lleven a cabo de forma correcta.
El cristianismo, como lo expresaría Pablo, un portavoz para la iglesia primitiva, consiste en las buenas nuevas acerca de una persona histórica, Jesucristo de Nazaret, quien según la naturaleza humana nació de la descendencia real de David y demostró ser el Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos (Romanos 1:1–4). Jesucristo es él mismo la buena nueva: su persona, su vida, lo que hizo, enseñó y afirmó; su muerte, lo que llevó a cabo por medio de ella; y su resurrección, que demostró que sus afirmaciones eran verdad. Estos hechos históricos son el corazón del evangelio cristiano, y el Nuevo Testamento es el registro de los mismos y de sus implicaciones.
De todos los escritores del Nuevo Testamento, el mayor genio literario e histórico es sin duda Lucas, el autor del Evangelio que lleva su nombre, y de su volumen complementario, los Hechos de los Apóstoles. Ernest Renan, que simpatizaba poco con los contenidos del Evangelio de Lucas, lo describió como «el libro más [p.3] bonito del mundo»;1 y el de Hechos, aunque no es bonito en el mismo sentido, sirve a un propósito único, no solo dentro del Nuevo Testamento, sino también en el corpus de toda la historia del mundo.
En el Nuevo Testamento encontramos que hay otros tres escritores que, junto a Lucas, nos relatan la vida, muerte y resurrección de Cristo. La mayor parte del resto del Nuevo Testamento se compone de cartas escritas a varios grupos de cristianos. De esto deducimos que, en el momento de escribir, ya se habían establecido iglesias cristianas multirraciales con una rapidez notable no solo en Palestina, donde Cristo había vivido, sino por todo el mundo mediterráneo: en la erudita Atenas; en el brillante pero despiadado Corinto, un centro de comercio; en el elegante Éfeso; en la primitiva Paflagonia; e incluso en la metrópolis del imperio, la misma Roma.
Inmediatamente surge la siguiente pregunta: ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo llegaron a establecerse estas iglesias? Lucas se pone a contestar esa pregunta. Es él quien nos relata cómo los apóstoles y misioneros cristianos viajaron a través del mundo romano y predicaron el evangelio, y cómo las multitudes tanto de judíos como de gentiles, al escuchar el evangelio, creyeron, encontraron la salvación por medio de Cristo y se constituyeron en iglesias cristianas.
Pero entonces se plantean preguntas más profundas: ¿Cuál era el contenido de este evangelio? Los primeros cristianos obviamente no esperaron a que su mensaje fuera definido por los credos majestuosos de siglos posteriores [p.4] antes de poder predicarlo. Ni la gente tuvo que esperar a desarrollos doctrinales futuros antes de poder creer y encontrar la salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuál era entonces el mensaje que resultó ser tan eficaz en los primeros años del cristianismo? ¿Cuáles eran sus características esenciales? ¿Quién las definió, y cómo llegaron a ser definidas? Es sobre todo esta última pregunta que el historiador Lucas se pone a contestar.
Antes de observar cómo lo hace, deberíamos notar lo bien cualificado que estaba para semejante tarea. En primer lugar, fue compañero de viaje del apóstol Pablo y presenció de primera mano la formación de muchas iglesias cristianas y la predicación por medio de la cual fueron formadas.
En segundo lugar, durante los dos años que Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, Lucas pudo aprovechar la oportunidad para consultar a los contemporáneos de Jesucristo y aprender los hechos fundamentales de testigos presenciales del ministerio de nuestro Señor —así nos lo dice en el prefacio a su Evangelio—. Es cierto que la obra de Lucas ha sido ferozmente criticada, pero la investigación moderna ha demostrado que, en las cosas que se pueden probar, él resulta ser un historiador fiable y preciso, como vemos en la obra tremendamente detallada y documentada de Colin Hemer, The Book of Acts in the setting of Hellenistic History.2 Sin embargo, la genialidad de Lucas como historiador se ve sobre todo en el hecho de que no haya intentado
escribir una crónica de cada detalle de cada viaje que se hizo3 y de todos los sermones predicados por cada uno de los apóstoles y misioneros cristianos. Naturalmente estaba interesado en la expansión geográfica del cristianismo, lo que se desprende de los resúmenes con los que concluye cada sección principal de su obra que, como el repique de campanas, proclaman la expansión irresistible de la Palabra de Dios y la multiplicación consecuente de las iglesias cristianas. Pero, cuando examinamos su selección de material en cada una de estas secciones principales, podemos ver inmediatamente que su principal interés se centraba en otra cosa.
Consideremos, por ejemplo, la primera sección (Hechos 1:1–6:7). Aquí Lucas describe cómo los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, estaban ocupados con la proclamación del hecho incontrovertible de la resurrección de Jesús, insistiendo a sus oyentes en su implicación ineludible: a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, y la salvación y el perdón de los pecados se encuentran en él y solo en él. Pero entonces ocurrió una crisis: el Sanedrín prohibió toda predicación en el nombre de Jesús.
El Sanedrín era la autoridad religiosa suprema para el judaísmo normativo; los apóstoles habían crecido dentro del judaísmo, y el cristianismo había nacido en medio de él. Desobedecer y desafiar al Sanedrín era un paso serio y cargado de todo tipo de consecuencias previsibles e imprevisibles.
Pero era imposible obedecer al Sanedrín sin negar el mismo corazón, vida y alma del cristianismo. Negar o guardar silencio acerca de la deidad y mesiazgo del Señor vivo habría sido desobedecer a Dios, ser desleal a Cristo y a la causa de la salvación del hombre. No había ninguna concesión posible. Sin vacilar, los apóstoles desobedecieron y desafiaron al Sanedrín, y el cristianismo dio el primer paso en su alejamiento del judaísmo oficial.
Así que, con el agudo sentido de un historiador acerca de lo que era verdaderamente significativo e importante, Lucas nos muestra a los apóstoles de nuestro Señor Jesús definiendo para siempre lo que es el primer fundamento principal e indispensable del evangelio cristiano.
En la segunda sección principal de la obra (Hechos 6:8–9:31), Esteban, el primer mártir cristiano, aunque había crecido reverenciando el templo judío, empezó a percibir que el sacrificio de Cristo en la cruz, además de su resurrección y su entrada en el cielo, conllevaban implicaciones que finalmente volverían obsoleto al templo con todo su sistema elaborado de sacrificios, rituales y sacerdocio. Por promover este punto de vista y mantenerlo en una discusión pública, se lo llevó a juicio por su vida. Pero no hizo ningún intento de retractarse. Para él, la visión cristiana de la nueva forma, inaugurada por Cristo, en que el hombre puede acercarse a Dios, era una parte tan esencial del evangelio que resultaba imposible ceder. Así que Esteban murió y el cristianismo definió otro elemento de su mensaje esencial.
En la tercera sección (Hechos 9:32–12:24), Lucas relata cómo el antiguo concepto judío de santidad amenazaba con impedir que el mensaje cristiano superara las barreras [p.7] del judaísmo para abrirse camino en el enormemente más grande mundo gentil. Por tanto, Dios tuvo que intervenir para enseñar al apóstol Pedro lo diferente que sería el cristianismo del judaísmo en el que él había crecido. La santidad externa ritualista y ceremonial, basada en la observancia estricta de leyes dietéticas y lavamientos religiosos, por válida que fuera en los días del Antiguo Testamento, ya no era apropiada.
De hecho, ya había de ser dejada a un lado. De ahí en adelante, la santidad se alcanzaría por medio de una relación profunda, interior y personal con el Señor vivo. La purificación de la culpa por el pecado sería proporcionada por la sangre de su sacrificio sustitutorio, y el poder para vivir una vida limpia sería suministrado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que Cristo imparte a todos aquellos que confían en él personalmente.
El mismo patrón se repite en la cuarta sección (12:25–16:5). En el judaísmo en el que habían crecido los primeros cristianos, el rito iniciático de la circuncisión, que normalmente se llevaba a cabo en los niños pocos días después de nacer, se consideraba indispensable para formar parte de la nación santa y de ayuda, por no decir necesario, para la salvación. Algunos cristianos empezaron pensando que este rito era todavía necesario para la salvación; pero en una reunión de los apóstoles y ancianos convocada en Jerusalén para considerar el asunto, Pedro y Jacobo pronunciaron la decisión apostólica oficial, autoritativa y permanente. El rito religioso de la circuncisión era innecesario para la salvación y no contribuía en nada a ella, no solo en el caso de los gentiles, sino también para los judíos. Sería imposible exagerar la importancia del paso que dio el cristianismo [p.8] en su alejamiento del ritualismo del judaísmo de aquel tiempo; este paso marcó una época.
De manera similar, en la quinta sección (16:6–19:20), cuando Pablo y sus compañeros finalmente llegaron a Macedonia y a Grecia, Lucas, con una selección juiciosa de incidentes y discursos, nos muestra una vez más al cristianismo definiéndose ya no en el contexto del judaísmo, sino en el del espiritismo, política, religión y filosofía paganos.
Finalmente, en la última sección y la más larga del libro (19:21–28:31), el ambiente del relato de Lucas es notablemente diferente, porque aquí encontramos a Pablo no tanto predicando, sino defendiendo el evangelio ante los tribunales civiles y religiosos del imperio. Pero el patrón es el mismo. Porque, mientras Pablo se defiende a sí mismo y defiende el evangelio de las acusaciones difamatorias que se hacen en su contra, el relato de Lucas deja claro que Pablo y el evangelio no son lo que la gente se imaginaba ignorantemente, ni lo que la gente había dicho maliciosamente. Así Lucas, por medio del contraste, continúa definiendo lo que es el cristianismo realmente.
El agudo sentido de Lucas acerca de lo que era el cristianismo esencial puede ser muy esclarecedor para nosotros que vivimos en este siglo tan distante. Porque, en las épocas siguientes, la cristiandad ha permitido a menudo que su mensaje se confunda con la política civil y con las filosofías contemporáneas. De hecho, en algunos países, las costumbres paganas se han introducido en la iglesia; y, en nuestros días, la obsesión por las ciencias ocultas y la fascinación por diferentes prácticas del hinduismo amenazan con invadir la iglesia y llevarla a un sincretismo impío. En los países más ricos ha sido fuerte [p.9] la tentación de unirse a asociaciones secretas de negocios que en sus ceremonias adoran a los mismos dioses paganos que adoraba el mundo antiguo; mientras que, en los países más pobres, ha habido una tentación contraria en las décadas recientes, la de unir el evangelio cristiano al marxismo para producir una teología politizada de la liberación.
Lucas dedicó su obra originalmente a un tal Teófilo con la esperanza de convencerle de la verdadera naturaleza y credibilidad de la fe cristiana (Hechos 1:1). Mientras estudiamos los detalles del relato de Lucas y el cristianismo resalta en toda su claridad prístina, la esperanza de Lucas sería que él pudiera hacer por nosotros lo mismo que hizo por Teófilo.
Notas
1Les Évangiles et la seconde génération chrétienne [Los Evangelios y la Segunda Generación Cristiana] (Paris: Calmann Lévy, 1877), 283.
2[El libro de los Hechos en el contexto de la historia helenística] Volumen 49 de Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament [Estudios científicos sobre el Nuevo Testamento] (Tübingen: Mohr Siebeck, 1989).
3Para un tratamiento más pleno de la validez del uso selectivo que Lucas hace de la historia, ver True to the Faith de David Gooding (Myrtlefield House, 2013), 503–13, próximamente como El evangelio definido y defendido, (Myrtlefield Español).
2. La definición principal
Si se pregunta cuál fue el poder que catapultó a los primeros cristianos al escenario de la historia mundial, Lucas responderá sin vacilar: la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Si se pregunta también cuál es el propósito con el que se originó la comunidad cristiana primitiva, Lucas responderá una vez más: dar testimonio de la resurrección de Jesús. Lucas insiste constantemente en este hecho histórico fundamental. Esta fue la tarea, como nos dice en su primer capítulo, que el Señor resucitado encomendó a sus discípulos (Hechos 1:8). Este fue el propósito de la elección de Matías: para que «se una a nosotros un testigo de la resurrección [de Cristo]» (1:22). A partir de ahí, una y otra vez, Lucas repite que el trabajo principal de la comunidad cristiana era dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús.1 [p.12]
Esto es tanto notable como significativo. Si se les pregunta a los budistas, por ejemplo, cuál es la fuente de su religión, dirán: «el Buda Gautama y su iluminación». Pero, en el momento de su muerte, Buda negó que él mismo fuera el medio de salvación. Lo crucial era su enseñanza. Y el propósito de sus seguidores ha sido siempre practicar y propagar esa enseñanza.
Los primeros cristianos, en cambio, dan una cuenta muy diferente de sí mismos. Cuando Jesús murió, todavía poseían sus maravillosas enseñanzas éticas. Pero, a pesar de esto, sentían que Jesús mismo era un fracaso. No era el libertador que ellos pensaban (Lucas 24:19–21); y estaban juntos acobardados en un aposento alto con las puertas atrancadas por miedo a ser también arrestados y ejecutados.
¿Qué los transformó? No fue un nuevo conocimiento del valor de las enseñanzas éticas de Cristo. ¡Fue su resurrección la que lo hizo! Y, cuando se enfrentaron al público, no fue principalmente la enseñanza ética de Cristo lo que predicaron —hay apenas una sola frase del Sermón del monte en todo el libro de Hechos—, sino la resurrección de Cristo y todas sus gloriosas implicaciones.
La Iglesia Cristiana es un hecho histórico y, desde un punto de vista histórico, su origen tiene que ser explicado. Obviamente no surgió de la nada, sin causa ni propósito. Si nos negamos a creer en la resurrección y, por tanto, rechazamos la única causa y el único propósito que los mismos primeros cristianos daban de su propio origen y existencia, queda un agujero enorme en la historia que ninguna otra causa sugerida puede rellenar de forma convincente. Sin la resurrección, los cristianos habrían carecido del valor necesario para enfrentar al mundo y, según su propia confesión [p.13] (1 Corintios 15:1–20), no habrían tenido evangelio con el que confrontar al mundo.
De este modo, lo que predicaban eran las buenas nuevas acerca de Jesús de Nazaret: «que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras» (1 Corintios 15:3–4). Ahora bien, la resurrección de cualquier hombre, sea quien sea, sería sin duda una noticia asombrosa; ¡pero no necesariamente sería el evangelio para toda la humanidad! La resurrección de Jesús, además de ser creíble, es el evangelio para todo el mundo, porque él —aunque sin duda humano como el resto de nosotros— no era cualquier hombre: era el clímax del largo proceso de la auto-revelación de Dios a la humanidad.
En su primer sermón principal (Hechos 2:25–31), el apóstol Pedro le identifica como el descendiente de David, el rey ancestral de Israel, y en el segundo (3:12–26) como un heredero físico y espiritual de los patriarcas de Israel: Abraham, Isaac y Jacob.
Antes de que descartemos estas identificaciones como irrelevantes para el propósito de definir un evangelio universal, deberíamos notar la importancia que otros escritores del Nuevo Testamento asignan a estos hechos. Mateo informa a sus lectores, en gran parte judíos, de que Jesucristo era el hijo de David, el hijo de Abraham (Mateo 1:1). Más notable todavía es el hecho de que Pablo, en su explicación magistral del evangelio que fue escrita a los cristianos en Roma, capital de los Césares imperiales, insista en identificar el evangelio como las buenas nuevas acerca del «Hijo [de Dios], que según la naturaleza humana era descendiente de David» (Romanos 1:1–3).[p.14]
¿Qué aparente incongruencia es esta? El imperio romano era todavía joven cuando nació Jesús. Tras las convulsiones de la guerra civil que acabó con la República Romana, Augusto había conseguido establecer un imperio que había pacificado al mundo en gran parte y estaba destinado a durar mil años y más. ¡Debe haber parecido ridículo, si no ofensivo, el que se dijera que no los emperadores romanos sino Jesús de Nazaret, de la casa real —que aparentemente ya no existía— de una nación diminuta y a veces problemática en el borde del imperio, era el Salvador del mundo señalado por Dios!
Sin embargo, la historia nos ha enseñado sus lecciones innegables. Los grandes Césares y su poderoso imperio desaparecieron desde hace mucho. Ahora nadie les sigue, nadie les obedece. Pero el cristianismo ha resultado irreprimible, subrayando la verdad del consejo que dio Gamaliel a sus compañeros del concilio en el Sanedrín judío, durante su primer intento de reprimir el cristianismo:[p.15]
En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. ¡Suéltenlos! Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará; 39 pero, si es de Dios, no podrán destruirlos. (Hechos 5:38–39)
Hasta el día de hoy, los regímenes que han ignorado este consejo y han intentado reprimir el cristianismo o han desaparecido uno por uno o han tenido que ser desmantelados. Pero cada vez más millones de personas reconocen con alegría su lealtad a Jesús como el Señor vivo.
Pero hubo otro escándalo relacionado con el evangelio cristiano que solo la resurrección podía superar. Cristo, mientras vivía, afirmó sin duda ser el Mesías, el hijo de David. Al mismo tiempo, advirtió a sus discípulos que no ascendería inmediatamente a su trono triunfal. Primero debía morir y resucitar. Ellos lo encontraron incomprensible. Porque ellos, como nosotros, encontraban difícil entender lo que no querían oír. Su concepto de Salvador estaba modelado en base a una comprensión inadecuada del Rey David, que se correspondía más con las hazañas comparativamente recientes de los revolucionarios macabeos. Esperaban a un rey mesiánico que expulsaría a las odiadas fuerzas imperialistas de ocupación, defendería a los pobres y eliminaría a los colaboracionistas que habían explotado el sistema romano de impuestos para su propio beneficio.
Por tanto, un Mesías que, en vez de conquistar a sus enemigos, se permitiera aparentemente ser vencido por un sistema político corrupto y malvado, era un contrasentido total. Cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos lo abandonaron y huyeron, y cuando fue crucificado sus esperanzas quedaron destruidas (Lucas 24:20–21). Pero la resurrección de Cristo no solo restauró su fe en él: agrandó infinitamente su concepto de salvación. Hasta entonces, su análisis del problema humano había sido demasiado superficial.
En primer lugar, este se había limitado a sus propios estrechos intereses nacionalistas judíos, mientras que Jesús sería un libertador para toda la humanidad, de todas las naciones. En segundo lugar, habían pasado por alto el hecho de que el activismo político y las guerras humanas son instrumentos muy inefectivos cuando se trata de rectificar las injusticias del mundo. Los grandes movimientos revolucionarios rara vez han conseguido eliminar solo el mal y dejar al inocente ileso: normalmente ha ocurrido lo contrario. Además, los que profesan defender la justicia a veces han eliminado a millones de personas sobre la base de ideologías cuya inevitable desaparición ha revelado el espantoso costo en vidas humanas que implicó la construcción de sus imperios. Para que alguna vez se haga justicia a esos innumerables millones de personas que han muerto, la muerte misma debe ser vencida.
La resurrección es la proclamación triunfante de Dios de que la muerte no es el fin, de que las injusticias del pasado no han sido olvidadas y el mal no triunfará para siempre. Como señala Pedro a la multitud, el mismo rey David había anticipado la necesidad de esto (Hechos 2:22–28): si el Mesías, como todos los demás hombres, quedaba abandonado permanentemente en el sepulcro, entonces no había fin a las injusticias de la tierra, salvo un sepulcro eterno, indiscriminado y terriblemente injusto. Al resucitar [p.17] a Jesucristo de entre los muertos, Dios había dado aviso previo y seguridad a todos los hombres de que la muerte no es el fin, de que las injusticias no triunfarían para siempre. Un día, Dios juzgaría al mundo con justicia por medio del mismo Jesucristo (17:31).
De hecho, Pedro comenzó su sermón señalando que el profeta Joel, junto con los demás profetas, había fortalecido a sus oyentes con la promesa de aquel día de juicio universal: «el día del Señor, día grande y esplendoroso»—lo denominó (2:20). La resurrección de Jesucristo confirmó aquella promesa, y Pedro la predicó a la nación como evangelio.
Hay, por supuesto, una objeción comprensible a esta afirmación, y reza así: Si todo esto es cierto, ¿por qué no ha ocurrido todavía? ¿Por qué se ha permitido que el mal siga sin trabas durante tanto tiempo y que alcance estas proporciones tan monstruosas en nuestro propio siglo? La respuesta se encuentra, una vez más, en lo que Pedro le señaló a la multitud. El programa que Dios anunció originalmente a través de David, el antiguo rey y profeta, nunca había sido que el Mesías, tras su muerte y resurrección, procediera inmediatamente a derribar por la fuerza el mal de todo el mundo. Ascendería al trono celestial de Dios y se quedaría allí hasta que, en su segunda venida, todos sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies (Salmo 110:1–2; Hechos 2:34–35).
Y podemos ver nosotros mismos por qué tuvo que ser así. La promesa de un juicio venidero no representa buenas nuevas incondicionales para todos nosotros. Porque, aunque se ha pecado contra todos nosotros, también todos hemos pecado personalmente, y no solo contra [p.18] otras personas, sino contra Dios. Y, si no se puede encontrar remedio para esto, entonces el juicio venidero traerá desastre para nosotros y para toda la raza humana.
Esto es lo que le otorga un significado universal a la siguiente identificación del evangelio que nos provee Lucas. El profeta Isaías había indicado desde hacía mucho que Dios había dado al Mesías otro papel que cumplir. Antes de que viniera como rey para juzgar al mundo, vendría como siervo de Dios que no solo sufriría inocentemente a manos del hombre, sin represalias —esto habría dejado al mal triunfante y no habría salvado a nadie—, sino que tomaría sobre sí mismo el castigo por los pecados del mundo, sufriría y moriría como un sacrificio por el pecado, de modo que los hombres y las mujeres pudieran ser perdonados, justificados y aceptados por Dios (Isaías 52:13–53:12).
Fue a esto a lo que el mismo Jesús se refería cuando comentó a sus apóstoles: «el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos» (Mateo 20:28). Fue a esto a lo que se refería Pedro cuando les predicó a los mismos hombres que habían gritado por la crucifixión de Jesús que este era el siervo perfecto de Dios por medio del cual podrían encontrar perdón, paz y reconciliación con Dios.2
¿Pero cómo podrían saber los oyentes de Pedro que todo esto era verdad? No habían visto al Señor resucitado, a diferencia de los apóstoles. Por supuesto que podrían haber ido a la tumba, donde la habrían encontrado vacía. Podrían haber investigado todas las otras evidencias, tanto [p.19]materiales como humanas. Pero, además de esto, había otra clase de evidencia.
Lucas nos cuenta que era nada menos que lo siguiente: la resurrección y ascensión de Jesucristo le había abierto el camino a aquella invasión sin precedentes del Espíritu Santo de Dios en nuestro mundo que el antiguo profeta Joel había predicho 800 años antes. La evidencia de ello estaba en dos niveles. En un nivel, ya estaba bombardeando los oídos de la multitud políglota, que había venido de todo el mundo a Jerusalén en ocasión de la fiesta judía de Pentecostés. Porque, en aquella ocasión, el Espíritu Santo había dado poder de forma milagrosa a los primeros cristianos para que hablaran en idiomas extranjeros que no habían aprendido y no comprendían, de manera que las personas entre la multitud que eran hablantes nativos de aquellos idiomas pudieran entender lo que se decía. El propósito y fin de aquel inusual milagro era claramente demostrar que tanto el mensaje que predicaban los apóstoles como el poder de convicción con el que hablaban procedían de Dios mismo.
En otro nivel, la efectividad de la evidencia dependía de la voluntad de las personas de llevar a cabo un experimento personal. Se les ofrecía, como señaló Pedro, el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38). La recepción del mismo en sus corazones las abriría a una comunión personal dinámica con Dios que les proporcionaría una evidencia incontrovertible de que Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham, era verdaderamente el Salvador del mundo. Para esta, por supuesto, había términos y condiciones; y de ello hablaremos en nuestro próximo capítulo.
Notas
1Ver Hechos 2:32; 3:15; 5:30–32; 10:39–41; 13:31; 17:3, 31; 26:16.
1Hechos 3:13; el griego debería traducirse como «siervo» —como en la NVI—, y no como «hijo» —como en la RVR1960—.
3. El defecto fatal del mundo
En opinión de muchos, la principal tarea del cristianismo —si tiene verdaderamente una tarea que cumplir— debería ser preocuparse por las cuestiones morales y los valores humanos: denunciar la mentira, el robo, el adulterio y todos los pecados concretos de esa clase, y al mismo tiempo animar a las personas a que perdonen a sus enemigos, amen y sean condescendientes con los demás. Si esa es la impresión que tenemos, nos espera una gran sorpresa cuando abramos por primera vez las páginas de la historia de Lucas y leamos nosotros mismos su relato de los primeros sermones que predicaron los cristianos. No se preocupan por denunciar pecados concretos ni por animar a las personas a que desarrollen virtudes dignas. Y no es porque los primeros cristianos fueran indiferentes a las cuestiones éticas y los valores humanos: las cartas que escribieron los apóstoles a sus primeros convertidos están llenas de ese tipo de instrucción moral.[p.22]
El relato de Lucas muestra que la aparente falta de interés de los primeros cristianos en los pecados concretos se debía a que se preocupaban por un pecado en particular que consideraban de importancia tremenda. La resurrección de Cristo había demostrado con poder que era el Hijo de Dios; y la implicación ineludible era espantosa: Israel había crucificado a su Mesías, que había sido enviado por Dios; los seres humanos habían matado a la fuente de su vida (Hechos 3:15); la humanidad había asesinado a su hacedor. La crucifixión de Cristo, como la vieron los primeros cristianos —basándose en la Biblia—, representaba la pura ira humana contra Dios: un esfuerzo coordinado, tanto por los judíos como por los gentiles, para librarse de las restricciones de Dios y de sus derechos sobre ellos (4:23–31).
Esto no es ninguna exageración. La cruz de Cristo diagnostica cuál es el problema fundamental de todo el mundo en todos los tiempos. No es la hostilidad del hombre hacia el hombre: ese es solo un síntoma secundario. Se trata de la hostilidad del hombre hacia Dios. La crucifixión del Hijo de Dios no fue sino el cono volcánico a través del cual, en un momento y lugar determinados de la historia, se produjo la erupción de aquel resentimiento y rebelión profundos contra Dios que han ardido en el corazón de todas las personas, religiosas o no, antiguas o modernas, desde que el hombre pecó por primera vez.
La parábola de los labradores malvados (Lucas 20:9–15), que nuestro Señor contó principalmente para criticar a los líderes religiosos de su tiempo, enfatiza el mismo hecho. El mundo en el que vivimos tiene un dueño personal, ¡y no [p.23] lo somos nosotros! Nosotros solo somos arrendatarios y mayordomos. Y el heredero de la viña es el hijo del dueño.
Pero las personas no se contentan con ser arrendatarias. Viven como si no existiera ningún propietario. O, si existe, viven como si no tuviera ningún derecho a esperar de ellos amor, obediencia, devoción y servicio. Actúan como si tuvieran pleno dominio sobre sus propias vidas, como si el mundo les perteneciera. No sienten ningún amor por el hijo del dueño para quien de hecho fue creado el universo, que fue el agente de su creación y que es el mantenedor de su estabilidad actual, su redentor y su restaurador final (Colosenses 1:16–20; Hebreos 1:1–3).
Mientras que mantenga distancia, por supuesto, al mundo no le molesta. El mundo incluso puede fingir una cierta religiosidad. Pero, si se acerca, si insiste en sus derechos de dueño y exige lo que se le debe, entonces comienza la resistencia. Las personas denuncian sus demandas como absolutismo. Luchan por su independencia. Pueden, como el apóstol pseudo-cristiano Judas, hablar mucho de su preocupación por los pobres (Juan 12:4–6); pero, como él, negarán a Dios y a Cristo sin reparos con el fin de obtener o mantener un lugar en el mundo para sí mismas (Hechos 1:15–20). Pero vender a su Creador por treinta monedas de plata es demostrar un sistema de valores con defectos fatales. Si vendes a tu Creador por cualquier suma de dinero, automáticamente reduces el valor de las demás criaturas compañeras tuyas de forma catastrófica. Y después, como resultado, no te debes sorprender al encontrarte confabulándote para eliminar a miles de seres humanos, si solo parece exigirlo la mejora social y política.[p.24]
Como dice Dostoyevski, «sin Dios ... todo está permitido».1 La afirmación del ateísmo de que se puede eliminar toda mención de Dios de la moralidad y basar la ética simplemente en el valor inherente del hombre es fraudulenta. Es como eliminar las reservas de un banco y seguir esperando que la gente honre sus billetes. No corregirá el caótico sistema de valores del hombre; esta idea en sí misma es la causa de una devaluación trágica del hombre.
Si este es, por tanto, el diagnóstico que dieron los primeros cristianos al pecado fundamental de la humanidad, es de interés más que histórico el notar el recuento de Lucas acerca de la asombrosa oferta de misericordia, perdón y reconciliación que Dios autorizó a Pedro a hacer a los mismos asesinos de su Hijo. En primer lugar, estaba la oferta del «perdón de sus pecados» (Hechos 2:38). Notemos el plural de «pecados» y el adjetivo personal «sus» pecados. El perdón es no solo del pecado concreto de crucificar a Cristo, sino de todos los pecados; se trata de la limpieza del corazón de la culpa de toda transgresión. Y además estaba la oferta del don del Espíritu Santo, que establecería una relación viva y personal entre Dios y cada creyente, lo que le permitiría compartir la misma vida de Dios.
Si esta es, por tanto, la manera en la que Pedro definió la salvación, ¿cuáles términos y condiciones estableció para recibirla? Eran sencillísimos. La exigencia clave era: ¡arrepentirse!
Pero, por otro lado, ¿qué significaba arrepentirse en esa situación? Primero, deberíamos notar el flujo de [p.24] pensamiento que procede desde el final de la profecía de Joel, la que citó Pedro al principio de su sermón (2:17–21), hasta el clímax con el que lo concluyó (2:36). Joel había anunciado que llegaría un día en que sus oyentes tendrían que enfrentar la ira de Dios a causa de sus pecados. Si quisieran ser salvados de esa ira, tendrían que invocar el nombre del Señor.
Por tanto, para la multitud en Jerusalén, arrepentirse significaba, en primer lugar, darse la vuelta y afrontar el hecho de que, a pesar de toda su religiosidad previa, tenían que ser salvos de la ira de Dios.
En segundo lugar, significaba afrontar el hecho alarmante (para ellos) que había demostrado la resurrección: Dios había hecho al mismo Jesús, a quien ellos habían crucificado, Señor y Mesías (2:36). Si ahora querían ser salvos, difícilmente serían suficientes las meras promesas de mejorar su comportamiento en el futuro. Deberían tragarse su orgullo, dar media vuelta, invocar al mismo Jesús a quien habían crucificado, reconocerle como Señor y rogar su misericordia. Era él quien les daría personalmente el Espíritu Santo y quien establecería la relación entre ellos y Dios.
En tercer lugar, aunque tenían la propia seguridad explícita de la Biblia de que, si con un arrepentimiento genuino invocaban el nombre del Señor Jesús, serían salvos sin duda alguna, se les pidió que demostraran que su arrepentimiento era genuino. «Invocar el nombre del Señor» debería significar más que simplemente recitar una fórmula religiosa. Significaría capitular completamente ante Jesús y aceptarle como Señor de todo lo que eran y tenían. También significaría una confesión pública de que él era el Señor, no solo en palabras, sino también [p.26] en acción. «Arrepiéntase —dijo Pedro— y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo» (2:38).
Por supuesto, debemos tener cuidado de no inferir a partir del bautismo cristiano de estos periodos tempranos los significados que adquirió en siglos posteriores. No hay evidencia en Hechos de que los primeros cristianos consideraran el bautismo un ritual que proporcionaba el don del Espíritu Santo. De hecho, la evidencia histórica es contraria a esto. Cornelio y sus amigos, a quienes Lucas presenta más tarde como el ejemplo arquetípico de la conversión de los gentiles, recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados (10:47). Obviamente, por tanto, no dependía del bautismo. Como explicó Pedro más tarde, aquellos gentiles le escucharon predicar que todo el que cree recibirá el perdón de los pecados. Ellos creyeron; y Dios, que vio sus corazones, dio testimonio público del hecho de que verdaderamente se habían arrepentido y de que su fe era genuina. Les dio el Espíritu Santo en ese momento y lugar, habiendo purificado sus corazones solamente por la fe. Solo después fueron bautizados, y entonces solo bajo el argumento de que ya habían recibido el Espíritu Santo (10:44–48; 11:15–17; 15:7–9).
Por otro lado, la mera consternación de la multitud de Jerusalén y su ansiedad por la crucifixión de Jesús no equivalían en sí a un verdadero arrepentimiento. Algunas semanas antes, habían negado públicamente ante Pilato que Jesús fuera el Cristo (3:13–14). Si ahora se arrepentían de forma genuina, debían demostrarlo. Debían revertir su veredicto previo; debían confesar que Jesús era el Cristo y hacerlo de forma tan pública como antes lo habían negado, siendo bautizados «en el nombre de Jesucristo». Habían [p.27] respaldado públicamente a los asesinos de Jesús, y habían gritado con ellos, pidiendo su crucifixión. Ahora debían «[salvarse] de esta generación perversa» (2:40). No podían seguir respaldando a los asesinos y pretender haberse arrepentido del asesinato. Debían cambiar de bando, y el bautismo en el nombre de Jesús era una forma de mostrar que lo habían hecho. Si no estaban dispuestos a hacer esto, ¿cómo podrían convencer a alguien, por no hablar de Dios, de que su profesión de arrepentimiento era real?
Además, su arrepentimiento y su bautismo en el nombre de Jesucristo no eran sucesos aislados que no tenían más efectos sobre su estilo de vida subsiguiente. Lucas nos dice que después «se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración» (2:42). Era el resultado natural de su arrepentimiento genuino. Puesto que ahora creían que Dios había hecho a Jesús de Nazaret tanto Señor como Mesías, estarían ansiosos por conocer en mayor detalle lo que el Espíritu Santo les revelaría por medio de los apóstoles acerca de la relación de Cristo con Dios y con el universo.
Y cuando dice que los primeros cristianos se mantenían firmes en la comunión de los apóstoles, por supuesto que no significa simplemente que empezaron a socializar con ellos. Hacía referencia a la elaboración de la vida común que habían recibido individualmente por medio del Espíritu Santo, la que les unía a los apóstoles y a su Señor.
Y se mantenían firmes en el partimiento del pan, dice Lucas —y notamos la sencillez de la descripción con la que se denominaba esta costumbre en este período temprano, como corresponde a la verdadera sencillez de la costumbre misma—. Antes de morir, Cristo había pedido [p.28] a su pueblo que le recordara de manera continua, simplemente comiendo pan juntos como símbolo de su cuerpo y bebiendo vino como símbolo de su sangre; no para conseguir perdón, sino en memoria de aquel por cuya muerte sacrificial ya habían sido perdonados. La pura gratitud, por lo menos, les habría conducido a hacerlo con amor.
Asimismo, se mantenían firmes en la oración. Ahora que estaban reconciliados con Dios y en comunión con el Señor ascendido, la oración dejó de ser una mera rutina formal y se convirtió en una participación activa con el gobernante del universo.
Además, Lucas se esfuerza mucho por registrar (2:42–47) que el evangelio y sus implicaciones revolucionaron no solo la vida espiritual de estas personas, sino también su actitud hacia las cosas seculares. Incluso transformó su actitud hacia la propiedad privada. Pero seguiremos con ello en el próximo capítulo.
Notas
1Esta declaración la hace uno de los personajes de Fiódor Dostoyevski en Los hermanos Karamazov, traducida del español de José Laín Entralgo (Penguin Clasicos, 2017).
4. Un enfrentamiento entre cosmovisiones diferentes
Lo bueno y lo malo de la propiedad privada han atraído naturalmente la atención de varios filósofos de la política y varios políticos a lo largo de los siglos; pero puede ser una sorpresa descubrir la prominencia que Lucas dedica a este tema en la primera sección principal de Hechos.
La espectacular explosión de energía espiritual que se inició el día de Pentecostés, y su impacto creciente, habrían forzado automáticamente a cualquier historiador a tomarlos en consideración en la elección de lo que incluiría en su recuento del nacimiento del cristianismo. Pero, con un agudo sentido del equilibrio, Lucas ha escogido deliberadamente poner un énfasis casi equivalente a la actitud cristiana hacia las cosas materiales y al asunto de la propiedad privada.[p.30]
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. (Hechos 2:44–45)
Bernabé ... vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. (4:36–37)
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. (4:32)
Y además de todo esto, uno de los milagros de este período que Lucas escoge describir en detalle es el juicio sumario infligido a unos tales Ananías y Safira por lo que se consideró su confabulación deliberada en un intento de engañar tanto a los apóstoles como a Dios en cuanto al asunto de su propiedad (5:1–11).
Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este fenómeno de la comunidad de bienes del cristianismo primitivo? Lo primero que debemos notar es que era algo totalmente voluntario. Pedro le dijo explícitamente a los Ananías y Safira arriba mencionados que su terreno era su propiedad privada. No estaban obligados ni por la fe cristiana, ni por la iglesia, ni, por supuesto, por el estado, a venderla y a dar el dinero a la iglesia ni a nadie. Y una vez que hubieran vendido la tierra, todavía tenían derecho a decidir cómo deshacerse del dinero, si de hecho querían deshacerse de él. No tenían que aportarlo a los fondos del grupo cristiano. La comunidad de bienes obligatoria no formaba ninguna parte de la fe cristiana; la historia demuestra el [.31] sufrimiento y los desastres que pueden resultar de esta clase de presión.
En segundo lugar, no deberíamos exagerar o malinterpretar lo que dice la versión griega del 4:34. No todo propietario que se convertía vendía inmediatamente todas sus tierras y casas para donar el dinero. Lo que ocurrió es que los propietarios, de vez en cuando, vendían parte de sus posesiones y utilizaban el dinero para afrontar necesidades específicas que surgían en la comunidad cristiana.
Lo que es importante captar en cuanto a la actitud de los primeros cristianos hacia las posesiones materiales era la motivación que había detrás. «Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones» —dice Lucas (4:32). ¿De quién eran, entonces?— nos preguntamos. Y la respuesta es la siguiente: de Cristo. Si vendían sus posesiones y entregaban el dinero a los apóstoles, era porque estos eran los representantes oficiales de Cristo. Si mantenían sus posesiones y no las vendían ni las donaban, habrían seguido considerando que no eran suyas, sino que eran de Cristo, y se habrían considerado a sí mismos simplemente mayordomos responsables de administrarlas por el bien de la comunidad.
Y esta es todavía, o debería ser, la actitud de un verdadero cristiano hacia las posesiones materiales, porque se origina de la comprensión de que Jesucristo no es simplemente un profeta o un maestro moral. Es el Señor y dueño de la creación. Al creyente, por tanto, se le enseña que, si Cristo dio su sangre para redimirle de las consecuencias ruinosas de su rebeldía insensata contra su Creador, entonces el creyente ya no es propietario de sí mismo. Ha sido comprado por un precio (1 Corintios 6:19–20; 2 Corintios 5:14–15). [p.32] Todo lo que es y lo que tiene pertenece a Cristo, y ha de ser utilizado en mayordomía responsable para los intereses de Cristo, para el bien de su pueblo y de la humanidad en general, para la evangelización del mundo y para la promoción de los propósitos de Dios en la tierra.
Pero el asunto es más profundo. No se puede leer esta primera sección de Hechos sin percibir que, a diferencia de algunas religiones orientales, el cristianismo no considera el mundo material una ilusión de la que los hombres verdaderamente sabios intentan escaparse. A diferencia de la filosofía platónica, no considera el cuerpo la tumba del alma, ni sostiene que el alma debería intentar mantenerse apartada del cuerpo en la medida de lo posible. El cristianismo enseña sin duda que el cuerpo debería ser disciplinado y mantenido bajo control de forma adecuada (1 Corintios 9:27); pero desaprueba el descuido sistemático del cuerpo como un medio de salvación y de santidad (Colosenses 2:16–23). Es comprensible que sea así, porque la piedra angular del evangelio cristiano es la resurrección corporal de Cristo. Lucas, en su introducción a Hechos (1:3), hace referencia intencionadamente a lo que había registrado en mayor detalle al final de su Evangelio (Lucas 24:36–43). El Señor resucitado no era un alma o un espíritu incorpóreo. Tenía un cuerpo humano, glorificado pero no obstante real y tangible. Porque el cuerpo humano es una parte integral de la personalidad humana. Dios lo creó así y no se avergüenza de ello.
Además, el evangelio, según la primera sección de Hechos, es que Dios no está preocupado simplemente por la salvación espiritual de los individuos. Tiene planes para la restauración completa de la creación física. Este, [p.33] como declara el segundo gran sermón de Pedro, ha sido el mensaje de todos los profetas de Dios (Hechos 3:21–26). La Biblia no conoce la degradación hinduista del universo material en un ciclo interminable de nacimiento, muerte y reencarnación que no tiene sentido; ni conoce el pesimismo del ateo moderno que sostiene, obligado por la ciencia atea, que toda la vida y el progreso humano terminará en un olvido sin sentido. La Biblia afirma que toda la creación tiene un destino glorioso. La resurrección corporal de Jesús representa las primicias de la restauración de todo el universo, y la venida del Espíritu Santo para morar en los cuerpos de los creyentes representa las primicias de su gran herencia venidera, cuando no solo sus cuerpos físicos, sino también la creación misma será liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios (1 Corintios 15:20–25; Romanos 8:18–25).
Por tanto, es apropiado que el segundo gran milagro de esta sección de Hechos sea la curación física de un hombre congénitamente cojo (Hechos 3). Su discapacidad física era un ejemplo vívido del sufrimiento de toda la creación; su curación milagrosa era una señal con antelación a la restauración final de la misma (3:21). Sin duda alguien se opondrá: si hay un Dios, y este dio poder a Pedro de forma milagrosa para sanar a este hombre cojo, ¿por qué no sanó a todos los enfermos en todo el mundo? Y ¿por qué todavía no lo hace?
Pero existe una razón, como explicó Pedro a la multitud. Habían asesinado al mismo autor de la vida (3:15). Si persistían en rechazarle, no podía esperarles nada más que la muerte eterna. Por tanto, en su misericordia, Dios iba [p.34] a aplazar el tiempo de la restauración de todas las cosas, para que los mismos dolores de la naturaleza pudieran llevarles, o incluso impulsarles, al arrepentimiento (3:19), de manera que, reconciliados con Dios, estuvieran dispuestos a participar cuando finalmente se llevaran a cabo los planes de Dios para la renovación del universo.
Esta lección es importante para nosotros también. Nuestra tierra no es una máquina que se ha creado a sí misma y que, por casualidad, ha funcionado mal, pero que nosotros, con nuestro creciente conocimiento y desarrollo de la tecnología, podemos rectificar solo si tenemos benevolencia y cooperación internacional suficientes. Detrás de nuestra tierra hay un Creador personal y un Salvador personal. Toda la ingeniería tecnológica, tratamiento médico, ayuda social, estrategia económica, prudencia política y educación de las masas que jamás se pudieran aplicar a los problemas de la tierra no podrían resolverlos de forma definitiva ni producir un paraíso, mientras el mundo siga estando en enemistad con su Creador y rechace a su Salvador designado.
Fueron cosas semejantes, por tanto, las que predicaban los apóstoles cristianos cuando, según Lucas, estalló la oposición; y esta vino no de los ateos y humanistas, sino del partido dominante de Jerusalén, los saduceos (4:1–22; 5:17–42). Todos ellos eran religiosos, al menos de forma nominal: algunos de ellos eran sacerdotes del templo de Jerusalén del más alto rango. Pero tenían una cosmovisión que era diametralmente opuesta a la de los cristianos.
Como Lucas nos recuerda en otro lugar, los saduceos no creían en la posibilidad de la resurrección ni en la existencia de ángeles o espíritus (23:8). Incidentalmente, esto [p.35] desmiente la falacia moderna de que el evangelio cristiano fue inventado en una época precientífica, cuando toda la gente estaba dispuesta a creer en milagros como la resurrección porque no conocían las leyes de la naturaleza y de la ciencia. Los saduceos sin duda no estaban dispuestos a creer. Y si el médico cualificado Lucas sí lo estaba, se debía a que había sido convencido por un estudio honesto de la evidencia.
Los saduceos, como nos dice Lucas (4:16), no podían negar la evidencia que tenían ante sus ojos de la curación milagrosa del hombre cojo; pero no estaban dispuestos a permitir que alterara su cosmovisión predeterminada. En esto, por supuesto, se parecían mucho a nosotros hoy. Ninguno de nosotros aborda el estudio de la cosmología, la física o la biología con una mentalidad completamente abierta. Todos tenemos nuestras cosmovisiones anteriormente elegidas, y son ellas las que determinan nuestra interpretación de la evidencia, y no al revés. Aceptamos la evidencia que encaja en nuestra cosmovisión; la que no, tendemos a dejarla suspendida.
Los cristianos lo hacen: porque francamente comienzan desde una cosmovisión basada en Dios. Pero el ateo también lo hace. La cosmovisión de un cristiano se basa en la fe producida y apoyada por una abundancia de evidencia. Pero la cosmovisión de un ateo se basa igualmente en la fe, ya que el ateísmo no puede ser probado. La pregunta es la siguiente: ¿de qué lado está la mayor evidencia? Ignorar la evidencia del cristianismo no es ciencia, sino oscurantismo.
Pero volvamos a los saduceos. Ellos tenían otras razones, además de su cosmovisión, para rechazar el evangelio cristiano. Eran hombres del mundo en gran medida. Durante [p.36] los últimos siglos, habían sido profundamente influidos por el racionalismo y la cultura helenísticos, y eso, combinado con la satisfacción que les daba el ejercer poder político y religioso en el mundo tal como estaba, provocaba en ellos una mentalidad mundana y una comparativa laxitud en asuntos religiosos. Tenían riquezas —disfrutaban de los ingresos masivos procedentes del templo—; tenían poder; se mezclaban con los círculos más altos —tanto judíos como gentiles—; eran educados y sofisticados. El mundo, tal como estaba, era lo suficientemente bueno para ellos. No podían ver mucho de malo en él. Como diría Pablo más tarde, amaban este mundo presente. Era el único mundo en el que realmente creían.
Y allí estaban aquellos apóstoles cristianos llenando las cabezas de las masas con profecías y con la esperanza de un reino mesiánico venidero, basado totalmente en sus presuposiciones acerca de la realidad de la resurrección. Esto ofendía su sentido helenístico de la racionalidad; suponía un desafío para su estilo de vida, para su cosmovisión y para sus intereses personales. Y, sobre todo, estos eran los hombres que, como clase dirigente, habían sido principalmente responsables del asesinato judicial de Jesús. No podían permitir que se extendiera la predicación acerca de la resurrección de Jesús, y por tanto intentaron reprimirla por la fuerza (5:40).
La consecuencia histórica fue que los cristianos los desafiaron y sufrieron por ello. Después, en el año 70 d.C., los romanos paganos llegaron y destruyeron el templo; y, a partir de ese momento, el partido saduceo otrora perseguidor se hundía gradualmente en el olvido. La lección no debería perderse en nuestra generación.
5. ¿Martirio o fanatismo?
Muchos, o quizás todos, de los grandes movimientos de la historia han tenido sus mártires; y muchas de las libertades de las que hoy disfrutamos y que damos por supuestas fueron conseguidas por hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por los principios en los que se basaban aquellas libertades. ¿Quién no reverencia el recuerdo de Sócrates, quien murió a manos de personas supersticiosas y las que tenían intereses políticos personales en vez de abandonar su búsqueda intransigente de la verdad y la justicia?
La Iglesia cristiana también cuenta con una larga lista de mártires. Jesucristo mismo fue perseguido hasta la muerte por las autoridades civiles y religiosas, y enseñó a sus seguidores que la persecución por amor a él era un gran honor y motivo de alegría. No es extraño, por tanto, que Lucas haya dedicado una gran cantidad de espacio en Hechos a Esteban, el primero y quizás el más grande de todos los mártires cristianos. Es comprensible que la Iglesia cristiana haya reverenciado su recuerdo desde entonces.[p.38]
Pero hay dos cosas que deberíamos tener en mente en cuanto a los mártires. En primer lugar, los verdaderos mártires no son fanáticos. Los fanáticos tienden tanto a perseguir a otros hasta la muerte —por millones, si lo consideran necesario— por oponerse a sus creencias, como a morir ellos mismos por ellas. Los verdaderos mártires no matan a nadie. En segundo lugar, la manera de honrar verdaderamente a los mártires no es simplemente erigirles estatuas o pintar cuadros de ellos, sino enterarse de lo que defendían, y entonces defenderlo nosotros mismos.
Entonces, ¿cuáles fueron los principios por los que Esteban estuvo dispuesto a morir? Y ¿por qué consideraban sus ejecutores que estos principios eran tan subversivos como para merecer la ejecución?
En pocas palabras, Esteban murió por proclamar que por medio de Cristo todas las personas tienen derecho a un acceso inmediato y directo a Dios sin la necesidad de ningún intermediario excepto Cristo, y derecho a conocer que por medio de Cristo pueden aquí y ahora disfrutar de una aceptación completa por parte de Dios.
Dicho así, quizás resulte difícil para nosotros ver por qué alguien podía haberse opuesto a lo que Esteban predicaba, y mucho menos haberle perseguido por ello. Pero debemos intentar comprender la situación histórica. Sus oponentes eran los miembros dirigentes de la jerarquía judía de sacerdotes del templo nacional en Jerusalén; y estos vieron inmediatamente que las ideas cristianas de Esteban finalmente harían que su templo, sacerdocio y sacrificios fueran innecesarios e irrelevantes, y los volverían obsoletos. De ahí su oposición.
Ahora bien, por supuesto, tenían intereses personales: [p.39] las cuotas de los sacrificios ofrecidos por la gente local y por los miles de peregrinos internacionales hacían que el sumo sacerdote y sus compañeros fueran hombres muy ricos. Pero no fueron motivados solo por el temor a la pérdida financiera. Ellos creían honestamente —y en esto los cristianos habrían estado de acuerdo con ellos— que el templo de Jerusalén, sus sacrificios y su sacerdocio habían sido establecidos por la autoridad de Dios por medio de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Por tanto, acusaron a Esteban de propagar la idea de que Jesucristo iba a destruir el templo, el sacerdocio y los sacrificios que Dios mismo había instituido. Si se probaba, la acusación implicaría una pena obligatoria de muerte por blasfemia.
Ahora bien, Lucas deja claro desde el principio que Esteban nunca había dicho que Jesucristo destruiría físicamente el templo de Jerusalén. Esa parte de la acusación era falsa (Hechos 6:11, 13, 14). Pero, en otro sentido, había mucha verdad en lo que dijeron.
Consideremos las ofrendas por el pecado que se realizaban en el templo. Por medio de ellas, el Antiguo Testamento había enseñado a los israelitas que el pecado contra Dios —y todo pecado es en último término contra Dios— hace que la vida del pecador esté perdida. La pena por el pecado deber pagarse antes de que el pecador pueda ser perdonado justamente. Para encontrar el perdón, el pecador tenía que llevar un animal al templo, confesar sus pecados sobre su cabeza y matarlo. El animal moría como su sustituto; la pena se pagaba y el pecador era perdonado.
Ahora bien, Esteban y los demás cristianos estaban de acuerdo con los sacerdotes en que este sistema había sido [p.40] establecido por Dios. Sin embargo, mantenían que evidentemente era solo algo simbólico. La muerte de los animales, de hecho, no podía pagar la pena por el pecado humano, como señala el mismo Antiguo Testamento (Salmo 40:6–7). Argumentaban, por tanto, que el sistema no fue nunca destinado a ser más que un medio temporal para preparar las mentes de la gente para la muerte y el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Esto también lo había anunciado el Antiguo Testamento (Isaías 53:5–12). El viejo sistema, por tanto, era como una tienda de juguete con caramelos de juguete y dinero de juguete que a veces los padres les dan a sus hijos para jugar con ellos para que, cuando crezcan, estén preparados para descubrir que los verdaderos caramelos tienen un precio y que se debe pagar por ellos con verdadero dinero. Por supuesto, cuando alcancen esa etapa, el dinero de juguete será descartado.
Las implicaciones de esto para el templo de Jerusalén eran, como percibió correctamente la jerarquía judía, de amplio alcance. Su antiguo sistema de sacrificios nunca había sido más que una serie de pagarés que reconocían, pero que realmente no podían pagar, una deuda cada vez mayor. Ahora la muerte de Cristo había pagado esa deuda acumulada, y el viejo sistema podía ser abolido.
Pero las implicaciones eran incluso más amplias. Puesto que el sacrificio de Cristo había pagado toda la pena por todos los pecados de todos aquellos que posteriormente creerían en él, ya no volvería a ser necesario ningún otro tipo de ofrenda por el pecado. No habría tampoco necesidad alguna de que Cristo repitiera continuamente su propio sacrificio, como los sacerdotes judíos,[p.41] que habían estado obligados a repetir los suyos constantemente (Hebreos 10:11–18).
Pero Esteban y los demás escritores del Nuevo Testamento eran aún más radicales. Dijeron que ya no solo estaban obsoletos los sacrificios del templo: el templo mismo también se volvía rápidamente obsoleto (Hebreos 8:1–13). Cristo lo había dicho él mismo mientras aún estaba en la tierra (Juan 4:19–24). Y cuando se ofreció a sí mismo en la cruz como el sacrificio perfecto por el pecado, los historiadores nos cuentan que algo de gran importancia le sucedió al propio templo.
Como el tabernáculo de Moisés que le precedió, el templo de Jerusalén estaba dividido por un muro y un velo en dos compartimentos. El compartimento interior se denominaba el Lugar Santísimo y era una representación simbólica del cielo y de la presencia directa de Dios. A la gente común no se le permitía entrar en ese Lugar Santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y eso solo una vez al año en el Día de la Expiación. La razón de esta disposición visual y arquitectónica era, según nos dice la Biblia, imprimir en la mente de las personas que, mientras dependieran de los constantes sacrificios de animales y de las abluciones con agua santa, la entrada en la presencia directa de Dios no estaba abierta para ellos (Hebreos 9:8–10).
Pero, cuando Cristo murió en la cruz, Dios mismo rasgó el velo del templo (ver Mateo 27:50–51). Por medio de este acto simbólico indicó que, para todos los que confiaban en Cristo, ya había un acceso espiritual sin restricciones a la presencia directa de Dios; y, además, había una fuerte seguridad del acceso corporal a la presencia de [p.42] Dios en el cielo en la segunda venida de Cristo (Hebreos 10:19–22; Juan 14:1–3). Para Esteban, por tanto, el simbolismo del velo del templo judío ya estaba obsoleto y, si se retenía, negaría la libertad que proclamaba el evangelio.
Pero, para la jerarquía judía, impregnados de siglos de tradición, las opiniones de Esteban debían haber parecido completamente heréticas. La primera tarea de Esteban, por tanto, fue intentar convencer al Consejo de que sus opiniones no eran una blasfemia contra Dios—según cuyas direcciones se había construido el tabernáculo original.
Para demostrar esto, Esteban apuntó a la clara lección de la historia del Antiguo Testamento (Hechos 7:2–53). Aunque el propósito de Dios siempre había permanecido el mismo, había habido varias fases distintas en su preparación de Israel para la venida del Mesías. Naturalmente, cada fase reemplazaba y dejaba atrás lo que la había precedido. Al niño que ha aprendido a contar jugando con bloques no se le pedirá nunca que abandone las leyes de la aritmética; pero se le puede pedir justamente que abandone los bloques para avanzar a los ordenadores. El negarse a hacerlo sería desastroso.
Así que Dios había llamado a Abraham de entre los gentiles y les dijo a él y a su hijo Isaac que se quedaran en la tierra prometida de Canaán (Hechos 7:2–5; Génesis 26:3). Pero, más tarde, al hijo de Isaac, Jacob, se le dijo que llevara a toda su tribu a Egipto, de manera que vivieran entre los gentiles de nuevo (Hechos 7:11–12; Génesis 46:1–4). Después, algunos siglos más tarde, Moisés fue mandado a sacarlos de Egipto y llevarlos de nuevo a Canaán (Hechos 7:17–36). A través de Moisés, Dios había ordenado a Israel que le construyera un tabernáculo y ofreciera sacrificios [p.43] de animales. Pero, de nuevo, tras algunos siglos, Dios había indicado en los salmos y en los profetas que los sacrificios de animales, el templo y el sacerdocio aarónico serían sustituidos un día por algo mejor (Salmos 40 y 110; Isaías 66:1–2).
No había, por tanto, nada blasfemo en la afirmación de Esteban de que, ahora que Jesús el Mesías había venido, estas viejas cosas habían sido de hecho sustituidas por las cosas mejores prometidas. El verdadero peligro era que, de la misma manera que sus antepasados habían rechazado a Moisés, el Consejo rechazara al Mesías y todas estas cosas mejores.
Pero los principales sacerdotes judíos, al enfrentarse a las grandes realidades espirituales del evangelio de Cristo, se negaron a abandonar sus símbolos ya obsoletos y asesinaron a Esteban por decir que deberían abandonarlos. De igual manera que sus antepasados, se negaron a mantenerse al día con el Dios vivo; y lo único que les quedó fue un templo, todavía lleno de símbolos, pero abandonado por el Hijo encarnado de Dios (Mateo 23:37–38). En el año 70 d.C., Dios permitió que los romanos paganos vinieran y lo arrasaran por completo (Mateo 24:2).
6. Magia y el evangelio
En años recientes hemos sido testigos de una explosión de interés en la religión, la magia, lo oculto, la astrología y lo paranormal. Los hombres y las mujeres, al encontrarse en un vacío espiritual, buscan, a veces desesperadamente, algún tipo de experiencia espiritual que les han negado las filosofías materialistas refutadas. Sin embargo, precisamente porque esa búsqueda es a veces tan desesperada, existe un verdadero peligro de explotación y de fraude. Por esta razón, la siguiente historia de Lucas es de gran interés, ya que nos muestra cómo distinguir lo falso de lo verdadero.
Lucas relata un encuentro en Samaria entre el evangelista cristiano Felipe y cierto hombre, Simón, a quien Lucas describe como alguien que practicaba una forma de magia. No nos cuenta qué clase de magia practicaba exactamente, pero era evidentemente muy impresionante, porque los samaritanos estaban asombrados por las hazañas de Simón [p.46] y, simplemente basándose en eso, estaban convencidos de que sus afirmaciones eran ciertas y lo aclamaban como «el Gran Poder de Dios» (Hechos 8:10).
Y muchas personas cometen un error similar hoy en día. Puesto que los poderes psíquicos y demoníacos son reales —aunque a menudo están acompañados de mucha superstición y tonterías—, estas personas suponen sin pensar que son espiritualmente saludables y que se puede confiar en ellos para que nos señalen la verdad definitiva acerca de Dios y del universo.
Para complicar el asunto aún más, Lucas nos cuenta que, cuando Simón oyó predicar a Felipe y le vio realizar milagros, declaró creer el evangelio y se bautizó (8:13). Pero, a continuación, demostró no haberse arrepentido de su antigua magia. De hecho, ni siquiera había comprendido el evangelio. Para él, el cristianismo era simplemente otra forma más poderosa de magia, que él estaba encantado de añadir a su repertorio.
Esto sucede también en el mundo moderno. En México, por ejemplo, es bien conocido que muchos que se han bautizado como cristianos continúan con sus ritos paganos y demoníacos sin arrepentirse. Y, por desgracia, en diferentes períodos de la historia, los misioneros cristianos han asimilado festivales paganos deliberadamente, incluyéndolos en el calendario religioso de la cristiandad, con el fin —según afirman— de hacer más fácil que los paganos se conviertan al cristianismo. Por esta razón, por ejemplo, las costumbres locales que rodean la festividad de Todos los Fieles Difuntos en algunos países se parecen de manera llamativa a las costumbres que se practicaban en el Festival de los fantasmas hambrientos en lugares como Malasia, donde la [p.47] gente visita los cementerios y honra a los espíritus de sus parientes difuntos.
Todo esto plantea la siguiente pregunta: ¿cuál, por tanto, es la diferencia entre el verdadero cristianismo y la magia? Y ¿cómo podemos distinguirlos? Algunos dirán que no hay necesidad de intentarlo. Sostienen que Jesucristo y sus apóstoles hacían milagros asombrosos, de igual manera que Simón y ciertos gurús hoy en día. Por tanto, todos son iguales. O sostienen: Jesús afirmó ser el Cristo, el Hijo de Dios, y basó su afirmación en sus milagros; ¿por qué no debería Simón o algún gurú moderno afirmar ser igualmente la encarnación de algún dios, basándose en la fuerza de sus poderes?
Argumentar así es cometer el error de confundir la realidad con la verdad. El hecho de que los poderes psíquicos sean reales, en el sentido de que realmente existen, no significa necesariamente que sean saludables. Todas las setas son reales, pero algunas son mortalmente venenosas. Además, el hecho de que los espíritus sean reales, y de que puedan ser contactados, no significa necesariamente que digan la verdad acerca de Dios y del universo. En el submundo de la intriga internacional, los espías son muy reales, pero no se puede confiar en que digan la verdad, excepto en tanto que promueva su engaño. De manera similar, según nos dice la Biblia, no todos los espíritus son leales a Dios. De hecho, nos advierte que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo (1 Juan 4:1).
En relación con esto, Lucas nos describe los signos reveladores que finalmente demostraron que Simón no era [p.48] un verdadero creyente en Cristo y que el tipo de religión que representaba era falso y demoníaco.
En primer lugar estaba su concepto fundamentalmente falso del Espíritu Santo. Observando que el Espíritu se daba cuando1 los apóstoles imponían las manos a la gente, sacó la conclusión de que los apóstoles habían descubierto cómo controlar al Espíritu Santo y podían impartirlo a quienquiera que desearan. Su conclusión era falsa. Ningún hombre, ni siquiera un apóstol, podía controlar o impartir el Espíritu Santo. Solo Dios puede hacerlo.
Era natural que Simón pensara así, porque así es como piensan todos los que practican la magia y el espiritismo. Declaran ser capaces de controlar ciertos espíritus. Así es como adquieren su fama y su estatus, porque todo el que desee beneficiarse de estos poderes debe recurrirles y confiar en sus técnicas. Así que Simón, quien sin duda había hecho mucho dinero por medio de sus presentaciones psíquicas, vio la oportunidad de hacer mucho más, así que ofreció dinero a los apóstoles para que le enseñaran esta nueva técnica para controlar e impartir el Espíritu Santo.
Al ofrecer dinero para comprar poder, Simón cometió su segundo error fundamental. Lucas nos explica: pensó que podía «comprar el don de Dios con dinero». Esto demostró que no había empezado ni siquiera a comprender, y muchos menos a aceptar, el evangelio cristiano. El don del Espíritu Santo es una parte integral de la salvación y, de igual manera que la salvación misma, es un regalo totalmente gratuito que no se puede comprar con dinero, ni [p.48] ganar, ni merecer de cualquier manera.2 Todo el concepto que Simón tenía de Dios y de la salvación estaba equivocado. Un espíritu cuyo control se puede comprar con dinero evidentemente no es el Espíritu Santo del Creador Todopoderoso. Y un dios que estuviera dispuesto a dar su Espíritu Santo solo a aquellos que pudieran permitirse comprar su salvación, obviamente no sería el Dios de amor infinito cuyo Espíritu, en realidad, se da gratuitamente y directamente a todos aquellos que se arrepienten y creen.
La tercera cosa que demostró que Simón era un fraude fue su extravagante afirmación de ser el Gran Poder de Dios. De la misma manera, Shirley MacLaine, una panteísta moderna de la Nueva Era, no solo afirma estar en armonía con los poderes elementales del universo, sino que asevera «Yo Soy El Que Soy» —que es una de las maneras en las que la Biblia habla del Dios Todopoderoso mismo—, y anima a otros a que sigan sus técnicas con la esperanza de que un día ellos también sean capaces de afirmar lo mismo. Esto no es ninguna otra cosa sino la mentira satánica susurrada al oído de la humanidad en el jardín del Edén: «llegarán a ser como Dios»; pero todavía provoca su fascinación fatal.
Qué diferente es todo esto de Jesucristo. Es cierto, él afirmó ser el Hijo de Dios, y respaldó esta afirmación haciendo milagros. Pero así se habla de él:
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de [p.50] siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! (Filipenses 2:6–8)
De hecho, Jesús es aquel que, como Lucas está a punto de recordarnos en su siguiente relato, cumplió la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, convirtiéndose en el siervo sufriente de Dios: el cordero que fue llevado al matadero y enmudeció ante su trasquilador—el Cristo crucificado que fue traspasado por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestras iniquidades y gracias a cuyas heridas fuimos sanados (ver Isaías 53). Es por haberse convertido en primer lugar en el siervo de Dios, humilde, sufriente y redentor, y después por haber sido levantado de entre los muertos, y no simplemente por haber hecho algunos milagros, por lo que Jesucristo ha demostrado ser el Hijo único de Dios. Entre él y los jactanciosos «Simones» de este mundo no puede haber ninguna comparación.
Entonces, ¿cómo llegaron los samaritanos a ser engañados por un hombre como Simón? La respuesta es: a consecuencia de su descuido —y, de hecho, su rechazo definitivo— de grandes partes del Antiguo Testamento. Antes de que Israel entrara en Canaán, Dios les había advertido que no erigieran templos por toda la tierra, sino solo uno; y este, como indicó posteriormente, había de estar en Jerusalén. La razón dada era que, si ofrecían sus sacrificios en cualquier parte, caerían víctimas de las supersticiones politeístas de sus vecinos cananeos.
Ahora bien, los samaritanos del primer siglo d.C. aceptaban los cinco primeros libros de la Biblia. Pero, por toda [p.51] clase de razones demasiado detalladas y complicadas como para discutirlas aquí, habían rechazado el resto; y especialmente aquellas partes que designaban a Jerusalén como el lugar donde debería estar situado el templo de Dios y como la ciudad adonde el Mesías llegaría finalmente como rey. En lugar de esto, convirtieron a Samaria en el centro de su adoración y, al hacer esto, cayeron en la trampa de la superstición politeísta, así como la Palabra de Dios les había advertido que ocurriría.
Ahora bien, cuando escucharon a Felipe predicar el evangelio y lo creyeron, Lucas nos dice que se llenaron de alegría. Pero, ¿cómo podían estar seguros ahora de que Felipe era un mensajero genuino de Dios y no algún charlatán religioso o emisario de Satanás? Y ¿cómo podían estar seguros de que su propia experiencia espiritual era genuina y no solo otro engaño propagado por alguna secta espuria? La respuesta es sencilla: para impedir que la gente fuera engañada, Dios mismo había preparado la venida del Cristo, prediciendo en el Antiguo Testamento que procedería de la nación judía; que Jerusalén sería su capital; que sería rechazado por su nación y moriría por los pecados del mundo en las afueras de Jerusalén; después, sería levantado de entre los muertos. Y el Salvador a quien predicó Felipe a los samaritanos era precisamente este Cristo, el que cumplía aquellas predicciones del Antiguo Testamento.
Por esa razón, Dios hizo que los samaritanos se sometieran a la imposición de manos por parte de los apóstoles de Jerusalén, antes de darles el Espíritu Santo. Este procedimiento era bastante anormal. Las personas normalmente recibían el Espíritu Santo en el momento en el que se [p.52] rrepentían y creían, como vemos en el ejemplo famoso de Hechos 10. Pero los samaritanos eran un caso especial. Por su propio bien y seguridad, se tenía que llevarles a admitir y darse cuenta de que la única experiencia espiritual genuina de salvación es la que viene por medio de la fe en el evangelio que históricamente fue predicado en primer lugar por los apóstoles cristianos de Jerusalén; es decir, por medio de la fe en el Cristo de Dios que murió por nuestros pecados según las Escrituras del Antiguo Testamento, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, en las afueras de la ciudad de Jerusalén.
Todavía hoy, esta sigue siendo la marca indispensable del verdadero evangelio y la única base de la verdadera experiencia espiritual.
Notas
1La preposición griega que utiliza Lucas no significa «mediante», sino «acompañando a».
2Ver Juan 4:10; Hechos 2:38; Efesios 1:13–14; 2:8–9.
7. El verdadero significado de la conversión
Es evidente en cada página de la historia de Lucas que el cristianismo primitivo se extendió haciendo conversos. Pero quizás hoy no sea tan obvio lo que realmente significa el término «conversión»; porque, en los siglos intermedios, el asunto se ha hecho muy confuso.
En la Alta Edad Media, por ejemplo, los reyes paganos, declarando haberse convertido al cristianismo, a veces obligaban a sus súbditos a someterse al bautismo, puesto que pensaban que el simple hecho de realizar este rito en las personas las convertía a todas en cristianas de forma inmediata, ya estuvieran dispuestas o no. Métodos más extremos se emplearon en fecha posterior. A los judíos que vivían en España, por ejemplo, se les dio a elegir entre convertirse al cristianismo o ser quemados en la hoguera. Pero este tipo de cosa no es lo que entendía el cristianismo primitivo por conversión. Toda conversión forzada, [p.55] tanto a una religión como a una ideología política, es, por supuesto, tiránicamente malvada. La conversión forzada al cristianismo es, además, un contrasentido, porque el cristianismo insiste en la integridad del juicio moral del individuo y en la libertad de elección.
Una segunda confusión que surgió en los tiempos post-apostólicos fue que, si una nación o una familia se convertía al cristianismo, sus descendientes no necesitaban convertirse: eran cristianos automáticamente, y permanecían así a menos que de forma personal optaran por no serlo.
Una tercera confusión mucho más general que existe hoy en día es que todas las personas por todas partes, siendo criaturas de Dios, también son hijos de Dios y no necesitan ninguna conversión. Pero Cristo mismo hizo una diferencia clara entre el nacimiento físico —por el cual nos convertimos en criaturas de Dios— y el renacimiento espiritual —por el cual nos convertimos en hijos de Dios—. No tenemos elección en cuanto a nuestro nacimiento físico; pero, según Cristo, nuestro renacimiento espiritual es posible solo por medio de un arrepentimiento consciente y personal, y una aceptación de él como Salvador y Señor (ver 1 Juan 1:8–9; 3:1–16).
En relación con esto, la narración de Lucas es particularmente instructiva. Él no solo nos dice que de vez en cuando se convertían multitudes de personas, sino que en Hechos 8:4–9:30 relata las conversiones de dos individuos muy diferentes; uno de ellos era un politeísta pagano de Etiopía y el otro un monoteísta judío profundamente religioso. Ambos necesitaban, y ambos experimentaron, la conversión. La película detallada de Lucas, en cámara lenta, [p.55] nos permite ver las etapas cruciales de sus renacimientos espirituales.
El primer elemento en la conversión del politeísta fue el puro atractivo de la fe monoteísta de Israel. El Dios de Israel era el creador y sustentador del universo; los muchos dioses del paganismo eran poco más que personificaciones y deificaciones de las fuerzas y los procesos ciegos del universo. El Dios de Israel era trascendente, por encima de toda la materia y todas las fuerzas del universo; y el hombre, hecho a su imagen, era asimismo superior a ellas en importancia. En el paganismo, los hombres mortales eran poco más que los esclavos, o los juguetes, de los dioses, condenados a ser desechados cuando los dioses perdieran interés en ellos, o abandonados a su destino, al que ni siquiera los dioses podían resistirse. Era comprensible que el etíope se hubiera cansado de estos absurdos; y justo antes de que el evangelista cristiano Felipe se encontrara con él, había subido a Jerusalén a buscar y adorar a Dios en el templo judío.
Ahora bien, dejar el politeísmo, o, de hecho, el ateísmo, para creer en la existencia del único Dios verdadero, es obviamente un primer paso necesario en la conversión. Pero eso no es toda la historia, ya que por sí solo deja sin contestar la pregunta de suma importancia: ¿Cómo puede el hombre acercarse a Dios y encontrar una relación personal correcta y satisfactoria con él?
El siguiente elemento, por tanto, en la conversión del etíope, fue su búsqueda personal de Dios por medio de la lectura de la Biblia. En Jerusalén, al parecer, había obtenido una copia de la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, la cual hablaba de forma elocuente del plan [p.56] de Dios para la redención, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Esa redención, tal como predijo Isaías, se conseguiría por medio de una gran figura mesiánica llamada el Siervo del Señor, a quien Dios enviaría al mundo. Él reinaría como rey universal, destruiría el mal, acabaría con la guerra, establecería la justicia y la paz mundiales, traería salvación a Israel y a las naciones y, finalmente, restauraría toda la creación.
Esta esperanza, garantizada por el amor, la racionalidad y el poder del Creador, no tenía nada que le igualara en el paganismo. Pero, ¡aún más llamativa era la predicción de que esta figura mesiánica sufriría rechazo, tortura y muerte como medio de conseguir la redención prometida! ¿Qué podría significar esto?
Cuando Felipe se encontró con él, el etíope había alcanzado el pasaje específico de Isaías que predecía los sufrimientos inocentes y sin represalias del Mesías: «Como oveja, fue llevado al matadero; y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia ... su vida fue arrancada de la tierra» (Hechos 8:32–33, citando Isaías 53:7–8). Felipe pudo decirle al etíope no solo que estas profecías se referían a Jesús, sino también que habían sido cumplidas por él y que su resurrección de la muerte había demostrado que Jesús, el inocente siervo sufriente, era de hecho el Rey-Mesías prometido, el Hijo de Dios y el Redentor.
Millones de personas han sentido el poder de esta historia de Jesús, el Rey divino que sufrió inocentemente y sin represalias; quien incluso oró por los que le crucificaron. ¿Pero qué significa esto exactamente para nosotros y para el mundo en general? ¿Lleva la implicación de que [p.57] si solo cada persona en el mundo siguiera el ejemplo de Cristo y aceptara sin represalias el sufrimiento que le sucede como consecuencia de sus propios pecados y de los de otras personas, entonces, por aceptar este sufrimiento, todo el mundo sería redimido?
Sin duda es cierto que, una vez que las personas se convierten en discípulos de Cristo, son llamadas para seguir su ejemplo y, en las diferentes situaciones de la vida, a sufrir sin represalias (1 Pedro 2:21–24). Pero debemos enfrentar las realidades de este mundo caído.
Los dos mil años que han pasado desde la muerte y la resurrección de Cristo han mostrado, por desgracia, que es poco realista la esperanza de que el mal, si no hay represalias, se esfume como un huracán y se convierta en una fuerza gastada. Ni tampoco, por supuesto, pueden los sufrimientos sin represalias de los inocentes en el presente o en el futuro rectificar las injusticias del pasado. De hecho, la Biblia nos dice claramente que solo la segunda venida de Cristo puede hacerlo, en la que vendrá en poder para ejecutar los juicios de Dios sobre este mundo malvado y para establecer su propio reino universal. La realidad de la situación es que, hasta que los hombres y las mujeres se conviertan, no tendrán ni el poder ni la disposición necesarios para seguir el ejemplo de Cristo en sus sufrimientos.
Entonces, ¿cuál es la relación entre sus sufrimientos y la conversión? Para encontrar la respuesta debemos seguir toda la exposición que hace Felipe del evangelio. Empezando con los versículos que hablaban de los sufrimientos sin represalias de Cristo —porque este es el punto que había alcanzado el etíope con su lectura—, Felipe sin [p.58] duda habrá pasado a exponer los versículos restantes de la profecía. Estos hablaban de aquellos más profundos sufrimientos sustitutorios de Cristo, por medio de los cuales los hombres y las mujeres individuales pueden ser reconciliados con su Creador. Según Isaías, no habíamos de obtener el perdón, la paz con Dios y la vida eterna siguiendo el ejemplo de Cristo y sufriendo nosotros mismos. «Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz»—dice el profeta —y no sobre nosotros—. Gracias a sus heridas, y no las nuestras, somos sanados.
Todos andábamos perdidos, como ovejas, pero el Señor hizo recaer sobre él, y no sobre nosotros, la iniquidad de todos nosotros. Dios ofreció su vida en expiación, dijo el profeta; y la metáfora que utilizó, siendo tomada del sistema sacrificial simbólico del antiguo Israel, no deja lugar a dudas. Cuando un antiguo israelita llevaba un animal inocente como ofrenda por su pecado, el animal moría, no como ejemplo de cómo el pecador a su vez podría sufrir por sus propios pecados y así encontrar el perdón; moría como sustituto en lugar del pecador, de manera que este ya no tuviera que sufrir él mismo la pena del pecado y morir. La doctrina de la reconciliación con Dios por medio de los sufrimientos sustitutorios de Cristo no siempre ha sido atractiva para todo el mundo; no todos la consideran buenas nuevas. Es difícil para nuestro orgullo aceptar que somos pecadores que necesitamos salvación. Pero si podemos contribuir a nuestra salvación, o ganárnosla, por medio del sufrimiento por nuestros propios pecados y por los pecados de los demás, recuperamos algo de nuestro orgullo, por lo menos.[p.59]
Pero el orgullo humano y la independencia de Dios son la raíz de nuestros problemas; no se puede conseguir ningún paraíso hasta que sean erradicados. Cuando llegamos a ver y a aceptar que no somos sino deudores espirituales que solo podemos ser perdonados por la gracia de Dios por medio de los sufrimientos sustitutorios de su Hijo, se corta la raíz de nuestro orgullo y se transforma nuestra relación con Dios. Así fue con el etíope: bajo estos términos se convirtió, se bautizó y siguió alegre su camino.
En el mismo capítulo de Isaías que condujo a la conversión del etíope, el profeta había anunciado que por su conocimiento el siervo justo de Dios, el Mesías, justificaría a muchos (Isaías 53:11); y el segundo caso de la conversión de un individuo que Lucas relata aquí es el de Saulo de Tarso, el hombre que posteriormente, como el apóstol Pablo, escribiría tan extensamente sobre la doctrina cristiana fundamental de la justificación por la fe. Él aprendió el significado de la justificación y su necesidad no solo en la Biblia, sino por su propia experiencia personal.
Durante toda su vida había sido un estricto monoteísta y un hombre profundamente religioso que había hecho un intento honesto —y, según él, exitoso— de guardar la ley religiosa y moral de Dios. De hecho, fue su celo por Dios lo que le hizo perseguir a los cristianos por lo que consideraba su declaración blasfema de que Jesús era igual a Dios. Pero cuando el Señor resucitado se le apareció en el camino de Jerusalén a Damasco, produjo tres revoluciones radicales en su pensamiento y comportamiento.
En primer lugar, puso de manifiesto el hecho de que, a pesar de su estricto monoteísmo —siempre había creído en la existencia de un solo Dios verdadero—, en el único [p.60] sentido que realmente importaba no era en absoluto creyente en Dios, ¡y nunca lo había sido! Ahora sabía que el Jesús a quien había estado persiguiendo era Dios encarnado; así que sus propias acciones habían demostrado no solo que no era creyente, sino que era enemigo de Dios.
En segundo lugar, puso de manifiesto el hecho de que todo su esfuerzo por guardar la ley de Dios había sido en vano. ¡Había acabado en su asesinato del Hijo de Dios! Estaba tan perdido como cualquier politeísta pagano. Ahora veía con una claridad cegadora que, si alguna vez iba a ser justificado y aceptado por Dios, tendría que ser solo sobre la base de la fe; y esto significaba que, como lo expresó más tarde, «siendo justificado gratuitamente por la gracia de Dios, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia» (ver Romanos 3:24–4:5 RVR1960).
En tercer lugar, su conversión tuvo un resultado trascendental. Antes de ella, cuando creía que la salvación dependía de sus méritos, era un intolerante perseguidor y un egocéntrico a quien no le importaba en absoluto la salvación del mundo fuera del judaísmo. Pero, cuando descubrió que la salvación no era por méritos sino por la fe, nunca volvió a perseguir a nadie. Al contrario, se convirtió en el más grande de todos los primeros misioneros cristianos. No es una exageración decir que, por medio de su exposición oral y escrita de la doctrina de la justificación por la fe, millones de personas por todo el mundo hasta el día de hoy han encontrado la libertad espiritual y la paz con Dios.
8. El verdadero internacionalismo
El racismo es seguramente uno de los peores males que jamás han afligido a la humanidad. Quizás exista una chispa de orgullo racial instintivo en cada uno de nosotros, aunque no estalle nunca en una discriminación contra las minorías, una persecución directa, o la llamada limpieza étnica. Pero, hace no mucho, el racismo, formalizado deliberadamente como un sistema riguroso de pensamiento político, sepultó a Europa y Asia en una horrible conflagración.
La primera etapa llegó en el siglo diecinueve con pensadores como de Gobineau, de Francia, que sostenía que de las tres razas principales del mundo, solo la blanca era verdaderamente noble y que, entre los blancos, la raza aria era suprema.
Después vino James Hunt, el fundador de la Sociedad Antropológica de Londres. Enseñaba que los aspectos [p.62] morales e intelectuales de una persona eran cualidades raciales, de igual manera que el tamaño y la forma del cráneo; que todas las cualidades raciales eran innatas e inalterables y que, por tanto, creer en la «igualdad de toda la humanidad» era un prejuicio no científico que debería ser abandonado.
A esta mezcla ya peligrosa, pensadores como Vacher de Lapouge de Francia y Otto Ammon de Alemania añadieron el veneno mortal del darwinismo social. Proclamaron que era una ley de la naturaleza que, en la lucha por la vida, las razas con las cualidades más aptas sobrevivieran y se volvieran dominantes, mientras que otras razas más débiles fueran sometidas o eliminadas. Para ellos era evidente que la raza aria era la más apta en todos los sentidos, así que había sido predestinada por las leyes deterministas irresistibles del universo para tener la supremacía sobre todas las demás.
El resultado de tales teorías fue una devaluación inmediata y catastrófica de los seres humanos en general. Puesto que ya no se creía que la vida humana había sido creada a imagen de Dios, no se consideraba sagrada. Se podía eliminar justamente a millones de personas sin motivo de queja. Las leyes de la naturaleza dictaban que solo sobrevivieran los más adaptados.
Finalmente llegaron teóricos como el infame inglés germanizado H. S. Chamberlain. Fue él quien predicó que la raza judía era malvada y suponía una amenaza para la sociedad mundial, y que los alemanes eran el pueblo escogido, destinado por la naturaleza a eliminar aquella amenaza. Tales ideas embriagaron y trastornaron a Hitler, con los resultados que conocemos demasiado bien.[p.63]
Ahora bien, el antisemitismo no es el único mal al que ha dado lugar el racismo; pero ha sido, por desgracia, una mancha demasiado frecuente en la historia de la cristiandad. Es cierto que, desde su comienzo, como nos muestra la historia de Lucas, el cristianismo fue obligado a apartarse del judaísmo en cuanto a varios asuntos fundamentales y, en particular, en cuanto a la cuestión de la raza. En el judaísmo, la raza era de importancia vital; el cristianismo la consideraba irrelevante. Para comprender esta diferencia, sin embargo, debemos intentar ver primero por qué la cuestión de la raza era —y es— tan importante para los judíos, y después debemos permitir que Lucas nos muestre por qué y en qué sentido el evangelio cristiano proclama que, en Cristo, «ya no hay judío ni griego, ... sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús» (Gálatas 3:28).
La nación de Israel —solo se llamaron judíos más adelante en la historia— surgió relativamente tarde entre las naciones del mundo antiguo. Pero, desde el principio, esta nación afirmó, según el Antiguo Testamento, ser una raza especial, destinada no por las fuerzas automáticas o deterministas del darwinismo social, sino por el Creador mismo, a desempeñar un papel único en la historia. Esta afirmación es creíble, puesto que a lo largo de muchos siglos Israel fue, en un sentido, literalmente único. Todas las otras naciones, por muy brillantes que fueran en las artes civilizadas, la administración y la ingeniería, estaban hundidas en los absurdos degradantes del politeísmo, adorando a las fuerzas deificadas de la naturaleza, al dios sol, al dios luna, al dios de la fertilidad y otras cosas por el estilo.[p.64]
En cambio, Israel —y no solo algunos pensadores avanzados entre el pueblo, sino la nación entera— resaltó, siendo solitaria y distinta en su testimonio acerca del único Dios verdadero que era trascendente y estaba por encima del universo y todas sus fuerzas, el Creador y sustentador de todo. Es comprensible, por tanto, que Israel considerara su monoteísmo superior al animismo y politeísmo de las demás naciones; pero su doctrina monoteísta, a diferencia de la teoría de la superioridad de la raza aria, no implicaba que los israelitas fueran una raza superior. Todo lo contrario. La doctrina de Israel de la creación, que aparece en el Antiguo Testamento, enseñaba que todos los hombres en todas partes, y de cualquier raza, son criaturas de Dios, hechos a su imagen. A este respecto, todos son iguales; cada individuo y cada raza, incluso las más débiles y no solo las más adaptadas, es igualmente valiosa y significativa. Toda vida humana es sagrada.
Además, el Antiguo Testamento asevera repetidamente que la llamada de Dios a Israel para cumplir su papel único en la historia no se le otorgó principalmente para su propio bien, sino para que, a través de Israel, todas las otras naciones de la tierra finalmente fueran bendecidas. Un día, a través de Israel, Dios enviaría al Mesías judío para ser el Salvador del mundo y, cuando llegara, millones de gentiles encontrarían la salvación a través de él.
Mientras tanto, para los judíos, la pertenencia a esta raza única con su papel único era de suma importancia. Si los gentiles se convertían del paganismo a la fe en Dios, por supuesto que podían ser adoptados, por así decirlo, en la raza judía. Pero, para que eso ocurriera, los hombres tenían que someterse al rito judío de la circuncisión, [p.65] la señal de los descendientes espirituales, si no físicos, de Abraham, el antepasado de la raza judía; y tanto los hombres como las mujeres tenían que someterse a las leyes judías de alimentos y de pureza, que hacían difícil, si no imposible, el contacto social libre con otros gentiles. Algunos se sometieron, como Helena, la reina de Adiabene, y su hijo Izates. Pero muchos otros se resintieron por ello, porque parecía ser una forma de racismo religioso intolerante que sostenía que los judíos eran intrínsecamente mejores que todas las demás razas.
Por supuesto que no era así. Los padres que prohíben a sus hijas adolescentes que vayan a fiestas donde algunos consumen drogas no están diciendo que sus hijas sean intrínsecamente mejores que otras adolescentes. Están admitiendo que son tan débiles como las demás y que, si no las protegieran de mezclarse con drogadictos, bien podrían sucumbir a la presión social.
Lo mismo pasaba con Dios e Israel. El mundo gentil que les rodeaba estaba plagado de toda clase de perversión sexual, infanticidio, engaño, opresión comercial, social y política, crueldad y asesinato. Dios, por tanto, estableció las leyes de alimentos y de pureza para que sirvieran de defensas perimetrales alrededor de los judíos que protegerían la ciudadela interior de los valores sociales y religiosos del judaísmo. La queja constante de sus propios profetas en el Antiguo Testamento es que, cuando Israel ignoraba aquellas leyes, esto les llevaba a transigir con las prácticas gentiles decadentes, y provocaba el desastre moral y espiritual.
Por tanto, no fue un asunto insignificante cuando, como nos dice Lucas, los primeros cristianos, que eran [p.66] judíos, abandonaron aquellas defensas, aquellas reglas y regulaciones. No abandonaron, por supuesto, el monoteísmo ni las normas morales de la ley de Israel. Pero sí abandonaron la obsesión de Israel con los privilegios especiales de su raza. Derribaron las barreras entre judíos y gentiles y declararon que, por medio de Cristo, Dios estaba haciendo algo nuevo en el mundo. Estaba reconciliando tanto a los judíos como a los gentiles, primero consigo mismo y después los unos con los otros a través del mismo Cristo. Estaba creando un «nuevo hombre», una comunidad mundial en la que la raza sería algo irrelevante y reinaría el amor mutuo en vez de la hostilidad (ver Efesios 2 RVR1960).
Las implicaciones mundiales de este cambio fueron trascendentales, y Lucas no fue lento para reconocerlas. De hecho, dedicó una sección entera de su historia a describir el incidente que resultó ser el catalizador que provocó el cambio (Hechos 10:1–11:18).
Lo primero que hubo que eliminar fueron las leyes de alimentos y las regulaciones rituales de pureza que inhibían la comunión social entre los judíos y los gentiles. Cristo mismo había señalado que los lavamientos rituales externos eran, después de todo, solo símbolos. No podían afectar o limpiar la corrupción del corazón humano; pero pueden, y a menudo lo hacen, convertirse en un sustituto moral y cegar los ojos de una persona a su verdadera impureza moral y espiritual. Por tanto, Cristo, con autoridad divina, abolió las leyes de alimentos y de pureza (Marcos 7:1–23). Y cuando el apóstol Pedro fue invitado por un devoto centurión romano a visitarle en su casa para explicar el evangelio cristiano, Dios intervino con una [p.67] lección práctica y vívida para confirmar a Pedro de forma directa que ahora era libre de ir y comer con los gentiles.
Después Dios dio otra lección más fundamental a Pedro. Muchos judíos habían caído en la trampa de pensar que, a pesar de sus pecados personales y nacionales, su papel privilegiado significaba que eran, por definición, mejores que los gentiles; y que, por muy nobles y honestos que fueran algunos individuos gentiles, no obstante, al ser gentiles eran, por definición, inmundos e impíos. Se tuvo que enseñar a Pedro que no existe semejante división de los seres humanos en primera y segunda clase: a nadie, sin importar su raza, se le puede considerar por definición común o impío (Hechos 10:28).
Por tanto, estas dos lecciones ya habían preparado al judío Pedro y a sus amigos judíos para ir y ponerse al lado de los gentiles sobre la base de su común humanidad. Pero fue el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios crucificado y resucitado, el que unió los corazones de los judíos y los gentiles. Al pie de la cruz de Cristo, los judíos y los gentiles descubren su común culpa. Esa cruz declara que, hayamos pecado mucho o poco, no existe diferencia entre todos nosotros en este aspecto, en que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Podemos ser justificados, pero solo por medio de la gracia inmerecida de Dios, que está a nuestra disposición por medio de Cristo y la redención conseguida por su sacrificio por el pecado. La cruz de Cristo, por la misma salvación que nos ofrece, proclama que todos estamos en bancarrota moral, sin base alguna para presumir de estar por encima de los demás (Romanos 3:21–31).
Es por medio de la resurrección de Cristo que los judíos y los gentiles descubren también quién será su [p.67] común juez (Hechos 10:42) y su común necesidad de salvación. Y es por medio de la resurrección de Cristo que los judíos y los gentiles pueden recibir el perdón de los pecados en exactamente los mismos términos, es decir, por medio de la fe sencilla, directa y personal en el Señor Jesús vivo (10:43).
Había más. Cuando Cornelio y sus amigos gentiles confiaron en Jesús, Dios les dio su Espíritu Santo de la misma manera que se lo había dado anteriormente a Pedro y a sus compañeros creyentes judíos (11:15–18). Para sorpresa suya y después para gran alegría suya, aquellos judíos y gentiles descubrieron que ya compartían una vida común, nada menos que la vida del Espíritu Santo morando dentro de ellos, que automáticamente los transformaba en una unidad espiritual, un cuerpo en el Señor. Esto significó para ellos el fin inmediato del racismo, el amanecer del verdadero internacionalismo.
Todavía hoy, esta es la base y este es el poder de esa unidad mundial que une a todos los verdaderos creyentes en Cristo, independientemente de su raza. Y es este mismo poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, más que un sistema de leyes de alimentos, rituales, ritos y segregación social, lo que posibilita a los verdaderos creyentes resistirse a las presiones de un mundo pecaminoso y vivir una vida de santidad genuina y creciente.
Sin embargo, siendo realistas, en este fragmento glorioso de la historia de los Hechos, Lucas concluye con una nota sombría. La clase dirigente del judaísmo en Jerusalén quedó consternada ante la manera en la que los cristianos se deshacían de los privilegios de los judíos y se unían a los gentiles, sin requerir que estos se hicieran judíos. [p.69] Por tanto, dicha clase dirigente se confabuló con Herodes cuando este utilizó su poder político para proscribir y perseguir a los líderes y predicadores cristianos (12:23). Sin embargo, esto no representa ninguna base para que los cristianos se sientan superiores a aquellos antiguos judíos. De vez en cuando en el curso de los siglos, el cristianismo decadente ha utilizado las mismas tácticas contra aquellos a quienes ha considerado sus enemigos. La mejor reacción sería, en primer lugar, aprender de Lucas lo que es el verdadero cristianismo, para después abrazarlo y renunciar a todo racismo de toda clase, y a todo intento de discriminación política basado en la religión.
9. La lucha contra la opresión religiosa
Una de las características más horribles de la historia de nuestro lamentable mundo ha sido seguramente la pena y la opresión provocadas por la religión. Los ateos han señalado a menudo, y correctamente, que, como dijo el antiguo poeta romano Lucrecio, «una y otra vez la religión ha dado a luz actos pecaminosos e impíos».1 La barbarie citada por Lucrecio en particular era el sacrificio por parte de Agamenón de su hija virgen Ifigenia, en el altar de la diosa pagana Artemisa, para ganarse el favor de aquella diosa. Pero las supersticiones paganas no han sido las únicas culpables, ni las peores. La cristiandad cuenta también con su vergonzoso registro: cruzadas por llamadas naciones cristianas contra los infieles, innumerables personas quemadas y torturadas por ser supuestos herejes, [p.72] todo ello a pesar de la prohibición clara de Cristo mismo del uso de la violencia para extender o proteger su reino (ver Juan 18:36–37). En Inglaterra, en diversas ocasiones, monarcas que declaraban ser cristianos incluso quemaron a personas en la hoguera por poseer y leer las palabras de Cristo en la Biblia.
Por supuesto, la Biblia misma protesta contra esta clase de cosas tan fuertemente como cualquier ateo. Cristo mismo lamentó el largo historial de su propia nación judía en cuanto a la persecución de los profetas; echó del templo a aquellos que explotaban la religión con el propósito de hacer dinero y así oprimir a los pobres; denunció a ciertos profesionales religiosos —los fariseos— que por fuera parecían ser santos, mientras que por dentro estaban moralmente corruptos; y después, con imparcialidad absoluta, advirtió a sus discípulos que, de vez en cuando, se levantarían dentro de su propio reino e iglesia hombres en alto cargo que golpearían a los otros siervos y vivirían vidas inmorales y autoindulgentes (Lucas 12:45–46). El hecho es que la religión, en las manos de hombres que nunca han experimentado ninguna regeneración personal, a menudo puede fomentar las peores características de la naturaleza humana caída; aunque, para ser justos, la ideología política, cuando se adopta como una fe cuasi religiosa, ha producido a menudo horribles ejemplos de la misma clase de cosas.
Sin embargo, por serios que sean todos estos escándalos, son evidentemente corrupciones de la verdadera religión. Más peligrosas, porque no son tan evidentemente equivocadas, son las doctrinas y prácticas que parecen ser respetables desde el punto de vista religioso pero que, si [p.73] se adoptaran, transformarían el verdadero evangelio de Cristo en una forma de esclavitud espiritual, menos espeluznante que otras perversiones como las que acabamos de considerar, pero fundamentalmente más seria. De hecho, en la siguiente sección de Hechos (12:25–16:5), una de los mayores intereses de Lucas es registrar la reacción de los apóstoles a los intentos primitivos de incorporar tales doctrinas y prácticas al cristianismo.
Lucas nos dice (15:5) que ciertos «creyentes» —aunque no explica en qué sentido eran creyentes—presuntamente creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios; y eso, por supuesto, era bueno— comenzaron a tergiversar los términos y condiciones de la salvación hasta tal punto que Pedro declaró que su enseñanza pondría «sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar». Pedro consideraba que la imposición de semejante esclavitud espiritual a la gente, cuando todo el propósito del evangelio es liberar a las personas, era equivalente a «provocar a Dios» (15:10). ¡Qué palabras tan fuertes! Pero coinciden con el fervor del llamamiento de Pablo a los cristianos de Galacia cuando estaban preocupados por parecidas distorsiones del evangelio: «Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud» (Gálatas 5:1).
En relación con esto, Lucas nos ofrece en primer lugar un resumen de lo que Pablo predicó en la sinagoga judía de Antioquía de Pisidia sobre el tema de la salvación (Hechos 13:14–41). Pablo dejó claro que lo que Dios estaba ofreciendo a la humanidad por medio de Jesucristo era principalmente una salvación que libera a las personas: [p.74] «Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús ... a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación ... “a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”» (13:23, 26, 47).
¿Pero salvación en qué sentido? Para ilustrar su punto, Pablo les recuerda que su nación ya había experimentado la salvación de Dios en diversos niveles. Cuando se habían visto obligados a trabajar como extranjeros sin derechos civiles en los campos de trabajos forzados del antiguo Egipto, la salvación había significado ser liberados de la tiránica opresión económica, social y política. También significaba libertad para la autodeterminación como nación y libertad para adorar y servir a Dios de acuerdo con su conciencia. Más tarde, cuando la contemporización con la idolatría, la inmoralidad y el vicio de las naciones que les rodeaban les llevó a ser dominados por ellas, la salvación había significado liberación de las consecuencias esclavizantes de sus propias prácticas pecaminosas y desobediencias contra Dios.
Así que ahora, con Jesucristo, el descendiente del libertador prototípico de Israel, el Rey David, la salvación significaba liberación y libertad. Pero ¿de qué?
En primer lugar, del enemigo universal de la humanidad, la muerte (13:32–37). Porque ¿cuál es el sentido último de la existencia si todas nuestras libertades sociales y políticas, todo nuestro progreso hacia un nuevo orden mundial, solo avanzan a cada individuo, cada nación, cada civilización y todo el universo hacia la frustración emocional e intelectual de una muerte universal carente de significado? Por medio de la resurrección de Jesucristo, Dios ha demostrado que el universo no es un sistema[p.75] cerrado de causa-efecto. Un día será restaurado y liberado de su esclavitud al declive y a la corrupción.
Por lo tanto, estas son unas noticias maravillosas; pero muchas personas no lo ven así. El instinto les dice —y la Biblia lo confirma— que, si toda la humanidad va a resucitar, entonces también habrá un Juicio Final. Debe ser así. La idea de que Dios resucite a toda la humanidad a una vida eterna gloriosa, y simplemente ignore los pecados e injusticias cometidos en esta vida, es evidentemente un cuento de hadas, no tiene ningún sentido moral. Pero es este temor a tener que comparecer un día ante Dios como juez lo que hace que la religión les parezca a muchas personas opresiva, de modo que que prefieren pensar que no habrá ninguna resurrección. Pablo lo sabía bien; la congregación en la sinagoga de Antioquía tenía sus propias razones personales, como todos las tenemos, por las que temer un juicio después de la muerte; pero, además, sus compatriotas de Jerusalén y sus líderes religiosos habían crucificado a Jesús, motivados por animosidad religiosa. Debían haber pensado que la resurrección de este traería consecuencias demasiado terribles como para poder contemplarlas.
En este contexto histórico, por tanto, la relevancia del segundo elemento de la salvación se ve con gran claridad. Ninguna reiteración de las demandas de la ley por parte de Dios podría haber cambiado la hostilidad en los corazones de los que habían crucificado a su Hijo. Ninguna promesa por parte del pueblo de intentar guardar la ley de Dios en el futuro podría haber barrido la culpa de su pecado, haciendo posible que Dios los perdonara con justicia. El evangelio es que Dios mismo emprendió la tarea de eliminar este impasse espiritual.[p.76]
En este punto crucial de la historia del mundo, Dios aprovechó la ocasión de la hostilidad del hombre contra su Hijo para hacer lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado que haría (13:27–35). En su amor, Dios, en la persona de su Hijo, llevó sobre sí mismo el castigo por el pecado humano que requería su justicia, y pagó la pena por medio de su propio sufrimiento, haciendo así posible el perdón para todos aquellos que se arrepintieran y creyeran. Y no solo el perdón —porque este se podría interpretar como un simple perdón por este o aquel pecado específico, o incluso por el pecado aislado de crucificar a Cristo—, sino la justificación, lo que se describe como algo que nadie podía lograr, ni siquiera por medio de los esfuerzos más sinceros por guardar la ley de Dios dada a través de Moisés (13:39).
Cuando decimos que la acción de alguien fue justa, estamos declarando que hacía lo correcto y que aprobamos su acción. Otra vez, si alguien es acusado de un crimen y en el juicio la corte le justifica, significa que la corte le declara inocente de los cargos que se le imputaron. Pero cuando la Biblia dice que Dios justifica a aquellos que creen, claramente no significa que Dios apruebe todo lo que han hecho o que Dios considere la mayor parte de su vida aceptable. Y desde luego no significa que Dios los considere inocentes, porque Dios declara que todos son pecadores culpables.
Entonces, ¿qué significa la palabra «justificar» en la Biblia? La famosa afirmación del Nuevo Testamento de que Dios «justifica al malvado» (Romanos 4:5) obviamente no significa que Dios considere el mal un comportamiento inocente, ni aceptable en general. ¿Significa entonces, [p.77] quizás, que Dios hace que el malvado sea justo, cambiándole y convirtiéndole gradualmente de un pecador en una «buena persona»? ¡No! Por supuesto que Dios hace esto con cada uno que cree de verdad; pero, en la Biblia, el proceso por el que lo hace se llama santificación, no justificación. Y la diferencia de significado no es una cuestión sin importancia. La santificación es necesariamente un proceso largo y extendido que implica mucho esfuerzo por parte del hombre y a menudo un sufrimiento considerable. Y las normas de santidad que Dios requiere son tales que con todo realismo él nos recuerda que nunca seremos perfectos en esta vida. Al final de la vida aún mereceremos su veredicto: «todos han pecado [en el pasado] y [aún] están privados de la gloria de Dios [en el presente]» (Romanos 3:23).
Por tanto, si la aceptación de Dios dependiera de nuestro progreso en santidad, nadie podría estar seguro en esta vida de ser aceptado finalmente por Dios; y nadie que tuviera una idea de las normas que Dios requiere se atrevería a presumirlo. Y, puesto que para una persona el no disfrutar de la aceptación de Dios es el mayor de todos los desastres, el intento de obtener esa aceptación por medio del progreso en santidad, seguido de la conciencia constante e inevitable de no tener lo suficiente, convertiría todo el proceso en una tarea imposible y opresiva, en una clase de esclavitud. Sería como decirle a un adolescente que ha llevado sin permiso el coche nuevo de su padre y lo ha destrozado en un accidente que ahora debe restaurarlo a su perfección original y que, hasta que esté completa la restauración, no podrá estar seguro del amor incondicional, el perdón y la aceptación de su padre. [p.78] Un chico concienzudo estaría opresivamente agobiado por lo que sería, para él, una tarea tan imposible. Un chico menos concienzudo se convertiría en un rebelde. Estas son precisamente las posturas en las que se encuentran muchas personas en relación con Dios.
Qué diferente sería si el padre asegurara primero al muchacho que ya estaba completamente perdonado y que lo aceptaba independientemente de su éxito en reparar el coche; pero que, con la confianza de haber sido ya aceptado, se esperaba que cooperara con su padre en la reparación del coche, y que lo hiciera aún más mientras se hacía mayor. Eso es exactamente lo que Dios hace por las personas cuando las justifica en el sentido bíblico de la palabra. La justificación no es el proceso largo y extendido de arreglar todo lo que no funciona en nuestra vida. Es la declaración instantánea que hace Dios en el momento en que una persona se arrepiente y cree, de que la perdona y la acepta ahora y para siempre; de que la aceptación de Dios no depende del éxito que tenga la persona en enmendarse. Ya está libre, ahora y para siempre, de cualquier cargo que pudiera imputarle la santa ley de Dios; pero, con esa confianza, se espera que, en comunión con Dios, empiece el largo proceso de desarrollar una vida santa.
¿Pero —dice alguien—, cómo puede ser así? ¿Cómo puede Dios declarar que un hombre está libre de cualquier cargo que pueda imputarle la ley de Dios, mientras que el hombre mismo, por muy sincero que sea, todavía es un pecador y está lejos de la perfección? El principio según el cual Dios puede hacerlo es enunciado por Pablo en su Epístola a los Romanos (6:7); pero, una vez más, debemos asegurarnos de traducir exactamente el griego de Pablo.[p.79] Lo que dice —traducido literalmente— es: «el hombre que ha muerto ha sido justificado del pecado».
Imaginemos un país en el que el asesinato sea un delito castigado con la pena capital. Mientras un asesino viviera, estaría bajo la condenación de la ley y sujeto a su castigo. Pero, una vez que este sea ejecutado y haya pagado la pena de la ley, es justificado y sale de la jurisdicción de la ley para siempre. Ahora bien, el castigo por nuestro pecado contra Dios era la separación eterna de Dios, es decir, la muerte eterna. No podríamos nunca acabar de pagar aquella pena si tuviéramos que pagarla nosotros mismos. Pero lo que nunca podríamos hacer, Dios lo ha hecho por nosotros en Cristo. Para todos aquellos que confían en Cristo, Dios está dispuesto a considerar la muerte de Cristo como si se tratara de la muerte de ellos; y así, para ellos, la pena de la ley está pagada y pueden ser declarados justificados.
¿Pero cómo puede ser justo que una parte inocente, Cristo, sufra el castigo de la ley por los pecados de otras personas? La respuesta es que, en ese sentido, no se trata de que Cristo muera por los pecados de otras personas. Consideremos ahora lo que implica creer en Cristo. No significa simplemente creer que Jesús es el Hijo de Dios. Significa llegar a ser uno con él. De la misma manera en que el matrimonio hace que un hombre y una mujer sean uno físicamente, la Biblia explica que aquel que confía en Cristo, y le recibe, llega a ser uno con él espiritualmente (1 Corintios 6:17). Porque Cristo no es solo un ser humano más. Es el Dios-Hombre, el gran hombre representativo, que incorpora a sí mismo a todo el que confía en él. Al morir llevó sus pecados y pagó su pena; [p.80] resucitado dela muerte, comparte con ellos su vida de resurrección. Unidos a él, ellos son aceptados por Dios tan completamente como lo es él, y se les otorga el estatus permanente de hijos de Dios. Y aquí está el secreto de por qué esa justificación por la fe no conduce a una forma de vida irresponsable y permisiva. El creyente se encuentra unido con Cristo en una colaboración práctica y viva, con nuevas motivaciones y un nuevo poder para proseguir una santidad progresiva.
Pero ha resultado notoriamente difícil para algunas personas captar, cuando el evangelio habla de justificación por la fe, lo que significa «fe» en este contexto. Esa fue, por ejemplo, la dificultad que, según Lucas, había detrás de la disputa en las iglesias primitivas, a las que hicimos referencia anteriormente. Algunos judíos que habían llegado a creer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, aún pensaban que el rito iniciático de la circuncisión, seguido del guardar la ley de Moisés, era absolutamente necesario para la salvación (Hechos 15:1, 5). Y desde entonces mucha gente, pensando que el bautismo es el equivalente cristiano de la circuncisión judía, ha afirmado que el bautismo y el guardar la ley de Dios son condiciones necesarias e indispensables para que una persona sea salva. El resultado inevitable de creer esto es que nadie puede saber en esta vida si es aceptado por Dios, puesto que nadie puede saber si ha guardado la ley de Dios lo suficientemente bien para hacer lo que es imposible de todos modos, es decir, merecer la salvación. Así que, como declaró Pedro, convierten el mismo evangelio de libertad en un yugo de esclavitud. Lucas, siendo un historiador muy perspicaz, vio cuán crucial era este debate para la misma supervivencia [p.81] del evangelio cristiano, y registró con cuidado, para siempre, el veredicto liberador unánime de todos los apóstoles: «creemos que somos salvos [no por la circuncisión ni por guardar la ley, sino] por la gracia de nuestro Señor Jesús» (15:11).
Notas
1De Rerum Natura, Libro 1, II. 82–3.
10. La inviolabilidad de la personalidad humana
En algún momento alrededor del año 49 d.C., Pablo, el apóstol cristiano, dio un paso trascendental y repleto de consecuencias inmensurables para todo el mundo occidental. Cruzó desde Asia y, por primera vez, predicó el evangelio en una ciudad europea. Pero, casi inmediatamente, se metió en problemas. Había en la ciudad un grupo de hombres de negocios que poseían, o al menos manejaban, a una médium que tenía un espíritu. Pablo exorcizó al espíritu, lo que acabó con los pagos que los hombres de negocios recibían del público por consultas con la médium. Tras esto, con el apoyo de la furiosa multitud, arrastraron a Pablo y a su compañero, Silas, llevándolos ante los magistrados. «Estos hombres —alegaron— son judíos, y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar».[p.84]
Enfrentándose a una conmoción civil, los magistrados no esperaron a llevar a cabo una investigación adecuada: ordenaron que se les arrancara la ropa, que se los azotara severamente y que se los echara en una celda de alta seguridad en la cárcel local (Hechos 16:11–40).
Ahora bien, obviamente la pérdida de ingresos basta para explicar la oposición de los hombres de negocios; pero difícilmente explicará la furia de las personas de entre la multitud a las que, en otras circunstancias, no necesariamente les habría molestado tanto que los ricos hombres de negocios sufrieran una reducción de sus ingresos. El hecho es que la llegada de los misioneros cristianos tocó tres áreas de sus vidas de una manera que, como sintieron instintivamente, amenazó su identidad y seguridad personales. Y, puesto que el evangelio todavía puede afectar a las personas de esta manera, valdrá la pena analizar estas causas en detalle.
En primer lugar estaba la cultura nacional. La ciudad de Filipos, aunque estaba situada en Macedonia, era una colonia romana, independiente de la administración provincial circundante, con una organización gubernamental inspirada en la misma Roma. Sus ciudadanos no solo eran europeos; también eran ciudadanos de Roma, y estaban muy orgullosos de ello. Se vestían como romanos y a menudo hablaban latín en lugar de griego.
Y los misioneros no solo eran asiáticos: ¡eran judíos! La propia idea de que unos judíos asiáticos supusieran que podían enseñar algo a los ciudadanos romanos europeos de Filipos se consideraba un insulto para su superior cultura occidental —lo que, incidentalmente, resulta irónico; porque hoy en día en muchos países asiáticos algunas [p.85] personas consideran el evangelio una religión occidental y un insulto para su propia cultura—.
Pero más aún: en una gran sociedad cosmopolita internacional como aquella en la que se había convertido el imperio romano, las personas se habrían apegado a su propia cultura nacional como un medio de reivindicar su identidad personal individual y de no perderse en un mar de humanidad uniforme y carente de significado. La gente aún piensa lo mismo hoy. Y allí donde un gobierno totalitario ha reprimido la cultura local, como Franco reprimió durante muchos años el idioma y la literatura catalanes en España, es comprensible que, cuando se quita la represión, la cultura nacional local se reafirme y esté resentida por la intrusión de la cultura ajena.
Además, se tiene que admitir que, en muchas partes del mundo, los predicadores cristianos visitantes a menudo han fallado en distinguir entre las verdades fundamentales del evangelio y los adornos culturales, la música, la arquitectura, el estilo de presentación y demás, los cuales se han acumulado alrededor del evangelio en sus países de origen. Al hacer esto, han embrollado el mismo evangelio en las mentes de su audiencia extranjera, provocando resentimientos innecesariamente.
Pero Pablo era profundamente consciente de este peligro. Su propio cuidadoso respeto por la cultura de las demás personas se muestra en una carta que escribió posteriormente a otra ciudad griega:
Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío ... Entre los que viven [p.86] bajo la ley [mosaica] me volví como los que están sometidos a ella … Entre los que no tienen la ley [mosaica] me volví como los que están sin ley —aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo— … Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. (1 Corintios 9:19–22)
Podemos estar seguros, por tanto, de que Pablo no habría atacado ni habría intentado reprimir algo de la cultura de los filipenses que fuera bueno y saludable, ni habría intentado imponerles algo que fuera simplemente cultural y procedente de su propio trasfondo judío y asiático.
Eso, sin embargo, nos lleva a la segunda área en la que los filipenses se sentían —o decían sentirse— amenazados por el evangelio cristiano. Las leyes del Estado, según afirmaban ellos, hacían que fuera ilegal para ellos, como romanos, aceptar o practicar las costumbres judías. Y es comprensible que las personas que viven bajo gobiernos totalitarios severos tengan miedo de meterse en problemas con las autoridades. Lo último que desearán hacer es ser descubiertos asistiendo a alguna reunión religiosa ilegal. Pero, en esta ocasión, sus temores eran de hecho sin fundamento. En este período específico de la historia —a diferencia de lo que ocurrió veinte años o más después—, ni el judaísmo ni el cristianismo estaban prohibidos por el gobierno romano. Y aunque, en teoría, el gobierno romano se reservaba el derecho de prohibir que sus propios ciudadanos practicaran religiones extranjeras incompatibles con la religión nacional de Roma, en la práctica el gobierno no restringía a sus ciudadanos a este respecto. [p.87]
Por otro lado, lo que era altamente ilegal —y de esto sí se preocupaba enormemente el gobierno imperial central— era que un magistrado azotara a un ciudadano romano públicamente y lo mandara a la cárcel sin llevar a cabo primero una investigación adecuada. Y Pablo, el misionero cristiano, aunque era judío, también era ciudadano romano, un igual de cualquiera en Filipos. Si bien la multitud en su furia no lo sabía, los magistrados sí deberían haberlo sabido. Pero esta no sería la última vez que unos magistrados y jueces actuarían de forma contraria a su propia constitución y leyes para poner tras las rejas a unos cristianos indeseados. No obstante, esto hace que la apelación de los filipenses a la ley parezca bastante poco convincente.
Lo que nos lleva a la tercera razón, y quizás la más importante, por la que los filipenses sentían que el evangelio cristiano suponía una amenaza para su seguridad personal. La acción de Pablo al poner fin a la habilidad de la médium de adivinar la suerte cortó una fuente de guía sobrenatural que muchas personas de la ciudad anhelaban y consideraban una ayuda indispensable para tener éxito en la vida —y, de hecho, para sobrevivir— en las duras condiciones del mundo antiguo. Y estaban resentidos con Pablo por esto; aún más porque, cuando este llegó, la médium con el espíritu le había dado una bienvenida favorable y gran publicidad; pero Pablo las había rechazado y había echado fuera al espíritu. Por el momento, eso debió haber hecho que el cristianismo pareciera una religión extraña, insensible, puritana y entrometida que no tenía ninguna compasión por las necesidades psicológicas de los individuos perdidos en las aterradoras complejidades de la vida. No es de extrañar que la multitud estuviera furiosa.[p.88]
Entonces, ¿por qué hizo Pablo esto? Precisamente a causa de su compasión y su respeto por la inviolabilidad sagrada de la personalidad humana. La médium con el espíritu había sido invadida y dominada por un poder ajeno. Puesto que Lucas lo describe como un espíritu de adivinación, deducimos que cuando el demonio pronunciaba sus profecías a través de ella, la voz que procedía de ella no era su propia voz natural, sino un sonido extraño y antinatural. Esto seguramente habría impresionado a los filipenses y les habría parecido ser una evidencia de que sus profecías procedían de alguna fuente sobrenatural. Pero, al cristiano Pablo, solo le habría producido compasión por la mujer, repugnancia ante la distorsión de una personalidad humana por parte de un espíritu maligno y una profunda indignación al ver que unos hombres de negocios sin principios eran «amos» de otro ser humano y usaban su aflicción para hacer dinero.
Si esto formaba parte de la cultura de los filipenses, entonces esa parte era francamente malvada. Entonces, si uno intentara defenderla, se encontraría defendiendo sobre la misma base a los capos de la droga y a los traficantes que hacen dinero destruyendo las mentes de las personas; o la costumbre india de sati, ahora prohibida, en la que, presionada por la cultura circundante, una viuda se ve obligada a sacrificarse en la pira funeraria de su marido.
Y, además, Pablo hizo lo que hizo también por el bien de los clientes de la médium. El espiritismo de hecho no se preocupa nada por la personalidad humana, sino que tiende a socavarla y, finalmente, a destrozarla. Pretende ser capaz de advertir de peligros y desastres venideros para que las personas puedan intentar evitarlos, si es [p.89] posible. Pero todo es en vano; porque cuando suceden accidentes, enfermedades o la muerte, lo que pasa tarde o temprano, el espiritismo no sabe nada del amor y la fidelidad de Dios el Creador que posibilitan al creyente proclamar, de manera triunfante, «estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor» (Romanos 8:38–39).
Este evangelio lleva a una persona a conocer a Dios como un Padre amoroso, a experimentar su salvación, cuidado y guía. El evangelio desarrolla una confianza en la sabiduría de su providencia detallada, incluso cuando sobrepasa la comprensión; revela las maravillas y la gloria de los grandes y últimos propósitos de Dios para su pueblo, y le asegura que hará que todos los detalles intermedios de la vida cooperen para ese bien definitivo. El espiritismo no hace nada en absoluto por el desarrollo moral de la personalidad humana, mientras que la guía del Espíritu Santo se preocupa principalmente por el desarrollo del carácter moral de la persona y de su santidad creciente.
Por tanto, el espiritismo intenta alterar las condiciones fundamentales que un Creador amoroso ha establecido para la vida humana sobre la tierra, así que pervierte los principios fundamentales del desarrollo de una personalidad humana segura y madura. Ofrece una previsión del futuro en vez de una fe presente en la sabiduría, amor y lealtad del Creador. Y sin fe personal en Dios, su Creador y Redentor, la personalidad humana finalmente se desintegrará, si no en esta vida, entonces en la venidera.[p.90]
Entonces, puesto que la fe en Dios por medio de Cristo es tan absolutamente indispensable, es necesario diferenciar la fe tanto del espiritismo pagano o la superstición subcristiana, como del ejercicio espiritual genuino que no alcanza la fe de la que habla el evangelio cristiano. Y este es, en efecto, el punto principal de uno de los últimos relatos que Lucas registra en esta sección de su historia.
Después de irse de Europa, Pablo pasó finalmente algún tiempo en Éfeso (Hechos 19:1–7). Allí se encontró con doce hombres que eran discípulos del ilustre profeta Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Aquellos hombres no eran paganos, por tanto; pero, según confesaron ellos mismos, no habían recibido nunca el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque, mientras que habían aprendido la necesidad de arrepentirse y sin duda se arrepentían constantemente de diversos pecados específicos, no habían aprendido nunca lo que significa creer de forma personal en el Señor Jesús, creer lo que dice, confiar en su palabra y entrar en una relación personal con él. Enseñados por Pablo, creyeron en el Señor Jesús por primera vez en sus vidas y recibieron el Espíritu Santo. Y para señalar el hecho de que entonces, y solo entonces, se habían convertido en cristianos en el verdadero sentido de la palabra, fueron bautizados en el nombre de Jesús.
El Espíritu Santo, por tanto, como ya hemos dicho, disipa el miedo al futuro, el miedo persistente al fracaso, el pavor absoluto de la muerte y de la tumba, la desolación sin esperanza que produce la pérdida de un ser querido, que son las mismas cosas que exponen a las personas a los peligros de consultar a médiums espiritistas con su guía amoral, sus consuelos engañosos y su dominación eventual de la personalidad humana. El Espíritu Santo derrama [p.91]> el amor de Dios en el corazón de los creyentes y en lo profundo de su personalidad (Romanos 5:1–11), proveyendo así una base segura tanto para la estabilidad presente como para el futuro progreso moral. Y eso, seguramente, no es un insulto para la cultura de ninguna nación.
11. Cristo entre los filósofos
Disturbios civiles no siguieron a la predicación del evangelio cristiano que hizo Pablo en Atenas, como había pasado en otros lugares. Los ciudadanos de la capital intelectual del mundo, los atenienses, como señala Lucas (Hechos 17:16–34), tenían ganas de investigar cualquier nueva teoría con la que se encontraran. Así que, después de unos días de predicación general y de discusión en el Ágora, Pablo fue invitado por unos filósofos estoicos y epicúreos a dirigirse a la corte del Areópago.
¿Y qué opinaron los filósofos del evangelio cristiano? No les pareció gran cosa, según Lucas. Antes del discurso de Pablo, algunos de ellos ya le habían descartado, criticándole en argot ateniense despectivo; y después, aunque algunos estuvieron interesados en escuchar más, otros se burlaron abiertamente.
Podemos pensar que, en este punto, el relato de Lucas es notablemente honesto, por lo menos; pero ni Lucas ni Pablo habrían intentado nunca ocultar el hecho de que [p.95] el evangelio era locura para los griegos, especialmente para los filósofos griegos. En sus escritos, Pablo anuncia el hecho de que «los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura» (1 Corintios 1:22–23 RVR1960).
Esto no significa, por supuesto, que el evangelio cristiano no sea racional de la misma manera que confesamente no lo es, por ejemplo, el budismo Zen. Pablo urge a sus conversos: «Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar» (1 Corintios 14:20). Su crítica hacia la filosofía humana no era siquiera de que esta se basaba en la lógica y no en la fe. Pablo sabía tan bien como cualquiera que tanto los filósofos como los científicos tienen que aceptar por fe ciertos axiomas indemostrables antes de poder utilizar la lógica para construir sobre ellos sus sistemas de pensamiento. La crítica de Pablo era que, por la naturaleza de las cosas, la filosofía humana era inadecuada para la tarea de llevar a las personas a una relación personal viva y amorosa con Dios: «el mundo —dice— no lo conociera a Dios mediante la sabiduría humana» (1 Corintios 1:21).
La verdad de esto es evidente por todas partes a nuestro alrededor, y señalarlo no es un insulto para la filosofía ni para los filósofos. De hecho, lo mismo es válido también en otras relaciones humanas. En el noviazgo y en el matrimonio, por ejemplo, la simple lógica filosófica no es normalmente el medio que utiliza un hombre para ganarse la confianza y el amor de una mujer, y para convencerla de que se convierta en su esposa.
No es un exceso de lógica lo que impide que la gente entre en una relación personal con Dios, sino algo mucho [p.95] más parecido a la ingratitud y al orgullo. Toda la humanidad, como dice la Biblia, conocía originalmente a Dios, pero «no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias» (Romanos 1:18–21). Tener el deber constante de mostrar gratitud a un Creador Todopoderoso significa admitir una dependencia total de otro; y esto es algo que mucha gente rechaza, y algo por lo que está resentida. Esta es la fuente de su alienación de Dios; y el pecado resultante agrava la dificultad, porque la culpa que produce hace que la gente piense instintivamente que Dios es una amenaza y un enemigo, y aumenta su determinación de resistirse a admitir su existencia.
Para penetrar esta barrera de alienación, culpa, miedo, enemistad, malentendidos y desconfianza, Dios no presenta una filosofía, sino una persona, y esa persona es Dios mismo, encarnado en Jesucristo. No presenta una teoría acerca de la moralidad, sino un hecho histórico, la cruz de Cristo, demostrando, de forma más poderosa de lo que podrían hacerlo las meras palabras, el horrible resultado del pecado del hombre y su alienación de Dios; y revelando simultáneamente, como no podría hacerlo ningún argumento filosófico, la realidad y sinceridad del amor de Dios por el hombre, en que, cuando todavía éramos pecadores, impíos y enemigos de Dios, «Cristo murió por nosotros» (Romanos 5:5–11). Es por medio de la cruz de Cristo que se alcanza el corazón del hombre, se derriban todas las barreras entre el hombre y Dios, se hacen posibles el perdón y la reconciliación y se garantiza la esperanza para el futuro.
Ahora bien, algunos de los miembros de la corte del Areópago eran epicúreos y otros estoicos. Ambas filosofías [p.96] eran nobles intentos de encontrarle sentido al universo, a sus funcionamientos físicos y al lugar del hombre dentro de él. Ninguna de las dos estaba destinada a ser una mera teoría académica; ambas ofrecían consejos prácticos acerca de lo que el hombre debería tener como objetivo principal en la vida, y cómo lidiar con los dolores, las tristezas, los desastres y el mal de la vida. Pero, cuando se trataba de la esperanza para la eliminación del mal del mundo, o de cualquier esperanza final para el individuo, ninguna filosofía tenía mucho que ofrecer, si es que tenía algo.
Los epicúreos consideraban el placer el mayor bien que se había de tener como objetivo en la vida; no los placeres más grandes, porque estos a menudo implican perturbación emocional, dolor y resaca, sino placer en el sentido de tranquilidad sin problemas. Por tanto, aconsejaban a la gente que se retirara deliberadamente de demasiada implicación en la brusquedad de la vida. De hecho, esta filosofía produjo personas que, dentro de sus propias comunidades epicúreas, eran reconocidas por su bondad y lealtad; pero difícilmente era una filosofía que pudiera practicar un trabajador común, una ama de casa o una persona de negocios.
En la física, los epicúreos adoptaron la teoría atómica de los filósofos anteriores Leucipo y Demócrito, la cual combinaron con la doctrina de una evolución sin motivo, sin propósito y sin creador; y estas teorías les daban a algunos de ellos, como al romano Lucrecio, su mayor tranquilidad. Estas teorías demostraban, en su opinión, que ninguna parte del ser humano sobrevive a la muerte y que, por tanto, todo miedo a un juicio y un castigo divino después de la muerte es sin fundamento y puede ser descartado.[p.97]
Pero, por supuesto, no predicaban la otra parte de este «evangelio» epicúreo, es decir, que si este era verdad, significaba que millones de las personas que en generaciones pasadas habían sufrido y habían muerto sin conseguir la justicia en esta vida, ya nunca la conseguirían; y millones de personas que actualmente sufrían injusticias grandes o pequeñas no tenían tampoco ninguna esperanza realista de conseguir justicia alguna vez. La esperanza de justicia, por tanto, era en gran parte un espejismo.
Los estoicos eran muy diferentes. Ellos afirmaban que en el centro del universo, e impregnando todas sus partes, estaba la razón. Esta era el agente activo de la creación y controlaba todo lo que ocurría. Se referían a esta razón impersonal con muchos nombres: Naturaleza, Razón, Zeus, Dios; pero este dios estoico no era el Creador trascendente, personal y amoroso del que hablaban el judaísmo y el cristianismo. Él —o mejor dicho, ello— era parte de la sustancia material del universo al igual que todo lo demás. En otras palabras, los estoicos eran panteístas. Por tanto, no es ninguna sorpresa que, cuando se trataba de la cuestión de la eliminación del mal y de la injusticia del mundo, no pudieran ofrecer más esperanzas que los epicúreos. Puesto que, según ellos, la razón estaba en el corazón del universo, impregnaba todas sus partes, y ordenaba y controlaba todos sus acontecimientos, el mundo, tal como estaba, era por definición el mejor de todos los mundos posibles.
Además, el único bien verdadero en la vida era la virtud, definida como el vivir y actuar de acuerdo a la razón. Todas las otras cosas aparentemente buenas carecían de importancia. Así que, si un hombre sabio viera a dos millones de [p.98] camboyanos a punto de ser masacrados por los Jemeres Rojos, sería bueno y virtuoso intentar salvarlos. Pero si, a pesar de sus esfuerzos, fueran masacrados, no se lamentaría por eso; su esfuerzo por salvarlos era algo racional y, por tanto, absolutamente bueno; los dos millones de vidas no eran un bien absoluto de por sí, sino que carecían de importancia. La propia sabiduría del hombre consistía en aceptar, sin lamentarse o protestar, lo que ya había resultado ser el destino, y por tanto el funcionamiento de la razón universal.
A primera vista, esta enseñanza estoica puede parecer ser igual a la doctrina cristiana de que «Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman», y que por tanto podemos y deberíamos encontrar consuelo al someternos en todo momento y en toda circunstancia a la voluntad de Dios. En realidad está muy lejos de eso. El cristianismo no enseña que el mundo, tal como está, resulta ser el mejor de todos los mundos posibles. El «bien» para el que Dios dispone todas las cosas no es el mundo presente tal como está, sino el «bien» prometido de que, por medio de la redención divina, todos los creyentes serán hechos finalmente conformes en cuerpo y carácter al Cristo resucitado y glorificado, y llevados a un mundo donde reina la justicia.
El estoicismo no ofrece semejante esperanza. De hecho, los primeros estoicos sostenían que todo el universo, siendo en cada parte y acto suyo la expresión de la razón universal, ardería en llamas en el momento apropiado, y entonces sería renovado para quedar exactamente como era antes. Cada suceso de la historia se repetiría en detalle preciso. El mal, por tanto, estaba incorporado para [p.99] siempre en el sistema. Solo había una escapatoria posible: cuando las circunstancias imposibilitaban que un sabio viviera virtuosamente, de acuerdo a la razón, ¡se le permitía suicidarse!
No se puede negar que esta filosofía producía muchas personas nobles, fuertes y con principios; pero al final resultaba ser una filosofía de desesperanza. Y lo mismo es cierto de los equivalentes modernos tanto de los epicúreos —los evolucionistas ateos— como de los estoicos —los panteístas del hinduismo y del movimiento de la Nueva Era—. El comentario de Pablo sobre el mundo gentil en general es especialmente aplicable a ambos grupos: no solo están sin Dios —es decir, sin el Dios verdadero—: están sin Cristo. No perciben que Dios tiene un plan bien preparado para la redención de la creación y la humanidad, un plan prometido y predicho en la revelación de su propósito por medio de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, puesto en acción dentro de la historia por el nacimiento y la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, y destinado a ser llevado a su consumación en la segunda venida de Cristo. Y, por tanto, al estar «sin Dios» y «separados de Cristo», están «sin esperanza ... en el mundo» (Efesios 2:12).
Por supuesto que había verdades acerca de Dios que los filósofos de aquel tiempo podían percibir, y a veces percibían, por medio del razonamiento a priori. Tanto los estoicos como los epicúreos habrían estado de acuerdo en principio con el argumento de Pablo de que no se debería pensar que el Dios que hizo el mundo, y todo lo que hay en él, vive en templos construidos por hombres (Hechos 17:24). Fue uno de los absurdos del politeísmo antiguo que [p.100] el dios supremo, Zeus, tuviera su propio templo especial en Atenas, distinto de los templos de Apolo y de los demás dioses.
De manera similar, el poeta griego Arato, que era estoico, escribió —y Pablo lo citó ante la corte del Areópago— que los seres humanos somos descendientes de Dios (17:28–29). De esto se sigue que era erróneo representar a Dios por medio de imágenes muertas e impersonales de madera, piedra o metal. Los seres humanos somos personas; no es posible que el Todopoderoso que nos creó sea menos personal que nosotros, aunque esta es la idea irracional que incluso el ateísmo moderno se ve obligado a mantener. Y tanto los estoicos como los epicúreos habrían estado de acuerdo con Pablo en que era evidente que un Creador Todopoderoso que da la vida, el aliento y todas las cosas a sus criaturas, no se dejaba servir por manos humanas, como si necesitara de algo (17:25); aunque ha persistido la idea pagana, que incluso ha penetrado algunas formas de cristianismo, de que podemos comprarle a Dios el perdón y la salvación por medio de nuestros actos meritorios. Si todo el dinero del mundo pertenece a Dios por definición, no tenemos ningún dinero con el que comprarle nada. De igual manera que la vida física misma, la salvación debe ser un don.
Pero lo que Dios ha hecho y lo que todavía hará para la redención del mundo no se podría deducir por medio de un razonamiento a priori a partir de principios generales. Se trata de la intervención soberana de Dios en la historia; y Pablo resumió la base del anuncio del evangelio acerca de un mundo venidero sin pecado, de paz y de justicia, en estas famosas palabras:[p.101]
Dios ... ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. (17:30–31)
Lucas nos dice que, ante la mención de la resurrección de entre los muertos, algunos de los filósofos, aunque no todos, se burlaron, como se burlan hoy muchos científicos ante la propia idea de la existencia de Dios. Pero ellos, de igual manera que sus equivalentes modernos, habrían debido reflexionar un poco más sobre las limitaciones de sus disciplinas filosóficas y científicas. Como ha escrito el Profesor Russell Stannard, anteriormente vicepresidente del Instituto Británico de Física:
A pesar de todo su valor [de la física moderna] como fuente de conocimiento, uno tiene que aceptar que, como marco explicativo, su alcance tiene limitaciones. Hay realidades, tales como la consciencia, que quedan fuera de su ámbito. Hay porqués ... a los que la física es incapaz de responder ... es imposible tomarse en serio la afirmación de que la ciencia tiene, o tendrá algún día, todas las respuestas. En particular, es absurdo que alguien asevere que «la ciencia ha refutado la existencia de Dios». Esto la ciencia nunca podría hacer.
12. El cristianismo y el derecho a la libre expresión
En opinión de muchos, la religión es evidentemente algo malo. Ha provocado y sigue provocando conflictos y matanzas sin fin, y por tanto merece ser rechazada. Pero, si es así, ¡lógicamente tenemos que rechazar la política también! Puesto que, si la religión ha matado a sus miles, la política ha matado a sus diez miles. Sin embargo, ¡nadie argumenta de manera seria que, sobre esta base, el pensamiento político debería ser abandonado y la actividad política prohibida!
El problema no está, según dicen otros, en las religiones en general, sino que está en las religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su convicción de que su Dios es el único Dios verdadero, y su religión la única manera de alcanzarle, ha llenado a cada uno de ellos de fervor misionero por obligar a otras personas a aceptar su fe, salvando las almas de ellos, si es necesario, a costa de destruir sus propios cuerpos. Las ideologías totalitarias, [p.104] según admiten, están condenadas por la misma razón. Estas también han llevado a las personas a exportar sus sistemas políticos a todas partes del mundo con un fervor misionero similar, y a impulsar a otras naciones a aceptar sus creencias y su práctica, a costa de un sufrimiento humano incalculable. En cambio, los politeístas, según dice el argumento, están pacíficamente dispuestos a permitir a las personas creer en cualquier dios que quieran, y no podrían concebir obligar a otros a aceptar sus propios dioses. De manera similar, las democracias liberales están dispuestas a permitir a cada nación abrazar cualquier creencia política —o, para el caso, cualquier religión— que quiera, sin interferencias externas.
Si es así, el cristianismo, que es monoteísta y ha estado lleno de fervor misionero desde su nacimiento, tiene que dar muchas explicaciones. Pero esto no es algo nuevo. Cuando Lucas se sentó para escribir su historia de la extensión del evangelio cristiano, no pudo ignorar el hecho de que, en muchos lugares —Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Éfeso, Jerusalén—, la predicación de Pablo había ido seguida de disturbios civiles, hasta tal punto que finalmente no solo los magistrados locales sino también los gobernadores romanos provinciales, el Rey Agripa y el Emperador Nerón mismo se enteraron del asunto.
Por supuesto que fue infinitamente más fácil para Lucas responder por la predicación y el comportamiento de los apóstoles y evangelistas cristianos del primer siglo d.C., que lo sería si alguien hoy intentara defender el comportamiento claramente indefendible del que el cristianismo posterior ha sido culpable de vez en cuando. En el primer siglo, los cristianos obedecieron la prohibición [p.105] de Cristo del uso de la espada tanto para promover el cristianismo como para defenderlo. Lucas no ha registrado en ningún lugar del libro de los Hechos que los cristianos iniciaran ninguno de los disturbios ellos mismos, ni tampoco que siquiera tomaran represalias contra los que les atacaban o perseguían frecuentemente.
Además, como señaló el secretario del concejo municipal de Éfeso, los cristianos primitivos no iban tampoco profanando los templos y lugares santos de las religiones ajenas (Hechos 19:35–37). Aunque Pablo creía, y lo habría afirmado en sus sermones públicos, que los dioses paganos no eran verdaderos dioses, según el mismo secretario, no denunciaba a los dioses paganos en lenguaje ofensivo y extremo, calculado para enardecer las sensibilidades paganas.
En Jerusalén, si examinamos otro ejemplo de Lucas, la entrada de los gentiles en los atrios santos del templo se consideraba una profanación y estaba estrictamente prohibida, no solo por los judíos sino también por los romanos, quienes se preocupaban de impedir los disturbios que podría provocar cualquier violación de esta prohibición. Ahora Pablo, como cristiano, creía que el templo en Jerusalén estaba quedando obsoleto rápidamente. La pared intermedia de separación (Efesios 2:14 RVR1960) que separaba a los gentiles de los judíos no tenía cabida en el evangelio cristiano. En las iglesias cristianas que Pablo fundó, los judíos y gentiles creyentes se mezclaban libremente y en igualdad de condiciones, sin nada que separara a los unos de los otros, ni que los separara de Dios.
A pesar de esto, cuando Pablo visitó el templo en Jerusalén por última vez, respetó totalmente sus reglas y regulaciones, aunque estuvieran obsoletas. No hizo ningún [p.106] intento de introducir a gentiles cristianos en el templo o de imponer las creencias y prácticas cristianas al sistema religioso judío ya anticuado.
Sin embargo, Lucas explica que Pablo fue acusado de meter a gentiles en el templo de todas formas. Esto provocó un disturbio y fue la razón por la que fue arrestado por las autoridades romanas. Pero la acusación era falsa y nunca fue confirmada, lo que Lucas deja bien claro de manera meticulosa (Hechos 21:27–36; 24:1–21; 25:7–8).
Cierto es que, en siglos posteriores, la cristiandad se comportó de manera muy distinta. Con una superstición pagana y un completo desprecio a la prohibición de Cristo, esta envió a ejércitos enteros en cruzadas y masacró a miles de turcos para recapturar los llamados lugares santos. Pero masacrar a los enemigos de Cristo es una distorsión evidente e indefendible del evangelio que proclama que Cristo murió por sus enemigos para que no se perdieran (Romanos 5:10).
Sí —dirá alguien— pero, mientras que los cristianos primitivos quizás no atacaran físicamente a las personas de otras religiones, sí insistieron en predicar que su Dios era el único Dios verdadero, y Jesucristo el único Salvador, a personas a las que sabían que esto les resultaría profundamente ofensivo. Por tanto, los cristianos tienen la culpa de las violentas respuestas que provocó su fervor misionero. ¿Por qué no pudieron mantener sus creencias en privado?
Esto suscita preguntas de amplio alcance. El antiguo filósofo griego Anaxágoras fue llevado a juicio en la Atenas de los días de Pericles por enseñar que el sol y la luna no eran dioses. Por tanto, ¿habría debido guardar silencio para no molestar a los atenienses? ¿Reprenderemos a Galileo por [p.107] proclamar su creencia de que la tierra gira alrededor del sol, cuando debía haber sabido que provocaría tal indignación y alboroto? ¿No deberíamos más bien admirarlo?
El derecho a la libre expresión es como una planta frágil, al ser todavía aplastado a menudo por tiranías políticas y religiosas, puesto que el poder de estas depende del establecimiento de la idea en las mentes de la gente de que sus doctrinas son las únicas que es seguro o legítimo considerar. Por tanto, deben impedir siquiera que la gente escuche opiniones minoritarias, si es posible.
Además, es una debilidad humana que se observa con frecuencia el que un movimiento, mientras aún es minoritario, clame por el derecho a la libre expresión y proteste contra su eliminación; pero cuando ese mismo movimiento se vuelva mayoritario, intentará a su vez reprimir todos los otros movimientos minoritarios.
Sucedió, por desgracia, con el cristianismo. El derecho a evangelizar libremente, el que los apóstoles y los cristianos primitivos defendían a un costo y sacrificio personal tan grande, fue negado a otros por el cristianismo cuando finalmente unió sus fuerzas con el Estado y se convirtió en la religión establecida. Por tanto, es seguramente motivo de alabanza, y no de vergüenza, para el verdadero cristianismo original, el que este siempre haya apoyado a los que han insistido en el derecho y deber universal de proclamar, con la debida cortesía, lo que uno cree que es la verdad, y el derecho a persuadir a otros de esa verdad de manera pacifica.
Había, por supuesto, un área en la que el evangelio cristiano estaba expuesto a ser tergiversado. Este proclamaba que Jesús era el Rey o, para decirlo en términos de [p.108] los judíos, que era el Mesías de Dios —= Ungido—. Por tanto, era fácil para los enemigos del cristianismo hacer como que esto pretendía ser entendido en un sentido político y que, por tanto, representaba una traición contra el César reinante.
Lucas cita un ejemplo (Hechos 17:1–9). En Tesalónica, ante los magistrados locales, los judíos acusaron a los cristianos de actuar «en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús» (17:7). La acusación era especiosa, puesto que en el mismo Israel había individuos y partes que sí interpretaban en términos políticos la promesa en el Antiguo Testamento de un Mesías enviado por Dios; y, de vez en cuando, presentaban candidatos para este papel, los que, según esperaban, expulsarían a los odiados romanos de Palestina por la fuerza de las armas y devolverían a Israel su independencia política. Fue esta clase de cosas la que finalmente provocó las revueltas judías de los años 66–70 y 130–33 d.C.
Ahora bien, los cristianos primitivos no creían ni predicaban tal cosa. Cuando, durante la vida de Jesús, las multitudes habían venido para llevarlo a la fuerza y declararlo rey, él se había retirado. En su juicio ante Pilato, el gobernador romano, había dejado completamente claro que su reino no era algo político y terrenal que hubiera de ser protegido y promovido por la fuerza de las armas. Era un reino espiritual que había de ser propagado por la predicación de la verdad de Dios. Y cuando, a pesar de esto, los principales sacerdotes judíos trataron de convencer a Pilato de que Jesús era, de hecho, un activista político, tanto Pilato como Herodes dieron el veredicto de que no era tal cosa (Lucas 23:1–25).
De manera similar, cuando Pablo fue acusado de [p.109] actividad política subversiva ante los tribunales romanos, tanto Galión, el gobernador romano en Corinto, como el gobernador Festo y el rey Agripa en Cesarea, declararon que Pablo era completamente inocente de tal acusación (Hechos 18:12–17; 26:31–32).
Lucas, por su parte, deja claro lo que el cristianismo entiende por proclamar a Jesús como Rey (17:1–3). El programa que estableció el Antiguo Testamento para el Mesías prometido, lejos de afirmar que él se presentaría como rival político de los otros gobernantes de la tierra, predijo que sufriría, moriría y entonces resucitaría de entre los muertos y ascendería al cielo. Este fue el programa que, según Pablo, Jesús había cumplido. Cuando venga otra vez para establecer su reino sobre la tierra, no será como un mero político humano, competiendo con otros políticos por una parte del gobierno de la tierra, sino como el Señor y Creador de la humanidad, viniendo con el derecho divino a juzgar al mundo y a conducir a su creación a la próxima etapa de su desarrollo.
Por desgracia, el cristianismo ha demostrado una marcada tendencia a olvidar estas distinciones y, en la práctica, a asociar el evangelio cristiano con tal o cual sistema político: con el imperialismo romano en el cuarto siglo; con el feudalismo, la monarquía absoluta y el derecho divino de los reyes en la Edad Media; con la democracia liberal en tiempos más recientes; y, aún más recientemente, con una forma de marxismo cristianizado, en lo que se llama la teología de la liberación. Y sin duda ha sido lamentable el prejuicio contra el evangelio cristiano que este hábito ha creado en las mentes de las personas y las naciones que han preferido otros sistemas políticos legítimos.[p.110]
Existe, por tanto, una necesidad urgente de volver, a través de los siglos intermedios, a las palabras autoritativas de Cristo mismo:
Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. (Juan 18:36–37 RVR1960)
¿Cuál fue, por tanto, la verdad que Pablo proclamó mientras viajaba a través del Imperio romano predicando el reino de Dios (Hechos 20:24–25)? Quizás no pudiéramos encontrar ningún mejor resumen de esta verdad que el que Lucas ha provisto al registrar la comparecencia de Pablo ante el rey Agripa y el gobernador romano, Festo (Hechos 26). Después de pasar por muchas audiencias judiciales, Pablo se vio finalmente obligado por las intrigas de sus acusadores a apelar al emperador Nerón, pasando por alto los tribunales locales. Por tanto, en parte para poder enviar un relato completo sobre Pablo al emperador, y en parte para satisfacer el interés genuino del rey Agripa, Festo organizó una audiencia en la que Pablo podría dar cuenta de sí mismo y de sus creencias, sabiendo que lo que diría quizás alcanzara los oídos del emperador y formara la base de su juicio. Su discurso se ha convertido en uno de los grandes discursos de la historia, puesto que, pensemos lo que pensemos de Pablo, su influencia en el mundo ha sido inmensa.[p.111]
Empezó por relatar su vida temprana y su formación religiosa, y entonces explicó lo que subyacía bajo su persecución a los cristianos primitivos. «Yo mismo estaba convencido —explicó— de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret» (26:9). Observamos que no fue por combatir el cristianismo como religión, sino más bien por combatir a Jesucristo personalmente. Jesús estaba muerto, por lo que sabía Pablo en aquel momento. Pero cuanto más perseguía a los cristianos para acabar con sus creencias, más descubría que lo que atacaba no era un conjunto de creencias religiosas, ni menos aún la práctica de un sistema de rituales religiosos, sino la persona, Jesús. Los cristianos afirmaban que él estaba vivo y que, de algún modo, ellos estaban en contacto con él personalmente.
Para Pablo, esto era un completo disparate; pero, mientras las víctimas de su persecución sufrían sus torturas, Pablo veía él mismo que no era simplemente un conjunto de creencias religiosas lo que las sustentaba, sino la realidad, para ellas, de la presencia del Señor Jesús vivo con ellas. Para erradicar el cristianismo, tendría que erradicar a este Jesús. Esta frustración lo enfurecía, provocándole a esforzarse cada vez más vigorosamente hasta el día en el que el Señor Jesús resucitado salió a su encuentro y habló con él: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared?» (26:14).
¿Por qué no lo había visto antes? Una respuesta superficial sería que no había experimentado antes esta visión sobrenatural de una luz más refulgente que el sol. Pero pocas de sus víctimas habían tenido jamás semejante visión sobrenatural, si es que algunas la habían tenido; [p.112] pero incluso sin esta, habían visto, con una claridad y convicción interna que ofrece una seguridad y certeza mayor de la que podría ofrecer incluso la vista física, que Jesucristo estaba vivo y disponible para una comunión personal con ellos por medio de la fe.
¿Por qué Pablo no lo había visto antes? No fue por una falta de inteligencia —ha resultado ser una de las mentes maestras de la historia—. No fue por una falta de fervor religioso. Por tanto, ¿cuál fue la razón?
La verdad del asunto es —dijo Pablo a Agripa— que el ojo interior del corazón de la gente es cegado no solo por su propia independencia altanera de Dios, su egocentrismo y su pecado —aunque todas estas cosas han contribuido al problema—, sino también por un poder espiritual más que humano cuyo trabajo malo ha consistido en cegar a los seres humanos a la realidad de Dios y su amor, y a inspirar en ellos esa misma oposición irracional y, en último término, satánico, que motiva el propio espíritu rebelde de este (26:18). «El dios de este mundo [el mismo Satanás] —como escribió Pablo en otro lugar— ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios» (2 Corintios 4:4). Un hombre puede tener una visión física perfecta, pero si la niebla le separa del sol, no lo verá.
Pero existe algo que disipa esa niebla, y Pablo lo había visto funcionar con las personas más de mil veces. Fue el evangelio que el Cristo resucitado le había encargado predicar al mundo en general, «para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados» (Hechos 26:18).[p.113]
Con una confianza poderosa, Pablo instó al mismo rey Agripa a aceptar este evangelio. Pero en aquel momento del proceso, el gobernador Festo gritó, a los oídos de todos en la sala, «¡Estás loco, Pablo! ... El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza» (26:24). Lo irracional de la reacción de algunos al evangelio puede ser extraordinario. Antes de la conversión de Pablo, él era un intolerante perseguidor de la clase más amargada. Pero la gente no le llamaba loco por eso, de igual manera que la gente no dice tampoco que Stalin estuviera loco por enviar a millones de personas a su muerte porque estaban en desacuerdo con sus políticas y reclamaban el derecho a la libre expresión para decirlo. Pero, cuando su creencia en el evangelio convirtió a Pablo en un predicador del amor de Dios que nunca más persiguió a nadie, y cuyos escritos han traído paz con Dios a millones de personas desde entonces, Festo le llamó loco. Si Pablo estaba realmente loco, ¡quizás deberíamos rezar para que Dios nos dé más locura! O, mejor aún, deberíamos acudir a Jesucristo y orar la oración que han orado con éxito innumerables personas espiritualmente ciegas: «Señor, que yo reciba la vista».
Para estudio adicional
Si usted está interesado en examinar el mensaje de la Biblia más a fondo para sí mismo, las siguientes citas pueden ser útiles en su estudio:
Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. (Juan 1:9–12)
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en [p.116] el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. (Juan 3:16–21)
Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. (Romanos 3:20–26)
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. (Romanos 6:23)[p.117]
¿Qué afirma entonces? «La palabra está cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón». Esta es la palabra de fe que predicamos: que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás defraudado». No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». (Romanos 10:8–13)
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. (Efesios 2:8–9)
Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. (1 Tesalonicenses 1:9–10)